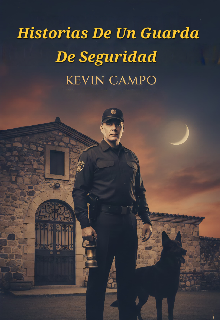Historias De Un Guarda De Seguridad
Capítulo 2: El Pabellón de los Pasos Perdidos
La jubilación tiene esa extraña capacidad de agudizar el oído para los sonidos que nadie más percibe. Ahora, desde mi sillón, el goteo de un grifo mal cerrado me recuerda inevitablemente al sonido de los sueros en el Hospital San Rafael. De todos los puestos que cubrí en mis treinta años de servicio, el hospital fue, sin duda, el que más puso a prueba mi cordura. No por la inseguridad externa, sino por la densidad del aire que se respira en esos pasillos después de la medianoche.
Había pasado un año desde aquel incidente en la zona industrial. Ya no era el novato de botas rígidas, pero aún conservaba esa inquietud que te hace mirar dos veces por encima del hombro. El San Rafael era una mole de concreto de siete pisos, un laberinto de baldosas blancas y olor a antiséptico que parecía devorar cualquier rastro de alegría. Mi turno era en el Pabellón B, el área de cuidados intermedios y oncología, un lugar donde la frontera entre la vida y el descanso eterno es tan delgada como una hoja de papel.
—Aquí las noches son largas, Santiago —me dijo la enfermera jefe, una mujer de mirada cansada llamada Elena, mientras yo firmaba la minuta de entrada—. No te dejes engañar por el silencio. A veces, el silencio es lo que más ruido hace aquí dentro.
A las tres de la mañana, el hospital entra en un trance particular. Las luces de los pasillos se atenúan para permitir el descanso de los pacientes, dejando solo unos tubos fluorescentes que parpadean con un zumbido eléctrico casi hipnótico. Mi labor consistía en recorrer cada piso, verificar que las puertas de emergencia estuvieran aseguradas y vigilar que no hubiera familiares merodeando fuera del horario de visitas.
Fue durante mi segunda semana allí cuando lo escuché por primera vez. Un sonido de pasos metálicos, lentos y arrastrados, que provenía del final del pasillo del cuarto piso, el pabellón de pediatría que estaba parcialmente cerrado por remodelación. Se suponía que esa zona estaba vacía. Santiago ajustó su cinturón, sintiendo el roce del cuero contra su cintura, y encendió la linterna. El haz de luz cortó la penumbra, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire como diminutos fantasmas.
—¿Seguridad? ¿Hay alguien ahí? —preguntó, aunque en el fondo deseaba no recibir respuesta.
Los pasos se detuvieron en seco. Santiago caminó con cautela, sus propias pisadas resonando con un eco hueco sobre el linóleo. Al llegar a la esquina, vio una silla de ruedas estacionada frente a la ventana que daba al jardín interno. Estaba vacía, pero las ruedas aún giraban lentamente, como si alguien acabara de levantarse de ella. El frío en ese sector era abrasador; no era el frío de un aire acondicionado, sino una gélida corriente que parecía nacer del suelo mismo.
De repente, el radio emitió un chasquido.
—Santiago, ¿dónde estás? —la voz de su compañero, que estaba en la central de monitoreo en el primer piso, sonó extrañamente distante.
—Estoy en el cuarto piso, revisando la zona de pediatría. Vi una silla de ruedas moviéndose sola.
Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea.
—Santiago... sal de ahí ahora mismo. No hay nadie en el cuarto piso. Y lo que es más... en el monitor de la cámara 12, que es la que tienes justo enfrente, te veo a ti hablando solo. Pero la silla de ruedas... en la pantalla, la silla de ruedas no está vacía. Hay una mujer sentada en ella mirándote fijamente.
A Santiago se le erizó la piel. No se atrevió a mirar de nuevo hacia la silla. Mantuvo la vista al frente, fijada en la pared blanca, y empezó a retroceder lentamente hacia el ascensor. Sentía que el aire se volvía cada vez más pesado, como si el oxígeno se estuviera agotando. Podía oler un perfume antiguo, una mezcla de violetas y alcohol isopropílico que lo rodeaba por completo.
Justo antes de que las puertas del ascensor se cerraran, Santiago no pudo evitarlo y miró hacia la silla. En el mundo real, seguía viéndose vacía. Pero en el reflejo metálico de la puerta del ascensor, vio claramente la silueta de una mujer con un camisón azul pálido, extendiendo una mano pálida y esquelética hacia él, como pidiendo auxilio o intentando arrastrarlo consigo a esa dimensión de sombras.
Bajó al primer piso con el corazón martilleando contra sus costillas. Al salir, Robles (que casualmente también trabajaba allí en esa época) lo esperaba con un cigarrillo apagado en la boca.
—La viste, ¿verdad? La llamamos "La Dama del Cuarto Piso" —dijo Robles sin preámbulos—. Era una paciente que esperaba una cirugía que nunca llegó. Ahora cuida el piso, esperando a que alguien la lleve de vuelta a su habitación. No le tengas miedo, Santiago. Tenle respeto. Aquí, los muertos no son el problema; el problema es que a veces olvidan que ya no pertenecen a este mundo.
Santiago pasó el resto de la noche en la recepción, incapaz de volver a subir solo. Miró sus manos y notó que, a pesar del calor de la recepción, seguían blancas y frías. En el fondo de su mente, la imagen de la mujer en el reflejo no se borraba. Comprendió que en un hospital, un guardia de seguridad no solo vigila las puertas físicas, sino que también se convierte, sin querer, en el último testigo de las almas que se niegan a partir.