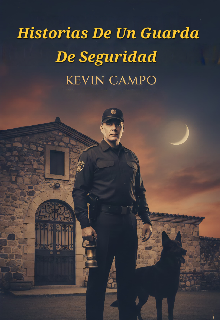Historias De Un Guarda De Seguridad
Capítulo 3: Los Guardianes de Plástico
Mirar el reloj en un centro comercial vacío es una forma de tortura que pocos conocen. Ahora, desde el retiro de mi hogar, a veces cierro los ojos y todavía puedo escuchar el eco de mis pasos sobre el mármol pulido del "Gran Portal". Era un centro comercial inmenso, de esos que tienen techos de cristal que dejan pasar la luz de la luna, proyectando sombras alargadas que parecen dedos intentando alcanzarte desde las alturas.
Mi turno comenzaba a las diez de la noche, justo cuando el último cliente salía y los empleados de las tiendas bajaban las persianas metálicas con un estruendo que marcaba el fin de la realidad cotidiana. Una vez que se activaban las alarmas perimetrales, yo me quedaba solo con los maniquíes. Y créeme, no hay nada más perturbador que mil ojos de plástico siguiéndote en la penumbra.
—Santiago, hoy te toca la ronda del tercer piso, el área de las tiendas de ropa de lujo —me indicó el jefe de seguridad, un hombre que nunca sonreía—. Y un consejo: no te quedes mirando fijo a los escaparates de "Moda Real". A veces el reflejo te juega malas pasadas.
Caminé por el atrio central. El silencio era tan denso que podía escuchar el zumbido de las escaleras eléctricas apagadas. Mi linterna creaba un círculo de seguridad a mi alrededor, pero fuera de ese haz de luz, el mundo era una masa negra e informe. Al llegar al tercer piso, el olor a perfume costoso y a alfombra nueva inundó mis sentidos.
Me detuve frente a una tienda de vestidos de novia. Los maniquíes estaban dispuestos en poses elegantes, con velos largos que parecían flotar en la oscuridad. Me aseguré de que la cerradura estuviera bien y seguí mi camino. Sin embargo, al dar diez pasos, escuché un sonido seco. Clac. Como el roce de un tacón contra el suelo.
Giré de inmediato, iluminando la vitrina de la tienda que acababa de pasar. Los maniquíes seguían allí, pero algo no encajaba. El vestido central, un diseño de encaje blanco impecable, ya no miraba hacia el frente. El busto de plástico estaba girado ligeramente hacia la derecha, justo en la dirección en la que yo me alejaba.
—Es el peso de la tela —me dije a mí mismo, intentando convencer a mi lógica—. La base debe estar floja.
Seguí caminando, pero esta vez con el corazón latiendo en la garganta. Al llegar al final del pasillo, donde se encuentran los grandes espejos decorativos, me detuve para reportar por radio.
—Puesto 3 en posición, sin novedades en el sector de lujo —dije, aunque mi voz temblaba.
En ese momento, vi mi reflejo. Y detrás de mi reflejo, en la profundidad del pasillo oscuro, vi a una figura blanca caminando. No era una persona; se movía con una rigidez antinatural, con brazos que no se balanceaban y un cuello que permanecía inmóvil. Era el maniquí del vestido de novia. Estaba fuera de su vitrina, avanzando por el mármol con ese sonido metálico y seco: Clac... Clac... Clac...
El pánico me invadió. No era como el miedo del hospital o de la zona industrial; este era un miedo visceral, el miedo a que un objeto inanimado reclamara un espacio en el mundo de los vivos. Apunté con mi linterna hacia donde debería estar la figura, pero el haz de luz solo mostró el pasillo vacío. Sin embargo, al mirar de nuevo el espejo, la figura estaba mucho más cerca, a escasos cinco metros de mi reflejo, extendiendo sus manos de plástico hacia mi cuello.
—¡Santiago, responde! —la voz de la central en mi radio me hizo dar un salto—. Te estamos viendo por la cámara 42. ¡Sal de ese pasillo ahora! ¡No mires atrás!
Corrí como nunca antes lo había hecho. No me importó el protocolo ni la elegancia del uniforme. Bajé las escaleras fijas de dos en dos, sintiendo que el aire a mi espalda se enfriaba y que el sonido de los pasos de plástico se multiplicaba. Parecía que todos los maniquíes del tercer piso habían decidido salir de sus escaparates para escoltarme en mi huida.
Llegué a la central de monitoreo sudando frío. Los compañeros me miraron con una mezcla de lástima y comprensión.
—Mira la pantalla, Santiago —dijo uno de ellos, señalando la grabación de hace un minuto.
En el video, me veía a mí mismo corriendo desesperadamente por el pasillo. Pero lo que me heló la sangre fue ver que, efectivamente, la vitrina de los vestidos de novia estaba vacía. Y justo antes de que yo saliera del plano de la cámara, el maniquí blanco se detuvo exactamente donde yo había estado parado frente al espejo, levantó su brazo de plástico y saludó lentamente hacia la cámara con una sonrisa pintada que antes no tenía.
Esa noche aprendí que los centros comerciales no mueren cuando se apagan las luces; simplemente cambian de dueños. Los "Guardianes de Plástico" se quedan allí, custodiando un reino de apariencias donde los humanos solo somos invitados temporales. Nunca volví a mirar un maniquí a los ojos, ni siquiera de día, porque sé que detrás de esa pintura perfecta, hay algo que espera a que la última luz se apague para volver a caminar.