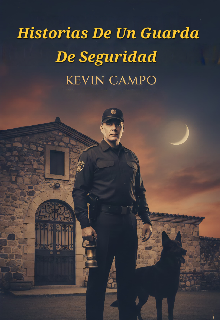Historias De Un Guarda De Seguridad
Capítulo 6: El Inventario de las Sombras
El retiro me ha enseñado que el silencio absoluto es una mentira diseñada para los que duermen tranquilos. En mi casa, el silencio es ligero; pero el silencio de un almacén de cadena a las tres de la mañana es una masa viscosa que se te mete por los oídos y te aprieta los pulmones. Es una quietud artificial, sostenida apenas por el zumbido eléctrico de miles de luminarias y el lamento metálico de los ductos de ventilación que parecen exhalar el aliento frío de un gigante dormido.
Recuerdo mis noches en "Gran Comercio". Era un laberinto de estanterías que se alzaban como muros de una ciudad muerta, donde el olor a plástico nuevo, detergente y caucho formaba una mezcla rancia que te mareaba si te quedabas quieto mucho tiempo. Una vez que el último empleado de aseo se marchaba y los portones de acero sellaban el mundo exterior, yo dejaba de ser un hombre para convertirme en una sombra más entre los pasillos.
Caminar por la sección de juguetería era cruzar un campo de batalla de miradas plásticas. No hay nada más violento para los sentidos que miles de ojos de cristal —de osos, de muñecas, de figuras de acción— fijos en ti mientras pasas. En la oscuridad, esas sonrisas pintadas adquieren un matiz de burla macabra. Mis botas de seguridad emitían un chirrido seco, clac-clac, que rebotaba en los techos altos, creando un eco que siempre parecía llegar un segundo tarde, como si alguien caminara detrás de mí intentando imitar mi paso.
Esa noche, la atmósfera estaba especialmente cargada. El aire acondicionado escupía ráfagas de un frío polar que me hacía castañear los dientes. Me encontraba en el pasillo de las bicicletas cuando el drama comenzó. No fue un ruido fuerte; fue un sonido sutil, un trrrr... trrrr... trrrr... metálico y persistente. Era la campanilla de un triciclo.
Me quedé petrificado. El haz de mi linterna, que hasta ese momento era mi único aliado, empezó a temblar en mi mano. Iluminé las filas de bicicletas cromadas, buscando un culpable, una corriente de aire, una rata, cualquier cosa lógica a la que aferrarme. Pero no había nada. El sonido se detuvo y, en su lugar, surgió algo peor: el chirrido de unas ruedas de plástico rodando sobre el linóleo pulido.
—¡¿Quién anda ahí?! —grité, y mi voz sonó como un estallido en esa catedral de consumo.
No hubo respuesta humana. En medio del pasillo central, un pequeño triciclo rojo, de esos para niños de tres años, emergió lentamente desde la penumbra de la sección de deportes. Se movía con una precisión aterradora, como si alguien estuviera pedaleando con calma. El triciclo se detuvo justo a dos metros de mí. Las ruedas giraron un par de veces más antes de quedar muertas. Me acerqué, con el corazón golpeando mi pecho como un animal enjaulado, y lo que vi me hizo retroceder hasta chocar contra una góndola: en el asiento de plástico, la superficie estaba hundida, como si un peso invisible estuviera sentado allí, y una pequeña mancha de humedad, similar a una lágrima, se deslizaba por el manubrio.
De repente, el radio en mi cinturón estalló en un grito de estática que me hizo saltar.
—¡Santiago! ¡Sal del pasillo cuatro! —era la voz de la central, pero sonaba distorsionada por un terror puro—. ¡No mires hacia atrás, Santiago! ¡Vete a la sección de cajas ahora!
Giré la cabeza solo un centímetro. En el gran espejo de seguridad que colgaba del techo, vi el reflejo del pasillo. Detrás de mí, todas las cajas de muñecas de la estantería estaban abiertas. Las muñecas no estaban en el suelo; estaban de pie en el pasillo, formando una hilera perfecta, con sus manos de plástico extendidas hacia mis piernas. Y en medio de ellas, una silueta oscura, una mancha de sombra que no proyectaba luz, sostenía el manubrio del triciclo rojo.
El pánico me invadió como una descarga eléctrica. Corrí. Mis pulmones ardían con cada bocanada de aire viciado mientras escuchaba cómo, a mis espaldas, cientos de juguetes se activaban al mismo tiempo. Los robots emitían pitidos de alerta, las muñecas gritaban "mamá" con voces distorsionadas y las pistas de carros empezaron a zumbar con una energía frenética. Era una cacofonía infernal que parecía perseguirme por los pasillos de ropa, derribando percheros a mi paso.
Llegué a la central de monitoreo con el uniforme empapado en sudor frío. Al entrar, vi a los analistas de seguridad con las manos en la cabeza, mirando los monitores.
—Mira la cámara 12, Santiago... —susurró uno de ellos, señalando la pantalla con un dedo tembloroso.
En el monitor, se veía el pasillo de juguetes vacío. Pero en el suelo, las huellas de mis botas estaban marcadas en el polvo, y justo al lado de mis pasos, aparecían unas huellas pequeñas, de pies descalzos, que caminaban paralelamente a las mías, saltando y jugando, como si un niño invisible me hubiera acompañado durante todo el recorrido, esperando el momento exacto para invitarme a jugar a su manera.
Esa noche entendí que en los almacenes de cadena, cuando se apaga la última luz, el inventario deja de ser mercancía para convertirse en recipientes. Energías perdidas, ecos de deseos infantiles o sombras que simplemente no tienen donde ir, encuentran en esos pasillos su patio de juegos. Jamás volví a caminar por la juguetería sin sentir que, en cualquier momento, un pequeño triciclo rojo aparecería de nuevo para recordarme que, en la oscuridad, nunca somos los únicos dueños del lugar.
El silencio que siguió al estruendo de los juguetes en la central de monitoreo fue mucho más aterrador que el ruido mismo. Santiago se desplomó en una silla metálica, sintiendo el peso del chaleco antibalas como si fuera de plomo. Sus manos, las mismas que habían empuñado armas y radios con firmeza durante años, ahora no podían sostener una taza de agua sin derramar la mitad.
—No puede ser, Esteban —susurró Santiago, clavando la mirada en la pantalla de la cámara 12—. Yo estaba ahí. Yo sentí el frío. Si ese niño estaba a mi lado... ¿por qué no lo vi?