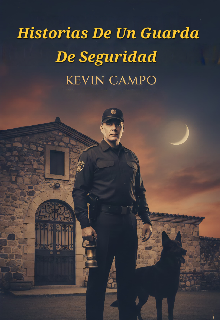Historias De Un Guarda De Seguridad
Capítulo 8: El Vigilante del Silencio.
Hay una soledad muy particular en los edificios de oficinas modernos, una soledad que huele a alfombra nueva, a ozono de impresoras y a ese aire viciado que recircula una y otra vez por los ductos de ventilación. Ahora, desde mi retiro, cuando paso frente a esas grandes torres de cristal que adornan el norte de la ciudad, no puedo evitar sentir un escalofrío. La gente ve éxito y progreso en esos ventanales iluminados; yo solo veo jaulas de vidrio donde el eco de la rutina se queda atrapado mucho después de que los empleados marcan su tarjeta de salida.
Mi puesto en la "Torre Empresarial Siglo XXI" fue, quizás, el más psicológicamente agotador. Era un edificio de treinta pisos, una estructura de acero y cristal que de día bullía con el frenesí de miles de personas corriendo tras el dinero, pero que a las ocho de la noche se convertía en un mausoleo vertical. Mi turno comenzaba justo cuando el sol se ocultaba tras los cerros, tiñendo el cristal de un rojo sangre que parecía premonitorio.
—Santiago, hoy el reporte dice que el piso 22 estará bajo llave por auditoría —me indicó el analista de seguridad, un hombre joven llamado Vargas, cuya mirada nunca se despegaba de los monitores de alta definición—. Pero ten cuidado. Los del turno de la tarde dicen que los sensores de movimiento en ese piso han estado enviando señales erráticas. Dicen que es el aire acondicionado, pero ya sabes cómo es esto.
Vargas era un tipo escéptico, de los que creen que todo tiene una explicación técnica, pero esa noche sus dedos tamborileaban con nerviosismo sobre el escritorio. Yo ajusté mi cinturón, sentí el peso reconfortante de mi linterna y me dirigí hacia los ascensores. El sonido de mis pasos sobre el mármol del lobby era lo único que rompía el silencio sepulcral. Al entrar en la cabina metálica y presionar el botón del piso 20, sentí ese vacío en el estómago que te da la velocidad, pero también esa premonición de que no estaba subiendo solo.
El piso 20 era un espacio abierto, un mar de cubículos grises separados por paneles de tela. De noche, las computadoras apagadas parecen ojos negros que te observan. El silencio allí no es natural; está interrumpido por el crujido de la estructura del edificio ajustándose al frío de la noche y por el parpadeo ocasional de algún servidor en el cuarto técnico.
Caminaba con la linterna apagada, dejando que mis ojos se acostumbraran a la penumbra iluminada apenas por las luces de emergencia y el resplandor de la ciudad que se filtraba por los ventanales. De repente, lo escuché. Fue un sonido sutil, pero inconfundible en medio de la quietud: el rítmico tecleo de una computadora. Tac, tac, tac... tac.
Me detuve en seco, conteniendo la respiración. El sonido provenía del fondo del ala norte, el área de contabilidad. Avancé con sigilo, mis botas hundiéndose en la alfombra gruesa para no hacer ruido. Al doblar el último cubículo, vi el resplandor azulado de un monitor encendido. La luz bailaba contra la pared, proyectando la sombra de lo que parecía ser una persona sentada frente a la pantalla.
—¿Seguridad? El horario de oficina terminó hace cuatro horas —dije, tratando de que mi voz sonara firme, aunque el corazón me martilleaba las costillas.
No hubo respuesta. El tecleo continuó por un segundo más y luego se detuvo. Al acercarme y apuntar con mi linterna, el cubículo estaba vacío. La computadora estaba encendida, sí, pero en la pantalla no había hojas de cálculo ni correos electrónicos. Solo había una línea de texto que se repetía infinitamente, llenando la página en blanco de un procesador de texto: "¿Por qué sigues mirando, Santiago? ¿Por qué sigues mirando?".
Sentí un vacío helado en la boca del estómago. No había nadie en ese piso, los accesos estaban sellados y Vargas no me había reportado ninguna entrada por los ascensores. Me acerqué al teclado; estaba tibio, como si alguien acabara de retirar las manos de él hace apenas un instante. En ese momento, el teléfono de la oficina vecina empezó a sonar. Un timbrazo estridente que cortó el silencio como un cuchillo.
—Puesto 5, Santiago —respondí por el radio, esperando que fuera Vargas—. Alguien dejó una computadora encendida en el piso 20. Y hay un teléfono sonando.
—Santiago... —la voz de Vargas llegó cargada de una estática pesada—. Yo no te estoy llamando. Y Santiago... aquí en el monitor, veo que estás parado solo en el pasillo central. Pero la computadora que dices... en mi pantalla, esa oficina está totalmente a oscuras. No hay ningún monitor encendido.
Miré de nuevo hacia la pantalla. La frase seguía allí, brillando con esa luz azul enfermiza: "¿Por qué sigues mirando?". Y entonces, el teléfono volvió a sonar, pero esta vez no era el de la oficina vecina. Era mi propio radio de mano, emitiendo un sonido de marcado telefónico que no debería ser capaz de producir.
Me quedé allí, petrificado, con el radio en la mano emitiendo ese tono de marcado telefónico que me taladraba los oídos. Era un sonido imposible, una frecuencia que no pertenecía a los canales de seguridad, sino a una línea fantasma que parecía conectar el edificio con un lugar que no figuraba en ningún plano. Vargas seguía hablándome desde la central, su voz llegaba como un eco lejano, casi ahogado por la estática: "Santiago, sal de esa zona, la cámara está perdiendo la señal, solo veo estática y sombras...".
Pero mis pies no obedecían. Mis ojos estaban clavados en ese monitor azulado, donde el cursor parpadeaba con una cadencia hipnótica, como si fuera el latido de un corazón digital.
¿Por qué sigues mirando, Santiago?
La frase empezó a borrarse letra por letra, como si alguien estuviera presionando la tecla de retroceso con una lentitud deliberada. Me acerqué un paso más, impulsado por esa curiosidad suicida que nos persigue a los que vigilamos la noche. Cuando la pantalla quedó en blanco, el cursor se detuvo un segundo y luego empezó a escribir de nuevo, pero esta vez con una velocidad frenética, un golpeteo que no venía del teclado físico frente a mí, sino de las paredes, del techo, de las entrañas mismas del edificio.