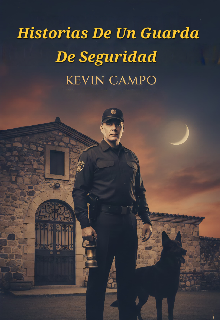Historias De Un Guarda De Seguridad
Capítulo 10: Código Rojo en Urgencias.
A veces, la memoria se detiene en un punto exacto, como una grabación que se raya y repite el mismo segundo de terror una y otra vez. Para mí, ese punto es el pasillo que conducía al depósito de cadáveres del Hospital San Judas. En esta ocasión, voy a narrarles lo que me pasó durante un turno nocturno que me tocó cubrir allí. Ya llevaba diez turnos en ese hospital, diez noches de rutina aparente, de caminar por los pabellones oliendo a cloro puro y escuchando el pitido incesante de los monitores cardíacos. Pero fue en el turno número once cuando la realidad decidió doblarse bajo mis pies.
Aquel hospital no era como los edificios de oficinas; aquí el aire se siente cansado, como si cargara con el último suspiro de miles de personas. Mi labor era patrullar el sótano 2, el nivel más profundo, donde la morgue compartía espacio con la lavandería industrial y el depósito de residuos biológicos. Era un laberinto de baldosas blancas amarillentas por el tiempo, iluminado por tubos fluorescentes que zumbaban como un enjambre de avispas enfurecidas.
—Santiago, hoy el movimiento en el depósito está pesado —me dijo el camillero de turno, un hombre llamado Norberto que tenía las ojeras tan profundas que parecían cicatrices—. Hubo un accidente múltiple en la carretera y la sala fría está al límite. Hazme un favor: si escuchas que golpean desde adentro de las gavetas, no abras. Es solo el gas que escapa de los cuerpos, o al menos eso es lo que me gusta creer para no salir corriendo.
Norberto intentó sonreír, pero sus ojos permanecieron fijos en el ascensor de carga. Yo asentí, ajusté mi linterna al cinturón y empecé mi ronda. Los primeros diez turnos habían sido tranquilos; apenas el ruido de las máquinas de lavado y el goteo de las tuberías. Pero esa noche, la número once, el ambiente se sentía distinto. El frío de la morgue se filtraba por las paredes de concreto, un frío que no venía de los equipos de refrigeración, sino de una ausencia absoluta de vida.
Eran las 02:15 de la mañana cuando llegué a la puerta doble de acero inoxidable del depósito. Me detuve a firmar la minuta sobre el mostrador de madera de la entrada. El silencio era tan denso que podía escuchar el roce de mi esfero contra el papel. De repente, una ráfaga de viento helado recorrió el pasillo, a pesar de que no había ventanas abiertas. Y entonces, surgió el sonido.
Toc... toc... toc.
Eran tres golpes secos, metálicos, provenientes del otro lado de las puertas de la morgue. Me quedé inmóvil, recordando las palabras de Norberto sobre el gas de los cuerpos. Pero no fue un sonido aleatorio. Fue un ritmo deliberado, una llamada. Agarré mi radio para reportar a la central, pero al presionar el botón de hablar, lo único que salió por el parlante fue el sonido de una respiración dificultosa, ahogada, como si alguien estuviera intentando hablar a través de un pulmón lleno de agua.
—¿Santiago? —la voz de Vargas llegó desde la central, pero sonaba distorsionada, como si hablara desde una distancia infinita—. Te estamos viendo por la cámara del pasillo 4. Santiago... ¿por qué hay una mujer de blanco parada justo detrás de ti?
Sentí que la sangre se me convertía en granizo dentro de las venas. No me atreví a girar la cabeza. Miré el reflejo en el acero inoxidable de las puertas dobles. Allí, justo sobre mi hombro izquierdo, vi una mano pálida, con los dedos largos y las uñas amoratadas, que se posaba lentamente sobre el tejido azul de mi uniforme. El frío que emanaba de esa mano era tal que sentí que mi hombro se entumecía.
—Vargas, no veo a nadie —mentí con la voz quebrada, mientras el reflejo de la mujer en el acero empezaba a hacerse más nítido, revelando un rostro cubierto por un velo de gasa ensangrentada.
En ese momento, las puertas de la morgue se abrieron de par en par desde adentro, sin que nadie las empujara. La oscuridad del depósito me golpeó como una ola de hielo negro. Y desde el fondo de la sala fría, entre las hileras de camillas metálicas, escuché una voz infantil que susurraba mi nombre con una dulzura aterradora: "Santiago, ayúdanos a taparnos... hace mucho frío aquí abajo".
Me quedé allí, suspendido en el umbral de la morgue, con el frío calándome hasta la médula. Las puertas de acero inoxidable seguían abiertas, como las fauces de una bestia que esperaba pacientemente a que su presa diera el paso final. Vargas seguía gritando por el radio, pero sus palabras eran solo ruido blanco, una estática lejana que no podía romper la burbuja de silencio que se había formado en ese sótano. La mano fría en mi hombro había desaparecido del reflejo, pero el peso del miedo seguía ahí, oprimiéndome el pecho.
—Tengo que entrar —susurré, más para convencerme a mí mismo que por obligación profesional.
Encendí la linterna. El haz de luz, que solía ser mi escudo, parecía ser devorado por la oscuridad de la sala fría. Las camillas metálicas brillaban con un tono mortecino, alineadas como soldados de plata en una guerra que ya habían perdido. El olor allí dentro no era solo de formol y muerte; olía a olvido, a esa humedad rancia de los lugares que no están destinados a ser habitados por los vivos. Avancé con pasos cortos, mis botas chirriando contra el suelo de baldosa blanca, un sonido que resonaba en el techo bajo como disparos en una iglesia vacía.
"Santiago... acércate...".
La voz infantil volvió a sonar, esta vez proveniente de la gaveta número 14. Me acerqué, con el pulso martilleando en mis sienes. Al enfocar la luz, vi que la gaveta estaba ligeramente abierta, apenas unos centímetros. De su interior asomaba un pequeño trozo de sábana blanca, que ondeaba a pesar de que allí abajo no corría ni una pizca de aire. Con una mano temblorosa, agarré la manija de metal y, venciendo la resistencia del hielo acumulado en los bordes, tiré de ella.
La gaveta se deslizó con un lamento metálico que me hizo castañear los dientes. Sobre la bandeja de acero yacía el cuerpo pequeño de un niño, cubierto apenas por la sábana. Pero lo que me hizo retroceder no fue el cadáver, sino ver que el niño no estaba solo. Sentada a su lado, en el borde de la bandeja de metal, estaba la mujer de blanco que Vargas había visto en el monitor. Tenía el rostro hundido en las sombras, pero su mano, esa misma mano pálida y amoratada, acariciaba la frente del niño con una ternura que resultaba obscena en ese lugar de muerte.