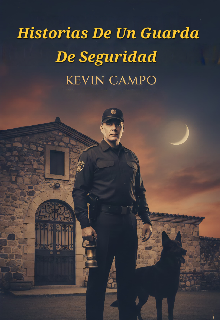Historias De Un Guarda De Seguridad
Capítulo 11: El Abismo del Piso Diez.
Después de aquella noche maldita en el Hospital San Judas, sentí que mi alma se había quedado gélida, tan blanca como las botas de mi uniforme que terminé tirando a la basura. Renuncié sin mirar atrás, sin cobrar liquidación, con el único deseo de no volver a ver una bata blanca o una luz fluorescente en lo que me quedara de vida. Me tomé cinco meses de vacaciones forzadas, aunque en realidad fueron meses de exilio mental. Me fui a un pueblo pequeño, intentando que el sol me quitara de encima el olor a formol y olvido que sentía pegado a la piel. Pero el dinero no es eterno y la paz, para hombres como yo, es un lujo que se agota pronto. Volví a la ciudad con los nervios un poco más templados y conseguí empleo a través de una nueva empresa de seguridad. Me asignaron a la sede principal de un banco antiguo en el centro. Era un puesto de prestigio, un edificio de mármol y bronce donde el eco de los pasos parece tener autoridad propia. Pasé un año entero trabajando allí en una paz absoluta; creía que mis días de lidiar con lo imposible habían terminado. Pero justo cuando cumplí mi primer aniversario en ese puesto, ocurrió la tragedia que despertó a todos mis demonios.
Fue un viernes de quincena, de esos donde el edificio parece vibrar con el estrés de los cierres contables. Los técnicos de mantenimiento estaban trabajando en los motores del ascensor número tres. Fue una negligencia criminal: dejaron la cabina bloqueada en el primer piso mientras revisaban los cables, pero se les olvidó poner las cintas de peligro o los letreros de "Fuera de Servicio" en los niveles superiores. Isabella, una analista de crédito que llevaba veinte años en la institución, salió de su oficina en el piso décimo a las cinco de la tarde. Iba distraída, con la mirada clavada en su celular. Presionó el botón, el mecanismo defectuoso cedió y la puerta de bronce se abrió de par en par. Isabella, sin despegar los ojos de la pantalla, dio un paso al frente confiando en que el piso estaría allí. No hubo piso. Solo el vacío. Cayó diez pisos y su cuerpo terminó empalado sobre las varillas de soporte en el primer piso. La muerte fue instantánea, un estallido de metal y carne, pero el eco de su último grito se quedó atrapado en el ducto, como si el edificio se negara a dejarla ir.
Dos semanas después, me tocó cubrir el turno de noche. El ambiente era insoportable, cargado de un olor a flores marchitas y a ozono eléctrico que no se iba con nada. El nuevo operador de la central, un muchacho que apenas estaba empezando, me advirtió que las luces del piso décimo se encendían solas. Al llegar a ese pasillo, el silencio fue rasgado por un sonido que conocía bien: el Ding metálico del ascensor tres. Me quedé helado. Yo sabía que ese ascensor estaba fuera de servicio. Las puertas de bronce se abrieron lentamente frente a mí, revelando no una cabina, sino un foso negro y profundo que parecía respirar. Y allí, en el borde mismo del abismo, vi a una mujer de espaldas, con su traje sastre gris perfectamente planchado. En su mano derecha sostenía un celular cuya pantalla emitía una luz azul pálida, una luz que no pertenecía a este mundo.
—Isabella... —susurré, y mi voz sonó como un eco en una tumba.
La mujer no se movió, pero el aire a su alrededor empezó a ondularse. Pude escuchar el sonido del teclado de su celular, un clic-clic rítmico que marcaba los segundos hacia el desastre. Lentamente, la figura empezó a inclinarse hacia adelante, buscando el vacío una vez más, mientras la luz azul de su teléfono empezaba a parpadear con una frecuencia desesperada. Sabía que estaba a punto de presenciar la caída otra vez, pero lo que no sabía era que, en esta ocasión, Isabella no caería sola.
Me quedé petrificado en medio del pasillo del piso décimo, con la linterna temblando en mi mano izquierda. Ver a Isabella inclinarse hacia ese foso negro fue como ver una película de terror repetirse en cámara lenta. El instinto de protección, ese que uno cultiva después de años de uniforme, me gritó que corriera a sujetarla, pero mis pies estaban clavados al mármol frío. No era solo miedo; era la certeza de que Isabella ya no pertenecía a este plano y que cualquier contacto con ella podría ser un pasaje sin retorno hacia el abismo.
El celular en su mano empezó a emitir un pitido agudo, un sonido electrónico que se distorsionaba hasta parecer un lamento humano. La luz azul de la pantalla se intensificó, bañando las paredes de mármol con un resplandor fantasmal. De repente, Isabella detuvo su inclinación justo en el ángulo imposible donde cualquier cuerpo vivo habría caído. Su cuello empezó a girar con un sonido seco, un crujido de vértebras rompiéndose que resonó en todo el piso vacío, hasta que su rostro quedó frente a mí, mientras su cuerpo seguía de espaldas al vacío.
Su cara era un mapa de la tragedia: la piel tenía el color del asfalto húmedo y sus ojos, fijos y vidriosos, seguían clavados en la pantalla del celular.
—¿Por qué no llegó el ascensor, Santiago? —preguntó, y su voz no salió de su boca, sino que vibró en el aire, fría y cargada de una tristeza infinita—. Mi hija me está esperando. El mensaje dice que la cena ya está servida.
En ese momento, el radio en mi cinturón estalló en estática. El operador de la central, con la voz quebrada por el pánico, empezó a gritarme:
—¡Santiago! ¡Sal de ahí! ¡El sistema dice que el ascensor tres está subiendo a una velocidad que no es normal! ¡Los frenos de seguridad no responden y el motor está echando humo! ¡Aléjate de la puerta!
Miré hacia el indicador sobre la puerta de bronce. La flecha de luz roja parpadeaba frenéticamente mientras los números pasaban a una velocidad de vértigo: 1... 4... 6... 8... Al llegar al 10, el estruendo fue ensordecedor. Las puertas se cerraron de golpe frente a Isabella y el impacto de la cabina llegando al piso fue como una explosión controlada que hizo vibrar el suelo bajo mis botas.
Cuando las puertas se abrieron de nuevo, la cabina estaba allí, iluminada con una luz blanca amarillenta, impecable y aparentemente vacía. Pero el olor... el olor era inconfundible: una mezcla de perfume de rosas viejo y el aroma metálico de la sangre fresca que Isabella derramó hace dos semanas.