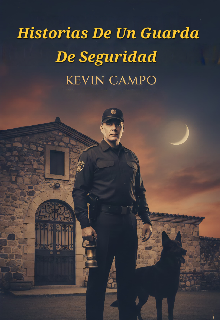Historias De Un Guarda De Seguridad
Capítulo 12: El Último Centinela.
Esa noche en la construcción del "Centro Empresarial El Dorado", el turno se perfilaba como uno de esos vacíos existenciales que uno, con los años, aprende a agradecer pero también a temer. El supervisor me había entregado la planilla con una desidia que rayaba en la negligencia: "Santiago, hoy lo enviamos allá solo para que el cliente vea que hay alguien. No hay fundiciones programadas, los ingenieros están en una convención y los obreros salieron temprano porque se dañó una tubería. No hay absolutamente nada que hacer, solo pase revista si le da la gana y asegúrese de que el hierro no camine solo hacia la calle". Con esa consigna de aparente paz, me instalé en la caseta de madera y zinc con Cristian, un muchacho de mirada inquieta que apenas estaba descubriendo que, en el mundo de la vigilancia, el silencio es un idioma que se aprende a golpes de miedo.
Cristian estaba inusualmente estático. El café, negro como el hollín, se le enfriaba en el pocillo plástico mientras sus ojos, inyectados en sangre por el trasnocho, no se despegaban de la mole de concreto que se alzaba frente a nosotros. El edificio era un esqueleto de veinte pisos, una jaula de acero y cemento que parecía gemir bajo el peso de su propia sombra. Yo, tratando de romper la tensión y buscando un poco de calor humano en esa madrugada gélida, le dije que aprovechara, que noches así eran raras, que lo normal era estar corriendo detrás de intrusos o lidiando con tuberías rotas. Fue entonces cuando me miró, y vi en sus pupilas ese brillo vidrioso y febril de quien ha cruzado una línea que no tiene retorno. Durante toda esa noche, mientras la lluvia bogotana repiqueteaba con una violencia metálica sobre el techo de la caseta, Cristian me abrió su memoria. Yo solo escuché, dejando que sus palabras llenaran el vacío del turno, grabando cada matiz en mi mente para luego, al llegar a la soledad de mi casa, volcarlo todo en mi cuaderno de tapas negras.
—Santiago, la gente cree que los edificios son solo materia inanimada, pero yo he aprendido que las construcciones nacen con una voluntad propia, y a veces, esa voluntad tiene hambre —empezó Cristian, con una voz tan baja que parecía que el viento se la quería robar—. Hace tres noches, me tocó el turno solo en el sector norte, donde el eco es más fuerte. Eran las tres de la mañana cuando escuché el rugido. No era un ruido de ciudad, era el sonido de la mezcladora industrial del piso quince. Usted sabe que esas máquinas pesan toneladas, que necesitan una conexión de alta tensión que estaba desconectada desde las cinco de la tarde. No había forma física de que ese motor estuviera girando, y sin embargo, el suelo bajo mis pies vibraba con la fuerza de una fundición en pleno desarrollo.
Cristian me confesó que, impulsado por esa inexperiencia temeraria que es propia de los jóvenes y que nosotros los viejos llamamos imprudencia, decidió investigar. No usó el malacate de carga, porque el miedo le decía que quedar atrapado en una jaula de metal sería su fin. Subió por las escaleras provisionales, esas de madera crujiente que parecen flotar en el vacío. Con cada escalón que ganaba, el aire se volvía más denso, cargado de un polvo de cemento que se le pegaba a la garganta como arena seca. Al llegar al piso doce, el estruendo de la mezcladora se apagó en seco, pero lo que lo reemplazó fue un horror más sutil y profundo: el sonido de cientos de herramientas manuales —palas, palustres, martillos— trabajando al unísono en una oscuridad que la luz de su linterna apenas lograba herir.
La confesión de Cristian seguía fluyendo como una mezcla de concreto espeso, asfixiante y pesada. Santiago lo escuchaba sin parpadear, notando cómo el muchacho apretaba los puños hasta que los nudillos se le ponían blancos. La lluvia afuera arreciaba, pero dentro de la caseta, el aire parecía quemar.
—Me pegué a una de las columnas maestras, Santiago, sintiendo el frío del concreto fresco atravesarme el uniforme —prosiguió Cristian, tragando saliva con dificultad—. Encendí mi linterna de dotación, esperando ver a algún ladrón o a algún obrero trasnochado, pero el haz de luz no iluminó carne ni hueso. Lo que vi fueron sombras densas, siluetas de humo negro que vestían cascos de construcción de un modelo que no se usa hace cuarenta años. Eran figuras sin rostro, pero con una determinación espantosa. Estaban doblando varillas de acero de una pulgada con las manos desnudas, y el metal gemía y se doblaba como si fuera cera caliente. No se hablaban entre ellos con palabras; emitían un chirrido constante, un roce metálico que me recordaba al sonido de una sierra eléctrica cortando hueso.
Cristian me explicó que en ese momento sintió que la realidad se desmoronaba. Intentó retroceder, buscar el camino de vuelta a las escaleras, pero al girarse, el vacío lo rodeaba por completo. La estructura por la que había subido parecía haber sido borrada por la neblina. Estaba atrapado en el piso doce, una isla de cemento suspendida en la nada, rodeado por esa cuadrilla espectral que construía un edificio que, según el plano que uno de ellos sostenía, no tenía ventanas hacia el exterior. Era una torre cerrada, un monumento al encierro.
—Lo más aterrador no fue verlos trabajar, Santiago, sino darme cuenta de que uno de ellos me estaba observando desde el principio —continuó el muchacho, con un temblor en la mandíbula que no podía ocultar—. Era una sombra más alta que las demás, una figura que parecía ser el capataz de ese ejército de niebla. Se me acercó caminando por el aire, sin que sus pies tocaran el suelo, sosteniendo un rollo de planos que no eran de papel, sino de algo que parecía piel vieja y curtida. Yo estaba paralizado, mis botas se sentían fundidas a la placa, como si el cemento estuviera intentando absorberme los pies. La entidad extendió el plano frente a mis ojos y me señaló un punto crítico en la estructura, un vacío en una de las columnas principales. Con una voz que no venía de una garganta, sino del mismo roce del viento contra el acero, me dijo: "Falta el refuerzo de alma. El edificio pide un corazón para que el resto pueda sostenerse".