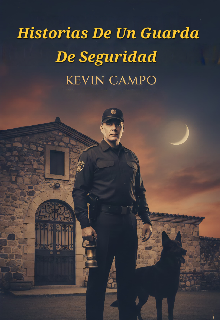Historias De Un Guarda De Seguridad
Capítulo 13: La Minuta del Destino.
Hay tardes en las que el silencio de mi casa en Bogotá se vuelve tan denso que parece tener peso físico, como si las sombras que he guardado celosamente en las páginas de mi cuaderno decidieran salir de su encierro para estirar las piernas por la sala. El aire se siente cargado, saturado de esa estática que precede a las tormentas, y es en esos momentos cuando más extraño el peso del radio en mi cinturón. Fue en una de esas tardes, mientras el café humeaba sobre la mesa dejando un rastro de aroma tostado y yo releía la historia de Cristian —tratando de entender si el edificio El Dorado alguna vez dejaría de tener hambre—, cuando el timbre sonó. El sonido fue estridente, casi violento en medio de mi ensimismamiento. No esperaba a nadie; mi vida de jubilado es un círculo cerrado de lecturas y recuerdos. Al abrir la puerta, me encontré con un rostro que el tiempo, en su crueldad, había intentado borrar de mi memoria, pero que mis ojos de guardia, entrenados para reconocer siluetas en la penumbra más absoluta, identificaron al instante. Era Ramírez.
Ramírez era el hombre con el que compartí las peores garitas en la zona industrial de Puente Aranda hace más de quince años. En aquel entonces, él era un tipo robusto, de espaldas anchas y una risa ronca que espantaba cualquier asomo de miedo. Ahora, frente a mí, estaba un hombre flaco, con la piel pegada a los huesos y el cabello transformado en una nube de hilos blancos y desordenados. Se apoyaba con fuerza en un bastón de madera de cafeto, pero mantenía intacta esa mirada alerta, esa forma de escanear el entorno de izquierda a derecha, evaluando salidas y puntos ciegos, que solo desarrollamos los que hemos vivido décadas de mirar hacia donde nadie más quiere mirar.
—Santiago... viejo amigo —dijo con una voz que sonaba como grava siendo arrastrada por un viento de páramo—. Me costó encontrarte, pero me dijeron que te habías jubilado para dedicarte a pelear con las palabras en un papel. Vine a ver si todavía guardas el café tan cargado y amargo como cuando vigilábamos la metalúrgica en aquellas noches de huelga.
Lo invité a pasar, sintiendo un nudo de nostalgia en la garganta. Nos sentamos en la mesa del comedor, el lugar sagrado donde mi cuaderno de tapas negras descansaba como un testigo silencioso de mis confesiones. Durante las siguientes horas, el mundo exterior desapareció. El ruido del tráfico de la ciudad se convirtió en un eco lejano mientras nos sumergíamos en un mar de recuerdos, en una "minuta" hablada que recorría décadas de servicios prestados a la sombra. Recordamos aquellos turnos de doce y catorce horas bajo la lluvia ácida de la zona industrial, donde el frío se te metía en los pulmones como agujas de hielo y el único consuelo era un radio de pilas sintonizando alguna emisora de AM que pasaba boleros viejos. Hablamos de los compañeros que se "quebraron" mentalmente, de aquellos que una noche dejaron el puesto abandonado y nunca más se supo de ellos porque vieron algo que la lógica humana no puede procesar sin romperse.
—¿Te acuerdas de la bodega de químicos "La soberana", Santiago? —preguntó Ramírez, mientras sus manos nudosas y temblorosas sostenían el pocillo de loza—. Aquel galpón inmenso donde los pastores alemanes de la dotación se negaban a entrar después de las diez de la noche. Tú y yo sabíamos perfectamente que no eran los vapores tóxicos de los solventes lo que los hacía llorar y erizar el lomo. Era esa figura que caminaba por encima de los estantes de cinco metros de altura. Esa cosa que no hacía ni un solo ruido al saltar de viga en viga y que nos observaba desde las alturas con ojos que brillaban como brasas encendidas en la oscuridad. Pasamos tres años reportando "sin novedades" en la minuta oficial, mientras nuestros oídos registraban cómo esa cosa arrastraba las pesadas cadenas de seguridad por todo el piso de cemento. Éramos unos muchachos llenos de sueños, Santiago, pero esa bodega nos robó la juventud y nos entregó una vejez prematura cargada de sospechas.
El café se terminó, dejando solo un cerco oscuro en el fondo de los pocillos, pero la conversación apenas estaba entrando en su zona más peligrosa y profunda. Ramírez fijó su vista en mi cuaderno y, con un gesto de respeto casi religioso, puso su mano sobre la tapa de cuero negro. Sus ojos se humedecieron, reflejando el resplandor de la lámpara, al recordar la soledad absoluta que implica ser el depositario de secretos que nadie más creería.
—Escribir esto es el acto más valiente que has hecho, Santiago —susurró, y su aliento olía a tabaco viejo y a tiempo pasado—. Porque la gente de afuera, los que duermen tranquilos en sus camas calientes, creen que nos pagan por cuidar puertas y marcar llaves de control. Pero nosotros sabemos la verdad: nos pagan por ser los testigos mudos de lo que el mundo prefiere ignorar. ¿Te acuerdas de Robles? Aquel buen hombre que vigilaba el cementerio del sur en los años noventa. Me confesó, poco antes de que el cáncer se lo llevara, que una noche de luna llena una de las estatuas de mármol de un ángel se bajó de su pedestal y lo acompañó a hacer la ronda completa por los mausoleos. No le hizo daño, Santiago, ni siquiera lo miró; simplemente caminaba a su lado con un sonido de piedra rozando el suelo que le helaba la sangre: shhh, shhh, shhh. Robles decía que después de esa noche, sentía que su propio cuerpo se estaba volviendo de piedra, que sus articulaciones se ponían rígidas y que se estaba quedando atrapado en un turno eterno del que no había jubilación posible.
Pasamos revista a los horrores que compartimos como si fueran medallas de guerra: los gritos desgarradores que salían de los ductos de ventilación en los centros comerciales cuando las escaleras eléctricas se detenían, las sombras que jugaban a esconderse entre los maniquíes de las vitrinas —cambiándoles la postura cuando uno parpadeaba—, y esa sensación constante y asfixiante de ser observados por algo que no tiene rostro pero que posee una paciencia infinita. Recordamos cómo aprendimos a ignorar los golpes desesperados en las puertas reforzadas que sabíamos que estaban cerradas con doble candado por fuera, y cómo desarrollamos ese "sexto sentido", ese hormigueo en la nuca que nos avisaba cuando el aire se volvía demasiado pesado o cuando el olor a flores muertas anunciaba que no estábamos solos en el pasillo.