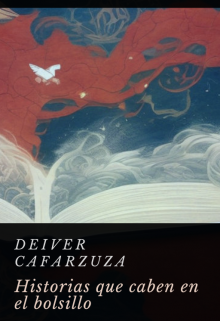Historias que caben en el bolsillo
Las luces a lo largo de la carretera
Por algún motivo esperaba el autobús para ir a la universidad.
Era de noche. Frente a mí estaba el Parque Hipódromo desolado. A mi derecha había un retén policial. Un niño de unos doce o trece años esperaba a mi lado. Sin saber cómo, presentía que él y yo íbamos para el mismo lugar. La luz de los locales se reflejaba en la carretera mojada.
Esperamos de pie alrededor de una hora. En ese tiempo sólo el rugir de una moto perturbó el silencio de la noche. Las calles estaban vacías.
—¿Tú también estás esperando el bus, verdad? —me preguntó el niño.
—Sí.
—¿Tienes celular? ¿Tienes minutos?
—Sí, claro, ¿necesitas llamar a alguien?
—No, pero puede que lo necesitemos.
Seguimos esperando.
Miré hacia el retén. Una moto, cuyo conductor tenía un extraño uniforme verde fluorescente, pasó veloz frente a nosotros. Gotas del charco de la carretera saltaron a mis pies. Detrás venía un motocarro que fue detenido por los policías, el conductor vestía el mismo uniforme fluorescente.
Cuando me cansé de esperar, le dije al niño:
—Quizás deberíamos caminar unas cuadras antes del retén, puede que todos se estén desviando.
Caminamos unas cuadras y todo seguía igual: una ciudad fantasma. Los locales estaban abiertos, sonaba música, pero nadie se encontraba en el interior.
Cruzamos a la izquierda en una esquina. Encontramos una loma que subía hasta una carretera principal. En la cima, entre la penumbra, se veía la silueta de un hombre flaco con camiseta blanca. El niño empezó a subir la loma. Yo lo seguí con dificultad, la tierra estaba húmeda y mis pies resbalaban a cada paso. ¿Por qué, sin haber llovido, parecía que hubiese habido un aguacero?
—Para el pasaje —escuché decir al niño, dándole un billete de dos mil pesos al hombre. Yo hice lo mismo. ¿Pasaje de qué? No quise preguntar. Sentía una extraña confianza en el niño.
Todo estaba cubierto por una niebla gris. El cielo no tenía estrellas, y bajo mis pies solo podía ver el pálido color de la carretera. El niño esperaba a mi lado. El hombre mantenía las distancias.
De pronto, al girar mi rostro a la izquierda, vi a dos amigos de la universidad. Me dijeron que ya no fuera, las clases se habían cancelado por la lluvia. ¿Cuál lluvia? De nuevo, no pregunté. Miré a la derecha, reconocí a un conocido de la secundaria que asistía a la misma universidad. Le comuniqué la cancelación de las clases. ¿En qué momento llegó toda esa gente?
Unas luces iluminaron la carretera. Los rayos de luz parecían desvanecer la niebla. El bus se detuvo frente a nosotros. La pintura amarilla estaba sin brillo, y en algunos lugares se había caído por el óxido. Los vidrios reflejaban la oscuridad de la noche. La placa roja tenía el número treinta.
Mi compañero de secundaria vivía en mi barrio, así que le dije:
—Este no nos sirve.
—Este es —dijo, ignorando mis palabras, y subió al autobús.
Miré al niño y le pregunté:
—¿Necesitas llamar a alguien? —Él negó con la cabeza. Luego, caminó hacia el hombre de camisa blanca y juntos se acercaron a la cabina del bus. El niño subió.
El autobús empezó a andar. El niño, asomado por la ventana, dijo que estaba vacío, que era el último de la noche, que subiéramos por la puerta de atrás. Hasta ahora lo había seguido sin miramientos, pero en ese momento la duda me paralizó. Miré a mis amigos de universidad, indiferentes a lo que sucedía. De pronto, mi mejor amigo de la infancia salió de la bruma, corrió y subió al bus en movimiento. Al verlo, después de tantos años, sentí un soplo infantil que me empujó a querer hacer lo mismo. Y corrí detrás del vehículo. Pero este aceleró, y mientras el niño me miraba con ojos destellantes de pena, me quedé atrás, en silencio, viendo cómo las luces se desvanecían en la lejanía.
Volví sobre mis pasos y, todos habían desaparecido, me encontré frente a la vastedad del cielo nocturno, ante el reflejo de lo desconocido. Y desperté.
Confuso, me quede mirando al techo, preguntándome que significaría aquel sueño. Cuando concluí que quizá no había significado alguno, una imagen vaporosa fue ganando nitidez: ¡El niño era la representación de un deseo olvidado!
Hice un paralelismo entre los que subieron al bus y los que no.
Contrario al niño aventurero y arriesgado de mi sueño, yo crecí preso por el miedo y la timidez, un grano de arroz en una nevada. Como aquellos que no subieron al autobús.
Por otro lado, los que subieron, reunían características que de joven soñé tener. Mi mejor amigo de la infancia, sociable y lleno de seguridad, dondequiera que estuviese hacía amigos y se hacía notar. Mi compañero de secundaria vivía como si estuviera flotando sobre las mansas aguas de un mar. En mi memoria, ellos eran la imagen de una luz que idealicé, pero quizás su brillo dependía de la profundidad de mis propios anhelos.
Con esfuerzo superé mi timidez. La introversión se volvió comodidad, y eso floreció en una sana confianza. El miedo se volvió una llama que, observada desde la base, intenta iluminar la cúspide de una montaña.
Pero ¿este sueño quiere decir que aún albergo en mi interior aquellos antiguos sentimientos? Tal vez el haber corrido detrás del autobús sea una confirmación, y el volver y no encontrar nada, sea la representación del cambio. Cuando un cambio es provocado por un deseo genuino, no puede ser revertido; pero si el final no está detallado, con el tiempo se vuelve borroso, como las luces del bus que vi perderse a lo largo de la carretera.