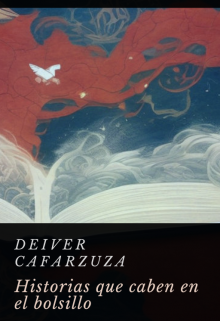Historias que caben en el bolsillo
Cien años
—Pronto moriré —dijo la mujer.
—¿Qué quieres decir con que pronto morirás? ¿Estás enferma? —preguntó el hombre, sentándose al borde de la cama. La luz de la luna entraba en la oscura habitación; la mujer le daba la espalda, mirando por la ventana, envuelta en un rayo de luna.
—No, no estoy enferma —dijo, y se sentó junto al hombre—. Pero pronto moriré.
Él observó sus ojos: ambos eran oscuros y rodeados de espesas pestañas; en su brillo podía ver su diminuto reflejo. No había duda en la mirada de la mujer. Él se preguntó si en verdad se iba a morir.
—No te mueras —susurró el hombre—. No te mueras, aún te queda mucho por hacer.
—Es inevitable, me voy a morir —respondió ella con tranquilidad.
Afuera todo era silencio. De vez en cuando el viento mecía las ramas del bonga en el patio. El hombre podía escuchar la respiración de la mujer. El tictac del reloj de pared se expandía por la habitación.
—Cuando muera quiero que me entierres tú. Cava mi tumba con una pala nueva cerca del árbol del patio. Luego, adórnala con una estrella caída del cielo. ¿Podrás hacerlo?
El hombre vio cómo los ojos de la mujer estaban adormecidos, y sus dudas se dispararon: sin duda ella iba a morir. Le respondió:
—Si eso quieres, eso haré.
—También espérame al lado de mi tumba. Volveré para verte.
—¿Cuándo volverás?
—Saldrá un sol rojo, que a las horas se ocultará. Luego saldrá otro sol carmesí por el norte, y se ocultará por el sur. ¿Entiendes?
Él asintió.
—Volveré en cien años, sin falta. Solo espérame cien años —dijo ella, con voz serena y levemente suplicante.
—Lo haré, no te preocupes. Esperaré hasta que regreses.
El reflejo del hombre en los ojos de la mujer se diluía. Ella se acostó boca arriba. Él la miró; vio cómo su mirada era cada vez más distante. Era como si se hundiera lentamente en un profundo mar, como si contemplara su alma nadar en las profundidades. Por alguna razón, al mirar a la mujer, se reveló ante él una belleza inexplicable que no había conocido.
El tictac del reloj se detuvo: la mujer había muerto.
El hombre salió al patio de la casa. Cerca del bonga cavó la tumba, con una pala nueva como prometió, y enterró el cuerpo envuelto en una sábana blanca. Después de tapar la tumba con la tierra húmeda, salió en busca de una estrella.
Al encontrarla le sorprendió su forma: era una esfera lisa, parecía hecha de cristal. Cuando la luz de la luna se reflejaba en ella, por dentro brillaba un precioso resplandor. Era como si en su interior tuviera fragmentos del cielo. La colocó en la tumba, y sintió una deliciosa calidez en el pecho.
Se sentó a esperar los cien años.
Después de un tiempo, se cumplieron las palabras de la mujer. Salió un gran sol rojo, que luego se ocultó. El hombre contó uno. Pasado un tiempo, le siguió otro nacido del norte, y se puso por el sur. Él contó dos. Y así transcurrió el tiempo, con el hombre sentado junto a la tumba, viendo avanzar ante sus ojos infinidad de soles rojos. Pero ¿cómo sabría que habían pasado los cien años?
Una noche, la estrella desapareció de la tumba. El hombre entró en desesperación al notar su ausencia. Buscó por horas, por cada rincón del patio, pero no la halló. Sin estrella, la espera habría sido en vano, la mujer no regresaría.
Al volver al árbol, notó cómo desde la tumba emergían pequeñas flores, brillantes y blancas, que poseían luz propia. Emocionado, hasta el llanto, tomó una entre las palmas y le dio un beso. Sin saber por qué miró hacia el firmamento. Y allí, a lo lejos, se podía ver una solitaria estrella, brillando como un pequeño sol. Entendió que no debía esperar más: habían transcurrido los cien años.