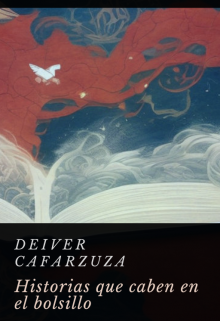Historias que caben en el bolsillo
La dama blanca
En ambos lados de la entrada del colegio había un árbol de mango. En época de frutos, con un grupo de cuatro o cinco amigos del barrio, solíamos ir a recoger algunos por la noche. Cuando no podíamos bajar ningún mango, ya fuera porque estaban muy altos o no era la temporada, nos quedábamos a conversar con los guardias, y ellos compartían con nosotros un vaso de gaseosa, pan con salchichón, o unos mamones o ciruelas…
La calle en donde se encontraba el colegio permanecía a oscuras. Había pocos postes de luz. Las casas solían mantener los focos de la terraza apagados y las puertas cerradas, salvo algunas pocas que dejaban escapar débiles franjas luminosas que decoraban el camino. Cuando caminabas por allí, tu cuerpo era abrazado por la negrura, te convertías en una sombra. Por eso, era una calle poco transitada y todos pensaban que era insegura. Curiosamente, esa percepción la volvía la más segura del barrio.
A pocos metros del portón del colegio había un poste de luz que iluminaba con destellos mortecinos la entrada. Uno de los árboles quedaba envuelto en aquella luz; el otro permanecía en la penumbra. Si no hacíamos mucho ruido, era poco probable que nos descubrieran bajando los mangos.
Aquella noche, sólo fuimos W. y yo. Y después de bajar con dificultad un par de mangos, nos sentamos junto al portón para conversar con el único guardia en servicio.
Mi amigo le regaló un mango. El guardia sacó una navaja del bolsillo del pantalón y empezó a pelar despacio la cáscara verde.
—¿No sabía que los guardias tienen navajas? —le pregunté.
—Tienen pistolas, ahora no van a tener navajas —dijo W., de forma burlesca.
—Sí, pero yo no tengo pistola —respondió el guardia—. Muchos guardias no tienen pistolas. Y muchos de los que sí tienen, suelen tenerlas descargadas, porque por ley no podemos disparar.
—O sea, ¿qué solo es para meter miedo? —preguntó W.
—¿Y lo de los bancos, esos con escopetas? —dije—. ¿Esas también están descargadas? ¿Ellos tampoco pueden disparar?
El guardia empezó a explicar, de una manera en que dos jóvenes curiosos de trece años pudieran entender, el cuándo y en qué circunstancias los guardias en Colombia tenían permitido usar el arma. Pero en algún momento mi atención se desvió, y ajeno a la conversación, contemplaba a través de los barrotes el almendro del patio iluminado a la luz de la luna. Y entonces la vi…
Una mujer esbelta, que parecía vestir un vestido blanco, salió de uno de los salones y cruzó el patio, deslizándose por mi campo de visión. Pensé que tal vez fue una ilusión óptica, causada por un destello de luz o por una bolsa blanca transportada por el viento al otro lado del patio. Pero segundos después, la figura reapareció brevemente, entrando a otro salón. Mis dudas se volvieron partículas de polen, y fueron barridas por la fuerte brisa nocturna cuando la mujer estuvo una vez más ante mis ojos y, como sí sintiera mi mirada, se quedo observándome.
¡Esa mujer tenía una belleza perturbadora! Sentí como si en mi pecho batiese las alas un segundo corazón, y como si la sangre que fluía por mis venas se tornara en hierro derretido. Su piel, lisa como una perla, desprendía un ligero resplandor; vestía un vestido de novia, y su melena blanca y ondulada enmarcaba un rostro que, en la armonía de sus facciones, provocaba el querer entrar en un profundo sueño y, bajo el cuidado de sus ojos azules, morir. Con ligera timidez agaché la mirada… La mujer no tenía piernas, solo la falda mecida por el viento.
Me petrifiqué unos segundos; los latidos de mi corazón sonaban como tambores en guerra, ahogando el susurro de una dulce voz. Levanté la mirada con temor… La mujer se abalanzó en mi dirección, flotando en el aire. Quería apartar la mirada, pero algo lo impedía. Mientras se acercaba, aquel rostro de belleza resplandeciente se fue transformando en una extraña mueca de enfado, pero también se percibía dolor; se iba pudriendo. Vi cómo un ojo salió volando de su cuenca, cómo la mandíbula se desencajo, y cómo dientes y mechones de cabellos fueron arrancados por la brisa.
De pronto, una mano se apoyó con fuerza sobre mi hombro y me sacó de aquel estado hipnótico. Era W., mirándome con extrañeza.
—Ya es tarde, vámonos —me dijo.
Miré hacia el patio una última vez; la mujer había desaparecido.
—Sí, ya es tarde —respondí, ocultando el miedo que recorría mi cuerpo. Había pasado menos de seis minutos desde que nos sentamos a hablar con el guardia, pero no me importó. Quería alejarme lo más pronto del colegio, y algo me decía que W. sentía lo mismo.
Nos despedimos y tomamos rumbo a casa.
Cuando nos alejamos los suficiente del colegio, W. me dijo:
—¿Tú también la viste, cierto?