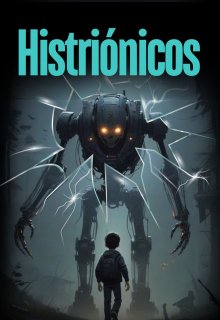Histriónicos
Capítulo 22
En cuestión de segundos la neblina apareció y se esparció por toda la zona, ocultando a todos los robots; y cuando el viento se disipó, Oliver ya se encontraba en medio de una calle, frente a su casa. Aunque buscó a sus amigos, no los encontró por ninguna parte.
«No, de nuevo no», se lamentó en su mente.
—¿Qué haces ahí parado? Ya es hora de dormir — se escuchó la voz cálida y familiar de una mujer, detrás del niño.
El pequeño Oliver brincó del susto, luego giro sobre su propio eje para encontrar a su madre que ya lo esperaba dentro de la casa. Ahora, la mujer tenía una sonrisa radiante, misma que no veía en años. La luminaria comenzó a fallar; uno de los focos que estaba encima del niño, se fundió.
—¿Oliver? — llamó una voz femenina, muy diferente a la voz de su mamá.
—¿Mamá? — El niño tenía miedo, se le notaba en sus ojos. No quería entrar a la casa, pero su madre se encontraba adentro.
Luego se acercó, cada paso más vacilante que el otro, hacia donde se encontraba la puerta abierta de par en par. Melinda cortó la poca distancia y lo recibió con un caluroso abrazo, como si no lo hubiera visto en meses o en años. El niño se aferró a ella mientras sus ojos no dejaban de derramar lágrimas.
Por primera vez desde que llegó al mundo virtual, Oliver se dio el permiso de sentirse como el niño que es y siempre ha sido, pues ya no quería actuar como un adulto que resuelve problemas o mantiene la compostura para evitar críticas.
En ese momento, Oliver prescindió de los juicios de su padre o de sus compañeros de clase. Estaba cansado de guardar las apariencias y de luchar contra su propio ser. En esta ocasión, Oliver había llegado a casa sin la necesidad de romper cosas, derribar todo aquello que se interpusiera en su camino o gritar angustiado, con el objetivo de aliviar su creciente agonía. En su mente, Oliver pidió perdón a su madre por gritarle y desafiarla, por ser el hijo ingrato que siempre la culpaba de aguantar a su padre. Hace rato que el niño se convenció de la historia creada por Samuel, donde los antagonistas eran su esposa e hijo. Ahora la culpa correspondía al verdadero responsable.
—¡Mamá, te extrañé mucho! — dijo el niño desde lo más profundo de su corazón, herido y agotado física y mentalmente.
—¿Cómo que me extrañaste? Sí, siempre he estado aquí en la casa —dijo Melinda riendo. Luego se llevó la palma a la boca como si pretendiera evitar una sonora carcajada.
—Yo…tengo miedo… mamita, quiero regresar a casa — reveló el niño con su vocecita casi afónica.
—Pero, si aquí estas, nunca te has ido, ¿Qué sucede, mi niño?
La mujer rompió el abrazo para ponerse al nivel de su hijo y mirarlo a los ojos. Le acarició la frente removiendo mechones de cabello cubiertos por sudor y polvo. Oliver se pasó la manga de la chamarra por las mejillas, en un intento por limpiarse las lágrimas y los mocos que no dejaban de fluir.
—¿Qué sucedió en la escuela? — insistió Melinda, con el ceño fruncido.
—Nada.
—¿Entonces?, ¿Por qué lloras?
—Creo que me siento mal, mamá. Ya no puedo…aguantar las ofensas de mi papá. Estoy muy triste y no… no tengo a nadie. Ya no puedo vivir así, pero no sé qué hacer.
Oliver esperaba una respuesta que lo salvará o que por lo menos le diera esperanza. Aunque estaba cansado de la situación que le tocó vivir, tampoco quería morir ni huir de su hogar. No cuando aquello significará la soledad.
El mundo virtual de los histriónicos le parecía similar a lo que muchas veces escuchó en boca de su abuela. La anciana solía decir que al morir nuestra alma viaja al purgatorio, al cielo o al infierno (dependiendo del comportamiento que tuvimos en vida). Sin importar a donde vayas, siempre te encontrarás en un lugar desolado y sin nadie a tu lado por toda la eternidad. Tu familia dejará de existir. Cualquier posibilidad que Oliver se planteara, acrecentaba todos sus temores. Ahora, el niño tenía una idea más clara de lo que él creía, significaba la muerte.
«Si muero ya no te veré nunca más, mamá».
—No digas eso, me tienes a mí. Yo jamás te dejaré, mi angelito. Eres mi vida, mi orgullo y mi razón para luchar.
—Es que…papá…
Melinda esbozó una ligera sonrisa en su rostro.
—Tú papá tiene serios problemas en su trabajo, no le prestes demasiada atención. Él quiere lo mejor para nosotros, solo está enojado consigo mismo — afirmó la mujer con una serenidad que rayaba en lo incongruente.
—¿Enojado consigo mismo?
—Así es.
—Pero, ¿por qué se desquita conmigo? Si tiene problemas, ¿por qué no pide ayuda?
—Eres muy pequeño para entenderlo.
—¿Mamá?, ¿por qué lo defiendes?
—Oliver, eres tú quien se equivoca. Creo que mejor no hubieras nacido.
El chico abrió los ojos y entendió lo que de verdad sucedía. La madre de Oliver nunca diría esas palabras, menos aquellas tan hirientes. Cada vez que Samuel llegaba colérico a la casa, Melinda lo enfrentaba y exigía que dejara de molestar a su hijo. Que ya no descargará sus frustraciones en contra de un pequeño de apenas once años. Después de los jaloneos, gritos o acusaciones de adulterio, la mujer terminaba recluida en el cuarto de su hijo; encerrados bajo llave hasta que el señor Tavares se cansara de azotar la puerta.