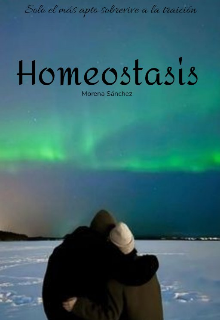Homeostasis
Mel
El calor en la Estación Ombu no era algo que se sentía en la piel; era algo que se respiraba. Era un aire denso, cargado de partículas de sílice que te raspaban la garganta y se instalaban en tus pulmones como si quisieran echar raíces allí. Bajé de la camioneta destartalada, cubriéndome los ojos con las gafas de sol. Mis botas se hundieron en la costra de tierra seca con un crujido que, en el silencio absoluto del desierto, sonó como un disparo. Llevaba doce horas de viaje, tres trasbordos y una cantidad de café en sangre que me hacía vibrar los párpados. Solo quería una cosa: llegar a mi laboratorio, verificar mis cultivos de Anabaena —las únicas bacterias capaces de sobrevivir en este infierno— y dormir bajo el aire acondicionado hasta que mi temperatura corporal bajara de los treinta y ocho grados. Pero la Estación Ombu tenía otros planes. O mejor dicho, el universo tenía un sentido del humor retorcido. Al abrir la puerta de metal pesado del laboratorio principal, el chorro de aire frío fue una bendición efímera. Se desvaneció en el segundo en que mis ojos aterrizaron en la mesa central de acero inoxidable. Mi mesa.
—¿Qué demonios es esto? —mi voz salió como un graznido seco.
Allí, donde deberían estar mis placas de Petri perfectamente alineadas y mis cuadernos de campo organizados por color, había un caos de equipo táctico, redes de captura y lo que parecía ser el cadáver destripado de un lagarto de collar. El olor a formaldehído y sudor rancio llenaba el espacio que yo había dejado esterilizado hacía una semana.
—Ah, ya llegaste. Pensé que el desierto se había tragado tu camioneta. Una lástima, habría sido una gran pérdida para la botánica... y una bendición para el espacio de almacenaje.
Esa voz. Grave, arrastrada y con esa pizca de superioridad que me hacía querer inyectarle veneno de escorpión en el café. Raphael estaba sentado en mi silla giratoria, con las botas llenas de barro seco apoyadas sobre mi bitácora de genética. Tenía el pelo castaño revuelto, la piel quemada por el sol y esa sonrisa de lado que gritaba que sabía exactamente cuánto me estaba irritando.
—Quita tus pies de mi cuaderno, Raphael —dije, caminando hacia él con los puños cerrados—. Y saca este... este despojo animal de mi mesa. Ahora.
—No es un despojo, Mel. Es un Crotaphytus —respondió él, sin moverse un milímetro. Estiró un brazo para alcanzar una lata de refresco que estaba goteando condensación directamente sobre mis archivos—. Y técnicamente, esta mesa tiene la mejor luz para analizar la estructura ósea. Tus plantas pueden esperar. No es como si fueran a salir corriendo, ¿verdad? Es la ventaja de estudiar cosas aburridas: se quedan donde las dejas.
—Ese "estudio aburrido" es lo que mantiene el ecosistema de esta zona —masqué las palabras, acercándome tanto que pude ver las pecas nuevas que le habían salido en la nariz—. Si mis cultivos se contaminan por culpa de las bacterias de tu lagarto muerto, te juro por Darwin que la próxima muestra que analice será tu bazo.
Él soltó una carcajada seca y finalmente bajó los pies, pero no antes de dejar una marca de tierra rojiza sobre la portada blanca de mi cuaderno. Se puso de pie, y su altura me obligó a inclinar la cabeza hacia atrás. Detestaba eso. Detestaba que su presencia física fuera tan invasiva como su personalidad.
—Siempre tan intensa, Mel —dijo, dando un paso hacia mi espacio personal—. Relájate. He movido tus cajitas de cristal al estante del fondo. Necesitaba el refrigerador para mis muestras de suero.
Me quedé helada.
—¿Moviste mis muestras? ¿Al estante del fondo? ¿El que está junto al motor del generador?
—Sí, ahí hay sitio. ¿Por qué?
—Porque el motor emite vibraciones y calor, idiota —le grité, perdiendo la poca paciencia que me quedaba—. ¡Has arruinado el ciclo de crecimiento de tres meses!
Raphael se encogió de hombros con una indiferencia que me hizo ver rojo.
—Bueno, supongo que ahora tienes tiempo libre. Podrías ayudarme a sostener las pinzas mientras termino aquí. El lagarto no se va a abrir solo.
Miré su sonrisa, miré el desastre en mi mesa y luego miré el extintor que colgaba de la pared. Por un segundo, me imaginé lo bien que sonaría el metal contra su cráneo. Pero no. Eso sería demasiado rápido para el fin de mi carrera. Si Raphael quería una guerra por el territorio en esta estación de arena y muerte, la iba a tener. Y yo no jugaba limpio cuando se trataba de mi ciencia.
—Mañana sales a poner las trampas al cañón, ¿no? —pregunté, mi voz volviendo a una calma gélida que debería haberlo asustado.
—A las cuatro de la mañana. ¿Por qué? ¿Vas a despedirme con un pañuelo?
—No —sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos—. Solo me aseguraba de que tuvieras suficiente protector solar. El sol del mediodía es brutal cuando el motor de tu todoterreno decide... dejar de funcionar.
Raphael entrecerró los ojos, su sonrisa flaqueando por primera vez.
—¿Qué quieres decir con eso?
—Nada, Raphael. Solo biología básica: la supervivencia del más apto. Y aquí, tú no eres el más apto. Eres solo el más ruidoso.
Me di la vuelta y salí del laboratorio. Necesitaba encontrar un puñado de arena fina y el filtro de aire de su camioneta. La guerra había comenzado.
Cerré la puerta del laboratorio a mis espaldas, dejando que el sonido seco del metal chocando contra el marco pusiera un punto final momentáneo a la presencia de Raphael. Me quedé allí, en el pasillo estrecho de la estación, apoyando la espalda contra la pared rugosa. El aire acondicionado aquí fuera vibraba con un quejido asmático, insuficiente para aplacar el fuego que me corría por las venas. Mis manos temblaban. No de miedo, sino por la descarga de adrenalina que mi cuerpo no sabía cómo procesar sin golpear algo.
Tres meses. Noventa días de vigilar la humedad, de ajustar el pH del sustrato de mis Anabaena, de medir cada milímetro de crecimiento celular. Todo para que un zoólogo con complejo de explorador victoriano decidiera que sus lagartos eran una prioridad estética. Raphael no entendía que en este desierto, la vida no se mide en centímetros de piel o en la velocidad de un reptil, sino en la capacidad invisible de un organismo para no desintegrarse bajo el sol. Me obligué a respirar hondo, inhalando el olor a desinfectante y polvo que impregnaba la base. Miré mis manos. Estaban sucias, agrietadas por el clima seco.