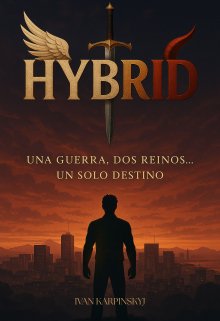Hybrid - Fase 1
Capítulo 43 - El Juicio de un Caído
El cielo ardía en tonos oscuros, pero sobre la tierra... un solo movimiento quebró el silencio.
Zane avanzaba.
Flotaba despacio. Sin apuro. Con la calma de quien ya conoce el final de la historia.
Frente a él, Lucifer tambaleaba. Una rodilla hundida en el asfalto resquebrajado; la otra, temblorosa, apenas capaz de sostener el peso de su propia arrogancia. El Apagón lo había dejado exhausto. Sus alas negras estaban chamuscadas. Sus dientes, manchados de sangre y rabia.
Entonces, con un rugido desesperado, se lanzó hacia adelante. Un zarpazo torpe, instintivo, propio de una bestia acorralada.
Zane lo esquivó sin esfuerzo.
Con una elegancia casi insultante, inclinó apenas el cuerpo hacia un lado, giró sobre su propio eje y descargó una patada directa al cuello de Lucifer. El impacto lo hizo girar en el aire como una hélice rota antes de estrellarse contra el suelo.
Zane descendió lentamente, mirándolo desde arriba, con una sonrisa ladeada.
—¿Eso es todo? —dijo con calma—. ¿Tan rápido te quedaste sin fuerzas?
Lucifer bramó y se impulsó hacia adelante como una bestia desesperada.
Pero Zane ya no estaba allí.
Se deslizó hacia un costado, su cuerpo reducido a una sombra envuelta en luz. Y desde abajo, descargó un puñetazo ascendente directo al mentón. El impacto fue tan limpio y preciso que el Príncipe del Infierno se elevó casi tres metros en el aire, como un cuerpo sin voluntad.
Cuando volvió a tocar tierra, Zane ya había avanzado dos pasos más.
Sin alardes. Sin gritos. Sin necesidad de encender su aura.
No lo necesitaba.
Lucifer intentó recomponer su guardia, pero la respuesta fue inmediata. Una doble patada ejecutada con exactitud quirúrgica: primero al muslo, rompiendo su equilibrio; luego, al lateral del cráneo, desorientándolo por completo. El Rey del Infierno cayó hacia atrás como si el alma misma le hubiera cedido el cuerpo.
Antes de que tocara el suelo, Zane lo tomó del tobillo y lo azotó contra una montaña derrumbada con la fuerza de un dios cansado de advertencias.
A miles de kilómetros, en el refugio de Seabreeze City, Jon Draven se levantó de su asiento de un salto, como si el corazón le hubiera estallado de orgullo.
—¡Ese es mi hijo! —exclamó, aplaudiendo con la euforia de un niño—. ¡Le está dando una lección!
A su lado, Liz cruzó los brazos y arqueó una ceja.
—¿Eso se lo enseñaste tú? —preguntó, con voz firme.
Jon se detuvo. Miró la pantalla. Luego, a su esposa.
—...Algunas cosas, sí —admitió, bajando el ritmo de los aplausos.
Liz no respondió. Solo lo fulminó con la mirada.
No hacía falta decir nada.
En el campo de batalla, Zane zigzagueó a una velocidad imposible, desapareciendo y reapareciendo a ambos lados de Lucifer como un espectro de luz y juicio. Entonces ejecutó un combo que solo una persona en todo el universo podía haberle enseñado: dos jabs rápidos, un cruzado de derecha que crujió como un trueno... y una barrida perfecta que lanzó al demonio más temido del cosmos al suelo, como una marioneta sin hilos.
Lucifer cayó de costado, sin aura, sin control.
Zane se colocó sobre él y apoyó el pie en su pecho, con la autoridad incuestionable de un rey.
—¿Querías reinar sobre la Tierra? —dijo, con voz grave—. Aquí tienes el suelo. Bésalo.
El orgullo de Lucifer estaba más destrozado que su propio cuerpo. Aun así, intentó invocar lo poco que le quedaba. De su mano abierta brotó una espada infernal, formada de fuego negro y gritos antiguos. Rugiendo como un toro enloquecido, cargó hacia adelante.
Zane no se alteró.
Sereno como un monje de guerra, inclinó el torso hacia atrás, esquivando la hoja por apenas centímetros. Luego, con ambos puños envueltos en magma puro, golpeó la espada y la partió en dos como si fuera papel viejo.
En una voltereta perfecta, descendió y cayó con ambos pies sobre el pecho de Lucifer, como un martillo divino dictando sentencia.
El impacto hundió al demonio en el suelo con un crujido colosal.
Zane giró el brazo, lo tomó del cráneo y, sin pronunciar palabra, comenzó a arrastrarlo por media ciudad. El asfalto se abrió en llamas tras su paso. Las paredes estallaron. Las piedras se elevaron en el aire. Todo el Infierno tembló.
Desde un cráter cercano, la voz de Valentina Reynolds, aún sosteniendo la cámara con manos temblorosas, llegó a millones de hogares.
—¡Esto es real! —gritó—. ¡Lucifer... está perdiendo! ¡Y lo están viendo todos... en vivo!
Lucifer quedó tendido entre los escombros. Su ala izquierda colgaba como un trapo quemado. Sangre negra brotaba de su pecho, burbujeando como petróleo en llamas.
Ya no era un dios, era un cadáver en suspenso.
Zane lo observó. No con odio, sino con resolución.
Porque ahora sí... era el principio del fin. Y Lucifer lo sabía.
Mientras Zane, en el corazón de una ciudad reducida a campos de guerra, humillaba al demonio más temido de toda la existencia, el mundo parecía haberse detenido por algo mucho más poderoso: la esperanza.
Gabriel, con las manos aún envueltas en una luz vibrante, se arrodilló junto a Sienna. Una esfera cálida la envolvió por completo, purificando cada herida, sellando cada corte, recomponiendo cada célula que Lucifer había desgarrado segundos antes. Su piel recuperó el brillo. Su aura volvió a latir, firme, como una estrella renacida.
Los ojos de Sienna se abrieron lentamente. Al principio, todo fue borroso. Pero cuando su visión se aclaró... lo vio.
Zane.
De pie sobre el pecho de Lucifer, invicto e imparable.
Una sonrisa débil se dibujó en su rostro, mientras una lágrima escapaba sin permiso.
Gabriel se incorporó y giró hacia Zadkiel. Su expresión seguía tensa, pero por primera vez había alivio. Cuando habló, su voz sonó como si millones de años de peso se hubieran derrumbado de golpe.
—Te extrañé, hermano —murmuró.