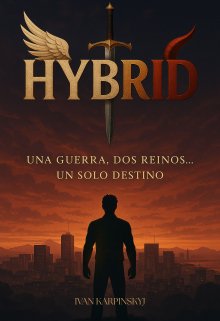Dedicatoria
Capítulo 1 - Introducción y el Despertar
Capitulo 2 - Ecos Bajo la Superficie
Capítulo 3 - El Comienzo
Capítulo 4 - El Umbral de la Verdad
Capítulo 5 - Entre Confesiones y Amores
Capítulo 6 - Cuando Despierta la Sombra
Capítulo 7 - El Fuego Ataca
Capítulo 8 - El Día que Callaron las Sombras
Capítulo 9 - Y la Verdad Cayó del Cielo
Capítulo 10 - Verdad y Consecuencia
Capítulo 11 - Paz Prestada, Sangre Prometida
Capítulo 12 - La Calma Antes de la Tormenta
Capítulo 13 - Donde la Luz Se Apaga
Capítulo 14 - El Descanso de un Héroe
Capítulo 15 - El Banquete de los Caídos
Capítulo 16 - Cruzada Celestial
Capítulo 17 - El Día que Despertó la Oscuridad
Capítulo 18 - El Comienzo del Fin
Capítulo 19 - Cuando la Cuerda se Rompe
Capítulo 20 - Cuando el Infierno Tomó Forma
Capítulo 21 - El Ángel de la Muerte
Capítulo 22 - Brutalidad Sagrada
Capítulo 23 - El Rostro del Abismo
Capítulo 24 - El Espectáculo del Horror
Capítulo 25 - La Sinfonía del Desgarro
Capítulo 26 - Donde Empieza el Regreso
Capítulo 27 - Bajo El Murmullo Del Mar
Capítulo 28 - Reinos de Ceniza, Coronas de Mentira
Capítulo 29 - El Hijo Roto del Abismo
Capítulo 30 - Punto de Ruptura
Capítulo 31 - Silencio Cortante
Capítulo 32 - Donde Renace la Luz
Capítulo 33 - La Hora del Híbrido
Capítulo 34 - La Primera Ola
Capítulo 35 - El Juicio del Fuego
Capítulo 36 - El Segundo Asalto
Capítulo 37 - Almas en Disonancia
Capítulo 38 - El Último Aliento
Capítulo 39 - El Renacer - La Batalla Final Parte I
Capítulo 40 - El día que la Luz ascendió - La Batalla Final - Parte II
Capítulo 41 - El Caído Resurge - La Batalla Final - Parte III
Capítulo 42 - Que Te Lleven Los Demonios
Capítulo 43 - El Juicio de un Caído
Capítulo 44 - El Amor más fuerte que la Muerte - Epílogo
Texto
headset
Аудио
У вас появилась возможность начать слушать аудио данной книги. Для прослушивания, воспользуйтесь переключателем между текстом и аудио.
Ok
Dedicatoria
A quienes me acompañaron en cada página, en cada silencio, en cada resurrección.
Escribí esto para no olvidar quién soy...
y para recordarle al universo que incluso el caos merece redención.
–Ivan Karpinskyj, 2025