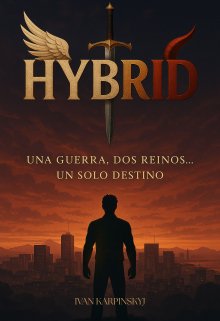Hybrid - Fase 1 [en EdiciÓn]
Capítulo 8 - El Día que Callaron las Sombras
Martes. Aunque ninguno necesitaba mirar el calendario para saberlo. El aire ya lo decía todo: pesado, espeso, como si la semana cargara con la resaca emocional del baile de anoche.
El baile… Ese maldito evento donde todo pareció vibrar un poco más fuerte, donde las miradas se cruzaron con filo y algunas máscaras empezaron a resquebrajarse.
El cielo sobre Seabreeze amaneció más gris de lo habitual. No llovía, pero el aire era denso, como si el mundo contuviera el aliento antes de un sismo emocional. En el patio trasero del colegio, junto al banco de piedra que usaban como punto de encuentro no oficial, Zane y Gabriel estaban sentados en silencio. Los alumnos comenzaban a llegar, pero ese rincón estaba todavía vacío. Como si incluso los demás intuyeran que ese día… algo iba a cambiar.
Zane tamborileaba los dedos sobre el respaldo del banco, con la mirada clavada en el horizonte. Gabriel lo observaba de reojo por encima de sus lentes.
—Anoche, durante el baile… en el gimnasio —rompió el silencio Zane, con la voz cargada de tensión—. Después de que me saqué de encima a esa maldita de Lia. Juro por lo que más quieras que la escuché decir algo que no tiene sentido. Me llamó Azrael. Me llamó por mi nombre celestial, Gabe.
Gabriel suspiró. Se quitó los lentes lentamente, limpiándolos con la parte inferior de la camisa, como si ganara tiempo.
—Entonces ya no tiene sentido ocultártelo —murmuró Gabriel, la voz más grave, cargada de resignación—. Creí… que podría manejarlo. Que podría mantenerla a raya sin alterarte. Pero me equivoqué.
—¿De qué estás hablando? —preguntó Zane, frunciendo el ceño, con el pulso acelerando.
Gabriel giró el rostro hacia él, ya sin la sonrisa relajada que solía tener cuando hacía de "consejero Adams". Ahora hablaba como lo que era: un arcángel.
—Lia Morningstar no existe, Zane —dijo Gabriel con voz firme, clavando la mirada en él—. Su nombre real es Lilith. La reina de los súcubos infernales. Seguramente fue enviada por Lucifer antes incluso de que tú y tu familia se mudaran a Seabreeze. Ya conocía el terreno. A los alumnos. A tí.
Zane apretó los puños. La ira le subió en un segundo. El aura le palpitó en los ojos.
—¿Y tú sabías esto? —preguntó Zane, apretando la mandíbula mientras intentaba mantenerse calmo—. ¿Desde el principio?
Gabriel aguantó su mirada. No se defendió, pero tampoco se encogió.
—Sí. —respondió el arcángel, seco y al grano.
—¡¿Y no me dijiste nada?! —gritó Zane, poniéndose de pie de golpe—. ¡¿Me dejaste hablar con ella todos estos días, pensar que era solo una alumna más, sin decirme una puta mierda?!
Gabriel se levantó también, su voz firme, conteniendo la tensión:
—¡Porque te estaba vigilando! No se acercó lo suficiente a hacerte daño. Pensé que si intervenía sin pruebas iba a exponernos a todos… y a tí.
Zane apretó la mandíbula. Respiró hondo. Los nudillos se le pusieron blancos. Pero… luego se calmó. Bajó la mirada.
—Está bien… lo entiendo. Querías evitar el caos —murmuró Zane.
Gabriel asintió lentamente, con un brillo más serio en los ojos:
—Pero hay algo más.
Zane lo miró con cautela.
—Semanas atrás —dijo Gabriel, cerrando los ojos levemente, con la voz tensa—, cuando la enfrenté en los pasillos… me advirtió que mantenga a Sienna alejada de ella.
Los ojos de Zane brillaron. Literalmente. Rojo y dorado. Como un eclipse contenido. Gabriel retrocedió medio paso.
—Zane… no hagas nada estúpido —pidió Gabriel, levantando las manos con calma.
—No, claro que no. Tranquilo —respondió Zane, mirándolo fijo, con una frialdad que desmentía sus palabras.
Pero una de sus manos, tras la espalda, cruzaba los dedos.
El pasillo sur del colegio estaba vacío a esa hora. La mayoría de los alumnos ya estaban en clase o dando vueltas en los pasillos principales. Lia estaba sola.
Se encontraba frente a su casillero, acomodando unos libros, revisando su espejo de bolsillo, aplicándose brillo labial con ese gesto tan ensayado como letal. Y al cerrar la puerta de golpe, una sombra apareció frente a ella.
Zane. El rostro endurecido. Los ojos apagados por furia contenida. La mandíbula marcada por la tensión.
—Uy… —entonó Lia con su tono seductor, ladeando la cabeza—. ¿Te arrepientes de haberme empujado anoche?
Zane no le contestó. La agarró de las muñecas con fuerza. La estampó contra los casilleros con un golpe seco. Lia dejó escapar una risa… su tono cambió. Más grave. Más real.
—Ah, sí. Así me gusta… —susurró Lia, con la voz casi gutural.
—Cállate —gruñó Zane entre dientes, mirándola fijo—. Ya sé bien quién eres.
Los ojos de Lia brillaron con fuego demoníaco durante un segundo. La máscara se resquebrajó. Zane acercó su rostro al de ella.
—Escúchame bien —dijo Zane con tono amenazante, los ojos encendidos—. Si te vuelves a acercar a Sienna, si la tocas, si respiras cerca de ella… te parto a la mitad. Y te envío de vuelta al Infierno en frascos separados.
—Así que Gabrielito no se pudo aguantar, ¿eh? —susurró Lilith con la misma intensidad, acercando su rostro, los labios casi rozando los de Zane—. Tanto secretito… Se terminó el jueguito. ¿Quieres saber qué soy, sin máscaras? Soy poder. Soy devoción. Soy lujuria. Soy la perdición misma envuelta en carne. Puedes tenerme. Puedes tenerlo todo. Yo puedo darte lo que Sienna jamás entenderá.
Zane no parpadeó. La mirada clavada, firme.
—No quiero nada de tí. Quiero que te alejes de mí. De ella. Y de todos.
Soltó sus muñecas con violencia contenida y se alejó caminando. Sus pasos dejaban pequeñas marcas de energía roja y dorada sobre el piso encerado. Chispas de poder. Advertencias. Furia apenas sostenida.
Pero antes de que el fuego se expandiera… se apagó. Zane desapareció tras una esquina, con la sombra tragándoselo.
Lia… o mejor dicho, Lilith en su plenitud, se quedó sola. Indignada. Herida en su ego. Lo observó irse con la respiración alterada.