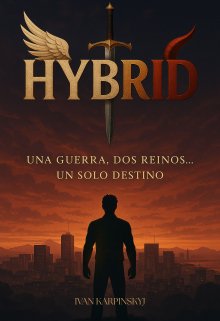Hybrid - Fase 1 [en EdiciÓn]
Capítulo 9 - Y la Verdad Cayó del Cielo
Flashback
El salón de las Estrellas Caídas estaba sumido en un silencio sagrado. Allí no había relojes. Ni gravedad. Ni tiempo que pudiera medirse. Solo planos suspendidos, constelaciones que flotaban en calma, y columnas de luz que brotaban del infinito. En el centro del vacío cósmico, de pie con la espalda recta y las alas plegadas, Gabriel aguardaba.
Su rostro estaba sereno, pero sus ojos cargaban la preocupación de un padre que no sabe si el sobrino que finalmente encontró entenderá alguna vez el porqué de su origen.
Y entonces, sin truenos ni trompetas, la voz llegó. No desde arriba. No desde fuera. Desde todas partes al mismo tiempo. Dios se materializó a su lado, con su altura dominante, su postura erguida y su porte siempre majestuoso. Pone una mano en su hombro.
—¿Qué te perturba, Gabriel? —preguntó Dios, imponente.
—Zane… —murmuró Gabriel, bajando la cabeza.
Una pausa. El silencio se volvió más denso, pero no incómodo. Solo presente.
—Se lo tomó mal. La verdad… lo sobrepasó. Es mucho. Para cualquiera… pero más para alguien que, hasta hace unos meses, pensaba que era solo un chico más —añadió, negando con la cabeza.
—No existe receta para aceptar una verdad tan grande. Ni línea recta que lleve del “no saber” a la comprensión —respondió Dios, con compasión pero firme—. Zane tiene que construir su identidad de a poco… sin presión. Sin intervención.
—¿Y si se encuentra con un demonio en el camino? ¿Con una amenaza real? ¿Lo dejo solo? —insistió Gabriel, alzando la mirada.
—Si estás siempre ayudándolo… si siempre apareces antes del golpe final, si cada herida es evitada por tu mano o la de los otros… entonces nunca va a descubrir lo que lleva dentro. Nunca va a arder. Y solo el fuego puede templar lo que él debe ser —dijo Dios, con calma absoluta.
Gabriel cerró los ojos un instante. Lo entendía. Lo aceptaba. Pero le costaba.
—¿Y si no aguanta? —susurró Gabriel.
—Entonces no era el elegido —contestó Dios, mirando el horizonte.
El silencio se hizo otra vez. No por crueldad. Sino por certeza.
El eco quedó suspendido en el salón, hasta que la voz del Creador se suavizó.
—Pero lo es. Y lo sabés. Solo que aún no se lo cree.
Gabriel se quedó allí, mirando el vacío estrellado, dejando que las palabras se asentaran.
Volviendo al presente…
El asfalto seguía humeando bajo los pies de Zane. Los edificios temblaban a lo lejos. El cielo de Manhattan estaba teñido de un rojo enfermizo.
—Azrael… finalmente nos encontramos —tronó Legión, sus voces múltiples resonando al unísono: unas gritando, otras susurrando.
—Vamos… veamos de qué eres capaz —respondió Zane, con confianza excesiva mientras giraba los hombros.
Zane cargó. Cada paso creaba ondas en el suelo, sus puños envueltos en energía divina y demoníaca que chispeaba como relámpagos encadenados. El primer impacto fue brutal: directo al pecho de Legión. El demonio retrocedió unos metros… pero sonrió.
—¡Golpea más fuerte, pequeño dios! —rió Legión, con todas sus voces resonando como un coro maldito.
—Con gusto —escupió Zane entre dientes, endureciendo la mirada.
Se desató una tormenta de golpes. Zane se movía como un relámpago bendito, descargando su furia con precisión quirúrgica: un rodillazo ascendente, un uppercut con chispas doradas, una media vuelta seguida de un puñetazo explosivo. Pero Legión aguantaba. Su cuerpo distorsionado parecía absorber el daño como si se alimentara de él.
Las almas atrapadas en su interior gritaban. Rostros deformados por el dolor asomaban entre su carne oscura. Cada uno que sufría, debilitaba un poco más el espíritu de Zane.
—¿Qué… carajo… eres? —jadeó Zane, sintiendo la presión, cada vez más debilitado por los gritos de las almas atrapadas.
—Somos Legión, porque somos muchos. Y tú eres solo uno —respondió la bestia, su voz distorsionada con un eco sobrenatural que helaba la sangre.
Zane intentó esquivar, pero Legión ya estaba encima. Lo levantó con un solo brazo, tomándolo del cuello como si fuera una muñeca rota. Luego lo estampó contra el suelo. El impacto generó un cráter de varios metros. Zane apenas respiró antes de que una patada lo volara por los aires, atravesando la fachada de un rascacielos. Diez pisos destruidos en su vuelo.
—Somos la suma de millones de almas. ¿Y tú? ¡Eres solo un niño con complejo de dios! —rugió Legión, con voz coral y triunfal mientras caminaba hacia el edificio derrumbado.
El polvo todavía caía en cascadas desde los pisos destruidos cuando Zane emergió lentamente de entre los escombros. Su rostro tenía un corte profundo sobre la ceja, el labio partido, el cuerpo marcado por golpes imposibles.
Sangraba. Jadeaba. Pero se ponía de pie.
—No he terminado… todavía… —murmuró Zane entre dientes, tambaleante, con la sangre corriéndole por el rostro.
Una sombra se deslizó detrás de él.
—Sí… sí que has terminado —susurró Legión, su voz demoníaca múltiple sonando como cuchillos dentro del oído.
Antes de que Zane reaccionara, Legión lo atravesó. Un hueso de su propio brazo se había alargado como una lanza, perforando el costado del hombro del Híbrido. Zane gritó, pero el sonido fue ahogado cuando Legión lo azotó de nuevo contra otro bloque de edificios, rompiendo ventanas, techos, columnas. Una lluvia de ladrillos.
En el aire, tentáculos oscuros salieron del cuerpo de Legión como látigos de sombra. Rodearon a Zane, lo inmovilizaron. Piernas, brazos, cuello. Lo dejaron colgando en el aire como un trofeo de caza. Y lo peor… todo eso se transmitía en vivo. Las cámaras lo mostraban al mundo.
—¿Quieres ver por qué no puedes ganarme? —preguntó Legión, su voz coral resonando con una burla casi religiosa.
Legión alzó un brazo hacia el cielo con un gesto solemne, casi litúrgico, como si invocara a un dios oscuro que solo él pudiera oír. El cielo respondió con un rugido silencioso. El aire se volvió pesado, irrespirable, cargado de electricidad y miedo.