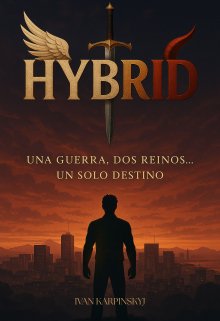Hybrid - Fase 1 [en EdiciÓn]
Capítulo 28 - Reinos de Ceniza, Coronas de Mentira
Lucifer levantó ambas manos con teatralidad y las llamas que rodeaban la sala respondieron al instante, alzándose alrededor del mapa flotante como si fueran parte del decorado de una obra maestra del caos. El calor aumentó. Las sombras bailaron. Y el Infierno contuvo la respiración.
—Escuchen —dijo Lucifer, con una sonrisa soberbia que mordía el aire—. Este es el fin de la neutralidad.
El mapa vivo, compuesto de sangre suspendida y llamas negras, se dividió en dos secciones que latían como corazones: la Tierra y el Cielo. Las formas se expandían, señalando puntos, rutas, fortalezas. Lucifer señaló con un gesto lento, calculado.
—Atacaremos la Tierra con fuerza total en tres puntos clave: Washington, París y El Cairo.
Zane no reaccionó. Solo mantenía una expresión neutral, con el mentón apoyado en la mano, como si todo le resultara predecible. Los ojos de Lucifer brillaron con una luz que no conocía piedad.
—Luego, desde los portales estables, abriremos el paso al Cielo —continuó—. Con las almas corruptas como combustible, rasgaremos las grietas sagradas de las Torres de Luz. Y entonces… entraremos.
Zane escuchaba todo. Cada palabra. Cada número. Cada coordenada. Pero no para él.
En tiempo real, las imágenes eran traducidas y transmitidas directamente al Salón de la Guerra Celestial. En el otro plano, los mismos mapas flotaban en un holograma sagrado, proyectado por el vínculo sutil que aún conectaba el alma de Zane con la luz que lo había visto nacer.
Michael los observaba desde una plataforma superior, de pie, con los brazos cruzados y el rostro tenso como piedra. A su lado, Metatrón analizaba los datos con frialdad quirúrgica.
Gabriel aún seguía muerto. Laheem, recuperándose. El peso… sobre ellos.
—Puedes odiarlo todo lo que quieras, Michael —murmuró Metatrón, sin apartar la vista del mapa, su tono frío, casi analítico—. Pero tienes que admitirlo.
Michael entrecerró los ojos, apretando los dientes.
—¿Qué cosa?
Metatrón aplaudió una sola vez, el sonido fue seco y cortante.
—Ese chico… es un maldito soldado nato.
De vuelta en el Infierno, Lucifer extendió los brazos como un director de orquesta en el clímax de una sinfonía sangrienta.
—Y cuando el Cielo caiga… —dijo con una sonrisa que destilaba locura y poder—, lo decoraremos con las cabezas de los arcángeles.
Alzó una copa de cristal negro, repleta de un líquido espeso y humeante.
—¡Un brindis! —rugió, su voz grave y gutural resonando por las paredes del abismo.
Los demonios aplaudieron, gritaron, aullaron, pero Zane aplaudió con desgano.
—Hermoso, Lu —murmuró, levantándose y estirándose los hombros con fingida pereza—. ¿Ahora puedo irme a dormir o hay karaoke demoníaco?
Lucifer giró lentamente hacia él, la sonrisa afilada como una hoja recién forjada.
—¿No quieres quedarte un poco, hijo mío? —dijo con falsa dulzura—. ¡Nunca has vivido realmente en el Infierno! Te preparé una suite en mi torre: último piso, aire acondicionado, frazadas de terciopelo, PS5, drogas, alcohol, cigarrillos… y comida hasta reventar.
Zane levantó las cejas, fingiendo sorpresa.
—Wow… muy tentador —dijo, asintiendo varias veces—. Pero tengo escuela mañana, ¿sabías? Filosofía a las ocho.
Lucifer soltó un bufido, agitando una mano con desdén.
—Ay, por favor… —replicó con una sonrisa burlona—. En Seabreeze ni siquiera te pueden ver, esa no es una excusa.
Por dentro, Zane se insultó a sí mismo.
—Claro, imbécil. Para el Rey del Infierno, la Tierra todavía te odia. Nadie cuerdo te querría ver con vida.
Antes de que pudiera reaccionar, Lucifer chasqueó los dedos.
Dos súcubos voluptuosas entraron al salón, envueltas en niebla carmesí. Una, de cabello negro como carbón, ojos ámbar brillantes, vestida con un corset de seda negra. La otra, pelo corto platinado, con un body apenas legal, alas plegadas en la espalda, sonrisa felina. Sus pasos no hacían ruido. Reían con lujuria. Sus ojos estaban encendidos de deseo… o de hambre. Era difícil diferenciarlos.
—Suite número trescientos cincuenta —anunció Lucifer, con una sonrisa de satisfacción—. La tenía guardada para ti desde siempre. Que te escolten.
Le lanza la tarjeta de la habitación, la cual Zane atrapa a regañadientes en el aire. Las súcubos lo miran con más lujuria de la necesaria. Una de ellas se acercó tanto que el aliento le rozó la oreja.
—Te vamos a dar una bienvenida que vas a sentir por mil años… —susurró, lamiéndole suavemente detrás del oído.
Zane tragó saliva. Sentía que cada segundo más en esa sala era como jugar a la ruleta rusa con seis balas. No podía rechazarlo. No podía dudar. Así que sonrió.
—Está bien —dijo, con tono despreocupado—. Pero una mano donde no deben, y las calcino.
Las súcubos lo tomaron del brazo con dulzura venenosa.
Y mientras lo escoltaban hacia su supuesta "suite", Zane mantuvo la sonrisa intacta… pero por dentro, sabía que la infiltración acababa de comenzar.
Cada palabra, cada mirada, cada paso a partir de ahora… tenía que ser perfecto.
Porque un solo error… Y Lucifer descubriría que su arma favorita… ya no le pertenecía.
El pasillo ardía como si los muros respiraran lava. A cada lado, antorchas de fuego verde chispeaban al paso de Zane, que avanzaba con la cabeza en alto, los labios entreabiertos en una mueca de falsa arrogancia. A cada brazo, una súcubo distinta, sus cuerpos pegados al suyo como si intentaran absorberlo a través de la piel. Reían en susurros, le acariciaban el pecho con garras suaves. Una de ellas ya le había mordido el cuello, dejando una marca que apenas dolía, pero ardía en orgullo.
Zane fingía estar encantado. Por dentro, quería vomitar. Y entonces, el aire cambió. Más denso. Más tenso. Más... familiar.
Una figura surgió de las sombras como humo sólido. Silueta perfecta, vestido que parecía hecho de deseo vivo. Lilith. Cruzada de brazos, el cabello cayendo como cortinas de sombra líquida, y una ceja arqueada como si ya supiera lo que estaba por decirse.