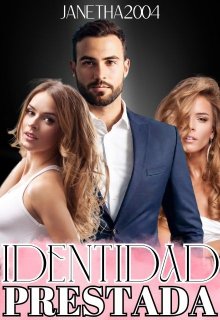Identidad prestada
Capítulo 6 Debilidad
Siento que floto sobre nubes de algodón, que soy tan ligera como una pluma. Apenas tengo fuerzas para moverme. Camino, perdida en un limbo de almas sin rostro. Intento seguir una ruta, pero estoy desorientada. Nada parece real; sin embargo, puedo palparlo con la yema de mis dedos. Un par de golpes sobre la madera me hacen saltar despavorida. Giro la mirada en distintas direcciones, pero la oscuridad no me deja ver. Los latidos de mi corazón se precipitan desbocados. Escucho voces provenientes desde alguna parte, pero apenas las puedo oír; parecen ecos lejanos. El miedo escala como enredadera a través de mi cuerpo y teje ramificaciones alrededor de mi garganta. Se tensa, oprime sin piedad, cerrando cualquier resquicio por donde el aire pueda pasar. Mis pulmones luchan desesperados por encontrar un poco de oxígeno, pero sus intentos son insuficientes. Me voy desvaneciendo poco a poco, deslizándome hacia la inconsciencia, hasta que, de repente, la presión desaparece. El aire comienza a fluir hacia mis pulmones como una bendición.
―Vamos, cariño, abre los ojos. Estoy aquí para protegerte. No voy a dejar que nadie te vuelva a hacer daño.
Abro los ojos. El ámbar se fusiona con un par de preciosos ojos color café, salpicados con motas doradas.
―¿Tú?
Mi corazón hace un gran esfuerzo para no salirse de mi pecho.
―Despierta, Evangelina ―lo miro con los ojos entrecerrados―. Estás ardiendo en fiebre.
Su imagen comienza a desvanecerse en el aire.
―No, no te vayas ―le ruego desesperada―. ¡Quédate, por favor!
Un par de toquecitos en mi mejilla derecha me hace reaccionar. Abro los ojos, confusa y desorientada. Mi visión borrosa, apenas me permite ver con claridad.
―¡Evangelina, por Dios! ―grita alguien, evidentemente preocupado―. Espérame aquí, debo llamar a emergencias.
¿Emergencias? Trato de incorporarme, pero las fuerzas me faltan. ¿Qué me está pasando? Tengo la saliva pastosa y los labios cuarteados. Una ola de frío me recorre de pies a cabeza, haciéndome temblar. Oigo a una mujer hablando con alguien, pero no logro entender lo que está diciendo. Pocos segundos después, escucho pasos dirigiéndose en mi dirección.
»No te preocupes, me ocuparé de ti hasta que los paramédicos lleguen.
Trago saliva.
―¿Dónde estoy?
Mi mente está en blanco. Es como si estuviera llena de una cortina de neblina espesa.
―Tranquila, Evangelina. Vas a estar bien, pero necesito que te calmes y hagas todo lo que te pida.
Mi visión comienza a aclararse. Parpadeo un par de veces, antes de ser consciente de lo que está sucediendo. El viaje, la posada. El chico del taxi y su esposa.
―¿Amanda? ―trato de enfocar la mirada―. ¿Por qué estás aquí?
Me mira con expresión preocupada.
―Me vi obligada a entrar a tu apartamento, después de tanto tiempo sin saber nada de ti. Tenía el presentimiento de que algo grave te estaba pasando.
Inhalo profundo, antes de hablar. Recuerdo haber caído en un sueño profundo, después de llorar por horas.
―Lo siento, me quedé dormida, pero todo está bien conmigo.
Niega con la cabeza.
―No, Evangelina, nada está bien contigo ―insiste―. Hace más de cuarenta y ocho horas que estás desaparecida ―¿qué?―. No respondías a mis llamados, ni a nuestros ruegos desesperados. Así que no tuve más opción que pedirle a mi marido que violara la seguridad de tu puerta.
La miro, impresionada.
―¿Dos…? ¿Dos días?
Apenas puedo articular palabras. Me incorporo de forma precipitada. Casi de inmediato, un escalofrío se dispara por mi columna vertebral. Me siento mareada y sin fuerzas. Vuelvo a caer como peso muerto sobre la almohada.
―Por favor, no te esfuerces. Estás muy débil.
Por más que lo intente, sé que no podré hacerlo.
―No… No recuerdo nada.
Susurro con voz apenas audible.
―No es para menos, considerando tu estado ―indica al ponerme la mano en la frente―. Estás ardiendo ―aparta la sábana de mi cuerpo―. Tu ropa está empapada de sudor, será mejor que la cambiemos antes de que empeore tu situación.
Intento negarme, pero estoy tan mareada que apenas puedo conmigo misma.
―Yo… Yo puedo hacerlo.
Sonríe con comprensión.
―También soy mujer, no te avergüences ―tira de mí con suavidad para ayudarme a sentar―. Y, como tal, no tengo mucha fuerza para hacerlo sola. Necesito tu ayuda.
La vergüenza me anima a sacar fuerzas de donde no tengo. Extiendo mi mano y aferro mis dedos a su muñeca.
―Por favor, ayúdame a ponerme de pie. Necesito ir al baño.
Me observa con mirada dudosa.
―No creo que…
No voy a rendirme.
―Sé que puedo hacerlo.
En ese momento escucho que alguien habla desde la sala.