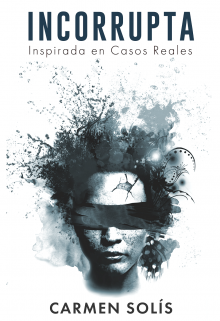Incorrupta
I
Advertencia: Esta historia contiene material sensible que puede resultar perturbador para algunos lectores. Se recomienda discreción al leer, especialmente si se es sensible a temas como violencia, abuso, o situaciones emocionalmente intensas. Por favor, asegúrate de estar en un estado mental adecuado antes de continuar.
****************
Distrito Federal, México. 21 de mayo del 2006. Hora: 8:02 PM.
CUATRO HORAS DESAPARECIDA.
Hay un intenso dolor que oprime mi estómago. Es como si todas mis fuerzas se concentraran ahí y causan que mis brazos y piernas pierdan su movilidad. Mis oídos solo escuchan murmullos, soy incapaz de saber qué dicen las personas a mi alrededor. Solo puedo pensar una y otra vez en Abi. Mi hija salió de casa hoy, justo a las cuatro de la tarde. Iba a una cita con su novio, pero no llegó. Santiago, su novio, llamó a las cinco para preguntar por ella porque pensó que se retrasó. Estela Abigaíl González Valdés, ese es el nombre de mi hija de diecisiete años. Es la menor de cinco hermanos, la consentida de papá y mi pequeña infinita. Todavía no entiendo por qué no llegó a su destino. Los vecinos dicen no haberla visto pasar, como si se hubiera borrado apenas salió de la casa. Luis, mi esposo, tiene el teléfono en una mano y se dedica a llamar a sus amigas para ver si alguien sabe algo. Unos cuantos chismosos han venido a enterarse de lo que pasa, pero no logro terminar una sola frase para responderles.
Son ya las ocho de la noche y no hay noticias. Ansío que la puerta se abra y sea ella, pero el reloj avanza y eso no pasa. ¡¿Por qué no pasa?! Ni siquiera voy a regañarla cuando llegue, no me siento capaz de hacerlo después de esta angustia que me tiene vuelta loca. Luis quiere que la reportemos como desaparecida, pero sé que no nos harán caso porque deben pasar setenta y dos horas para que podamos hacerlo. Intento convencerme de que esto es solo un acto de rebeldía repentina. Tal vez discutió con el novio o por fin han llegado a ella las ganas de irse de pinta.
—Rita, voy a salir a dar vueltas en el carro —me dice Luis.
Sin que me lo pida, me subo también. No pienso dejarlo solo en esto. Mi hijo, Pablo, que todavía vive con nosotros porque estudia la universidad, se queda en casa para estar pendiente por si pasa algo. Ahora me arrepiento de no haberle comprado un teléfono celular a Abi. Siempre ha sido una muchacha de gustos sencillos, así que no se molestó en pedir uno. Pensábamos regalárselo en su cumpleaños número dieciocho, faltan tres meses para eso.
Recorremos las calles que ya están ennegrecidas, pero no la vemos. Casi la confundo con una vecina, su cuerpo es bastante similar: delgada, muy menuda para su edad, como una estilizada bailarina de ballet. Pero cuando veo su cara compruebo que no es ella.
Durante el recorrido no hablamos.
Luis tiene el rostro tan transformado que puedo decir que solo lo he visto así en muy contadas ocasiones, como en los cinco partos de mis hijos y la vez que enfermé de neumonía.
—¡No hagas eso! —le pido con una voz desesperada que lucha por no quebrarse.
—¿Qué cosa? —alcanza a responder, pero no me mira de frente.
Se que él sabe a qué me refiero.
—Ese gesto, no lo hagas, ¡no!, por favor —suplico.
—Estoy preocupado, así como tú también lo estás —lo dice tan apagado que me asusta.
Abi y su padre siempre han tenido una extraña conexión que yo lograba formar con ella. Cuando me embaracé de José Luis, mi primogénito, Luis decía una y otra vez que era una niña, pero no fue así. Lo intentamos otras tres veces y la niña no llegaba. Yo ya tenía treinta años cuando por fin, sin esperarlo, volví a quedar embarazada y esta vez Dios nos bendijo con la niña que mi esposo tanto anhelaba. Recuerdo que desde que la cargó por primera vez se volvió su fiel protector. Ha sido un padre amoroso y comprensivo con todos nuestros hijos, pero con Abi, o Estela, como le puso él, tiene una especie de unión tan fuerte que a veces no alcanzo a comprender.
Recorremos las calles por dos horas, pero no hay buenas noticias. Cuando llegamos derrotados a casa veo que ya se encuentran familiares esperando y un montón de recados aguardan contestación. Santiago y sus padres llegan poco después; han ido a revisar hospitales sin obtener éxito.
—¿Ya fueron a los separos, o a la morgue? —dice Edmundo, mi hermano mayor, con toda la frialdad que lo caracteriza.
Edmundo tuvo la desgracia de perder a su único hijo de quince años en una fiesta donde las cosas se salieron de control y una de las balas fue a dar a su cabeza. Murió de inmediato. Desde entonces, mi hermano perdió parte de su humanidad. Pero lo comprendo, ha pasado por mucho dolor y pena.
—¿Morgue? —pregunta asustado mi hijo Pablo y sus ojos comienzan a enrojecerse—. Abi no está muerta, ¿o sí, mamá? ¿Verdad que no?
Pablo se ha puesto tan nervioso que solo se me ocurre jalarlo y llevarlo a su cuarto. Fue allí donde por fin reacciono, como si me quitaran tapones de los oídos. Regreso por completo a la realidad; una donde mi hija no está en casa y no sé dónde encontrarla.
—Va a estar bien. —Lo abrazo para darnos valor—. Va a volver, ya verás. —Era necesario consolarlo porque así me consolaba yo también.