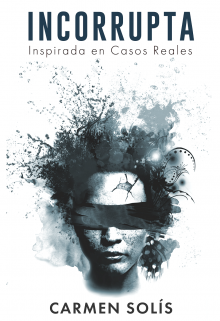Incorrupta
VIII
SETENTA Y DOS HORAS DESAPARECIDA.
El reloj se niega a estar de nuestro lado y pasamos las siguientes horas inmersos en lo mismo: llamadas a hospitales, estaciones de policía y también a las instituciones forenses. Continúan los interrogatorios y las visitas de vecinos queriendo saber más… Solo tenemos la bolsa y el horror de que Abigaíl no está en casa.
Me tiemblan las manos cada vez que comenzamos con las llamadas o que Leonardo viene a darnos informes. El dinero se va a montones, nuestros ahorros se desaparecen en cuestión de horas y me preocupa que se termine porque no pienso detenerme por no tener cómo financiar la búsqueda.
El detective y su equipo siguen atentos a la investigación. Sé que se empeñan en darnos algo, pero nada, ¡no llega nada! Sigo sin comprender por qué está tan interesado en los amigos y esa fiesta, que en realidad no proporciona datos de relevancia.
Mis hijos se dedican a pegar carteles. Los repartimos en donde nos permitan hacerlo. Los dos que viven lejos se han mantenido atentos a cada movimiento; Pablo es quien les informa lo poco que se va sabiendo.
Con todo el miedo que puedo sentir, se cumplen las setenta y dos horas para denunciar una desaparición. Nos dirigimos al Ministerio Público en cuanto la manecilla nos indica que es el momento. Esta vez solo vamos Luis y yo por consejo de Leonardo, mis primas se han quedado en casa porque el cansancio comienza a agotarlas.
Llegamos y nos sentamos.
Hay una lámpara en el techo que parpadea y las sillas desgastadas me indican el bajo presupuesto con el que cuentan. Las máquinas de escribir retumban en mis oídos una y otra vez. Cada hoja que aquí se escribe lleva una desgarradora historia en sus líneas.
Esperamos cerca de tres horas. ¡Tres horas para ser atendidos! La secretaria tiene cara de desvelo, o tal vez de hartazgo, y nos pasa a un pequeño cubículo donde nos hacen esperar una vez más. ¿Acaso aquí nadie sabe la gravedad que nos trae a semejante lugar?
Diez minutos es lo que tarda el despreocupado fiscal en aparecer. Continúa hablando a lo lejos con otro compañero, parece muy interesado en el chisme y no en lo que le corresponde. Es obeso, de piel trigueña, lleva puesto un traje desgastado color café oscuro y apesta a cigarro.
—Dígame, ¿en qué podemos ayudarles? —comenta con una sonrisa detestable cuando por fin se sienta. La silla rechina con su peso.
El hombre ni siquiera se presenta.
Sé que mi cara no muestra desagrado, pero él parece tan frío ante nuestro dolor que quiero borrarle la mueca con un buen gancho.
—Venimos a denunciar la desaparición de nuestra hija. Ya han pasado las setenta y dos horas que exigen —digo a secas.
—Francisca, toma los datos —le pide a la secretaria que se sienta en un pequeño escritorio de lado izquierdo.
La mujer, sin dirigirnos la vista, se acomoda los lentes y coloca una hoja en su máquina de escribir.
Le vamos respondiendo las preguntas sobre sus características físicas, el lugar de los hechos, dónde se le vio por última vez… Ella mueve veloz los dedos sobre las ruidosas teclas.
Luis gira a ver al fiscal para hablarle:
—Nosotros ya pegamos carteles…
El hombre suelta una risa sarcástica y nos contempla.
—Tememos que se trate de un secuestro —añado.
—¿Ustedes son expertos en esto? —nos cuestiona altivo.
Los dos negamos con la cabeza.
Leonardo nos recomendó no mencionar la investigación que llevamos con la agencia donde trabaja.
—Ya he visto esto muchas, muchas veces —prosigue el hombre. Su media sonrisa es exasperante—. No creo que se trate de una desaparición forzada. —Truena la boca—. Las adolescentes a veces son rebeldes, casi puedo asegurarle que anda por allí, echando novio o en casa de alguna amiga. Pero no se preocupe, vamos a investigar de todos modos. Estamos a su servicio —la última frase parece más una burla.
Como si un fuego se prendiera en mi interior, me hierve la sangre de una manera única. Soy católica y me educaron para ser buena persona, pero a este hombre sí quiero hacerle daño.
—Mi hija no es así —digo crujiendo los dientes. Mis ojos van directos a los suyos.
Él manotea leve.
—Ninguna es así, hasta que lo son. Solo preocúpese por darle un buen castigo cuando vuelva.
—Yo espero, fiscal, que haga su trabajo sin dejarse llevar por sus prejuicios sobre los jóvenes —intenta dialogar Luis.
Mi esposo sabe controlarse más que yo. Sigo preguntándome cómo lo logra.
—¿Qué me quiere decir? —Ladea la cabeza, cambia su expresión y tono de voz al saberse confrontado.
—Dijo que esperamos que haga su trabajo por el que le pagan —intervengo sin darle espacio a Luis de responder.
El fiscal alza el mentón y nos mira con ojos entrecerrados. Cualquiera diría que se ha ofendido.
—Francisca —se dirige a la mujer que escucha estoica—, agrega al expediente que la madre parece ser agresiva. —Gira a verme—. Eso pudo ahuyentarla, ¿no cree? Tal vez hasta la maltrataba y la pobre prefirió huir.