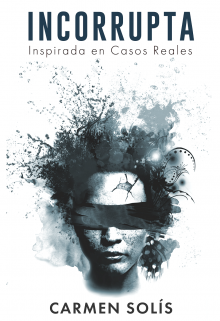Incorrupta
XIV
TRECE DÍAS DESAPARECIDA.
Apenas reconozco unos tenues rayos de sol, me visto sin hacer tanto ruido y salgo del cuarto para buscar una de las cartulinas que uso para las clases. Escojo una anaranjada fosforescente. Sobre el comedor, con un marcador negro, empiezo a escribirle:
“Exijo a las autoridades que se acelere la búsqueda de mi hija Estela Abigaíl González Valdés, desaparecida desde el 21 de mayo”.
Esta necesidad dentro de mí me mueve. ¡No más poner mis esperanzas en otros ni esperar más a que las autoridades reaccionen! Se trata de mi hija, sangre de mi sangre, y tengo que darlo todo por ella, aunque me cueste la vida.
Escribo a prisa una nota donde aviso a mi familia lo que haré.
Luego salgo sin más.
Tomo el metro que me lleva a mi destino. Me siento llena de energía. Una cosa que debo aprender es a manejar el coche. Tengo que dejar de ser tan dependiente. Lo apunto en mi lista mental.
Cuando por fin llego, no presto atención a nadie, solo enfoco la vista a mi objetivo.
Soy una mujer sola y desesperada frente a la Secretaría de Gobernación. Una mujer desesperada, decepcionada, furiosa. No lo pienso más y extiendo la cartulina. Debo buscar la forma de atraer la atención de los que se dicen nuestros protectores, la que hasta ahora me han negado.
Uno que otro mirón lee rápido lo que sostengo firme. Noto algunas expresiones de lástima, varias mofas contenidas, pero otras caras, tal vez solo de un par, me dicen “sigue así”. Esas son las que tomo en cuenta, con las que me quedo y me arman de valor.
Una cosa que odiaba de verdad, eran las huelgas. Las consideraba molestas porque entorpecen el tráfico y la vida diaria de quienes ignoramos lo que los quejosos quieren, pero por primera vez comprendo el porqué son tan necesarias.
Quizá suena risible: una huelga de una sola persona; una mujer adulta con una simple cartulina.
¡No me importa!
Pretendo montarme aquí el tiempo que sea necesario con tal de conseguir que las autoridades se pongan a trabajar en la búsqueda de Abigaíl.
Pasa una hora, luego dos, tres, ¡y nada! Ningún funcionario sale a ver qué necesito.
Durante ese tiempo ignoro señalamientos de gente que no tiene idea del dolor que cargo. Ninguno de los empleados de la Secretaría que entran y salen se detiene a preguntarme nada. En realidad, no veo que les interese brindarme soluciones.
A mediodía, en medio del sol y el hambre que ya se hace presente, se me acerca una señora de unos cincuenta años. Es de piel clara, lleva un vestido de flores amarillas y moradas y carga una bolsa con un estampado similar. Su perfume es tan intenso que llega hasta donde estoy.
—Señora —se dirige directo a mí—, yo tengo a una sobrina desaparecida desde hace cinco meses.
—¿Cuántos años tiene? —le sigo la conversación.
Es increíble enterarme de que los que sufrimos en silencio la misma pena somos más de lo que parece.
—Catorce. Salió a la tienda a comprar leche y ya no regresó. Es como una hija para mí.
Me percato de que quiere llorar, pero lo resiste.
—Ojalá nos escucharan —prosigue—. Yo la crie porque a sus padres les gustó la parranda en lugar de hacerse responsables. Lo único que quiero es que regrese. Hemos pagado mucho para que la busquen, pero nada, no aparece. —Gira a ver hacia la entrada de la Secretaría y después suelta un respiro sonoro—. Aquí nunca nos hicieron caso, espero que a usted sí.
—Si le interesa unirse, es bienvenida.
La mirada de la mujer primero me dice que la he desconcertado, pero luego entra en una fase de comprensión profunda. Asiente despacio, me toca el brazo y se retira.
Los minutos siguen pasando. Las tripas comienzan a llamarme, pero ¡no pretendo moverme!
—Mira a esa doña ridícula —dice en voz alta un jovencito. Luce como los mismos que pintaron el grafiti de mi hija, pero este sí es agresivo porque manotea contra mí.
Siento un extraño nervio al sentirlo próximo.
Otra muchacha que va a su lado lo secunda, sin dejar de mirarme:
—De seguro la morrita se fue de cusca y ella aquí haciendo sus dramas.
Suelto el aire cuando veo que ambos continúan caminando, riéndose a carcajadas.
Por un instante contemplo el moverme de lugar, pero enseguida esa idea desaparece. Abigaíl vale más que cualquier insulto o peligro.
Mi cuerpo sigue tenso por un rato. Estoy acostumbrada a tratar con jovencitos rebeldes, pero este par sí que me perturbó.
De pronto, una mano aprisiona mi hombro.
Cierro los ojos. Siento ganas de chillar o gritar, pero eso acabaría con mi postura de mujer fuerte frente a todos los que van pasando o están pendientes desde las cerradas ventanas de la Secretaría.
—¿Mamá? —dicen detrás.
Esa voz termina con todo mi temor.