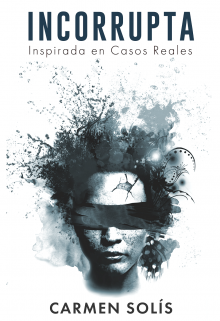Incorrupta
XXVI
OCHO MESES DESAPARECIDA.
La amenaza que Catalina recibió no deja de darme vueltas en la cabeza, a pesar de tener encima otras preocupaciones.
Ella ni siquiera parece afectada, cosa que me impresiona.
En una de nuestras salidas a explorar terrenos, convenzo al detective de acompañarnos. Es la primera vez que lo hace tan cerca. En otras ocasiones solo miraba de lejos desde su auto, acompañado de Bertha. Esto pasó en lugares que él consideró peligrosos.
Nos encontramos en unos sembradíos de trigo que se ubican en los bordes de la ciudad. Por el periódico, supimos que a menos de un kilómetro encontraron una fosa clandestina. Quizá exista más de una.
Abrimos dos huecos. El agotamiento llega rápido, aunque la tierra no sea tan hostil.
Hoy está nublado y fresco, por eso, las invito a tomar del café que he traído.
Sospecho que Catalina ni siquiera lo tiene en cuenta, pero, si logro crearle la duda, le recomendaré que contrate protección.
Las ocho mujeres que fuimos nos sentamos sobre unas bancas improvisadas con madera de árboles caídos.
Sirvo el café en los vasos desechables a cada una.
Le damos apenas un par de sorbos.
Es mi oportunidad de intervenir.
—Cata, al detective le gustaría escuchar de tu propia voz lo que pasó con tu hijo.
La opinión de Leonardo será de utilidad para persuadirla.
—¿Sí? —Catalina pregunta incrédula. Observa directo al detective.
Él se pone recto y serio.
—La señora Valdés cree que su caso fue mal investigado y tal vez yo pueda ayudarla.
Hace poco más de dos años Catalina contrató a otra agencia de investigadores privados, igual que nosotros, solo que ellos le cobraron una fuerte cantidad de dinero y luego abandonaron de manera repentina el caso.
Susana la anima a contarle.
Nosotras ya conocemos casa caso. Los platicamos y leímos a detalle, pero Leonardo no estuvo presente.
Catalina mira hacia el suelo un momento. Tiene un poco de polvo en las manos y se las sacude. Después de eso, levanta el rostro, pero su vista parece perdida entre los sembradíos altos que se mecen con el viento.
—Mi hijo tenía solo trece años —comienza—. Lo descuidé, sí, eso pasó. —Aquello lo dice recriminándose—. Creía que por ser hombrecito nada malo le pasaría en las calles. ¡Estaba tan equivocada! —Suelta un suave resoplido—. Sus mismos compañeros de la escuela le invitaron su primera dosis de cocaína. Cuando lo supimos, gracias a la empleada doméstica, mi esposo lo metió a un centro de adicciones. —Su expresión cambia por una que refleja decepción—. Estuvo ahí solo tres meses. En cuanto salió, lo cambiamos a otra escuela. Yo misma revisaba a diario su cuarto y no le encontré nada. Pensamos que lo había superado, que otra vez tendríamos a nuestro niño reservado y metido en sus comics. Pero apenas bajamos la guardia, volvió, y fue peor, porque se consiguió amistades peligrosas. No tenía mucho de haber cumplido catorce cuando desapareció. Los estúpidos de la fiscalía lo vieron como un desaparecido más. —Sus ojos brillan dolientes—. Nunca olvidaré la tarde en que se fue. Él dijo: voy a una reunión de tareas, no me tardo. —En su mejilla resbala una lágrima—. Y no fue así.
Mi pecho vibra con lo último.
Sé que todas compartimos su angustia y coraje. Por desgracia, nuestras situaciones tienen similitudes desafortunadas.
—¿Qué es lo que sabe sobre ese día? —pregunta Leonardo.
Del detective me agrada que cuando cuestiona, sabe modular el tono de la voz para sonar empático o agresivo, según lo que busca obtener.
—Resultó que mi hijo no fue a hacer tareas. Junto con sus antiguos compañeros se metieron a un bar de mala muerte. ¡Eran apenas unos niños y los dejaron pasar! Los otros jóvenes juran que dos sujetos se les acercaron y les ofrecieron drogas. Les compraron, obviamente. También mi hijo. A partir de ese momento no se les despegaron. ¡Eran siete muchachos esa noche! ¡Siete! Y ninguno supo decir qué le pasó. Uno de los excompañeros declaró que mi hijo ya quería irse, pero esos sujetos no los dejaban levantarse. Ya de madrugada llamaron a la estación de taxis y pidieron varios viajes. En uno de los carros se subió mi hijo, pero, según los jóvenes, uno de los sujetos se metió con él.
—El taxista debió ver algo —interviene Nancy.
Catalina guarda silencio un par de segundos. Parece rememorar lo que vivió. Su mueca es de auténtico sufrimiento.
—Más que eso —confirma Cata—. El hombre declaró que un sujeto al que apodan “el Marrano” le pagaba quinientos pesos por los viajes. Él solo conducía y no hacía preguntas. Llevó a mi hijo a otro poblado del sur. En la fiscalía no consideraron necesario tener detenido al taxista. Los imbéciles lo dejaron libre y, como era de esperarse, huyó.
—¿Qué información le dieron los detectives privados?
Catalina resopla.
—Descubrieron que las drogas que ellos compraron estaban adulteradas. El tal Marrano es un narcotraficante que le gusta reclutar a jovencitos. Cuando mi hijo desapareció, mi esposo y yo nos dedicamos a gritar, derramamos lágrimas de dolor frente a todos, y ni así las autoridades hicieron caso. —De pronto, su pena se convierte en coraje—. Todavía mantengo la esperanza de encontrarlo con vida. ¡Ese maldito cerdo lo tiene, estoy segura! Haré de todo con tal de ayudarlo a salir de allí.