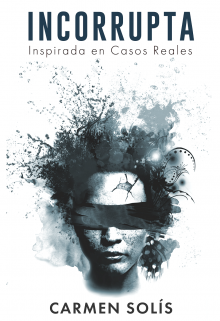Incorrupta
XLI
XLI
UN AÑO Y TRES MESES DESAPARECIDA.
En el velorio de Luis ordené decenas de lirios blancos, eran sus favoritos.
La despedida duele, arde en el pecho, en la garganta, en los bordes de los ojos… Pensé que ya no tenía lágrimas para llorar, pero me equivoqué.
Abrazo desconsolada la urna de las cenizas de mi esposo en la soledad de esta pequeña habitación. Su familia no quería que lo cremáramos, aseguran que los cuerpos serán resucitados cuando Jesucristo regrese, y cremar a un ser querido significa que no hay cuerpo para resucitar.
Si esa fue la voluntad que Luis dejó por escrito en los documentos de la funeraria, así tenía que ser.
Además, ¿para qué querría que él volviera a este podrido mundo? Esté donde esté, seguro es mejor que este infierno.
La vestimenta negra me acompaña y no pienso cambiarla por largo tiempo. Más estando lejos de México.
Pablo, Eduardo y yo tuvimos que venirnos con Roberto a su reducido departamento de Los Ángeles, California. Huimos como ladrones, como si nosotros fuéramos los criminales que deben ocultarse. Ni siquiera dio tiempo de hacer el novenario de su padre. Solo un rezo, una misa y se acabó. Le rezamos desde aquí y solo nosotros.
No logré convencer a Edmundo de seguirnos. Yo tampoco quería venir, pero la vida de mis hijos corría riesgo, no solo la mía.
Recuerdo el último día que Luis y yo pasamos juntos con una claridad dolorosa. Él tenía esa sonrisa que siempre me hacía sentir que éramos invencibles. Ahora, ese recuerdo es un cuchillo afilado en mi corazón, un aviso cruel de lo que perdí. No quiero olvidar su voz, su risa, sus consejos. Me asusta pensar que al envejecer no sea capaz de rememorarlos a detalle…
Siento una presión constante en el pecho, un dolor que no se alivia con el paso de los días.
El silencio que invade el lugar es abrumador. Ni siquiera puedo salir a charlar con las vecinas, cosa que en México tampoco hacía, pero me vendría bien hablar con alguien más.
Me levanto y camino hacia la cocinita, busco algo que me distraiga.
Mis hijos se niegan a dejarme salir, aun estando en otro país. Eduardo y Pablo fueron a hacer las compras. Roberto y su novia trabajan. Pablo no tiene visa, tuvo que venirse con ayuda de un coyote[1]. Fue muy valiente al atreverse a cruzar así. Se arriesga mucho al andar en la calle, pero retenerlo conmigo empeoraría su decaído estado de ánimo.
Abro la alacena y encuentro la caja de galletas. Son las mismas que le gustaban a Luis. Suspiro y la vuelvo a guardar. Todo me recuerda a él, y cada pequeña cosa parece ser un recordatorio de su ausencia. Mi corazón se ahoga en la nostalgia mientras cierro los ojos y trato de sentir su abrazo una vez más.
Hay momentos en que me encuentro hablando con él en la mente, le cuento cómo ha sido mi día, cómo me siento, mis inquietudes, y también le suplico, muy a mi pesar, que busque la manera de decirme si se ha encontrado en el más allá a nuestra hija.
El duelo es un camino incierto, lleno de altibajos. Hoy es un día difícil. Es el cumpleaños número diecinueve de mi Abi. Siento la tristeza como un manto pesado que no me deja respirar y no puedo quitarme. Si está fallecida, si de verdad hay otra vida después de la muerte, espero que ellos dos festejen juntos.
Sin que me dé cuenta, o en realidad sin que me interese contar los días, ya hemos pasado cuatro meses en el extranjero.
La tarde cae lenta y el sol se filtra leve a través de las cortinas.
Mis hijos y yo nos reunimos en la pequeña sala, pero el ambiente es todo menos cálido.
Roberto y Eduardo están sentados en el sofá más grande y tienen sus miradas fijas en mí.
Yo me encuentro de pie frente a ellos.
Pablo ronda mi espalda, tenso.
—No entiendo por qué insistes en regresar a México, mamá —dice Roberto, suena exasperado—. Después de todo lo que pasó… —Agita la cabeza—. ¡Es una locura! ¡Te secuestraron!, ¿ya se te olvidó?
Paso una mano por el cabello. Debo mantener la compostura.
—Lo recuerdo bien, Roberto. Pero México es mi hogar. Mi vida está allá, y no puedo solo quedarme aquí. Alguien tiene que seguir buscando a tu hermana.
Sin el detective Medina y sin el apoyo real de las autoridades, Abigaíl quedó desamparada.
Eduardo se inclina hacia adelante con expresión más calmada.
—Entendemos, mamá, pero regresarse es un riesgo enorme. Lo que queremos es que estés segura.
—¡No es tan sencillo! —exclamo ya frustrada. Urge que ellos comprendan—. Me siento inútil aquí. Necesito volver. ¡Necesito volver a buscar a Abi!
Roberto se pone de pie. Parece meditarlo, aunque sigue incrédulo.
—Soy de los primeros en querer volver a ver a mi hermana —me dice—, pero ¿cuál será el precio, mamá? ¿A costa de tu seguridad? ¿A costa de volver a perderte? ¿Y si esta vez no sobrevives?
Comprendo a Roberto, los comprendo a los tres, porque también José Luis se mantiene al pendiente. Ya pasaron por mucho dolor en poco tiempo.
—Hay gente que te quiere matar —añade Eduardo en tono hosco—, y no podemos ignorar el peligro.