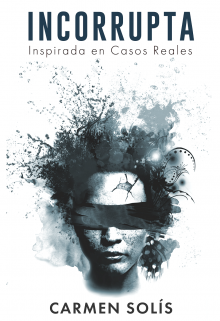Incorrupta
LIV - FINAL
En una bolsa plástica se encuentran las pertenencias de Abigaíl. Allí encuentro el vestido azul con el que salió, sus sandalias, su mochila donde llevaba un labial y algunas hojas que ya se pusieron amarillentas.
No dejo que nadie más toque su cuerpo.
Le pido a Elías que me permita prepararla.
Él me da una bata quirúrgica, guantes y cubrebocas para poder hacerlo.
Compré un precioso vestido blanco estilo victoriano como el que tanto decía que usaría en su boda. Es de mangas largas y tiene detalles dorados en el escote; seguro le encantaría.
Recuerdo que cuando Abigaíl nació todavía tenía restos de la placenta en la frente y, aunque me encontraba débil por el parto, yo le puse aquel bello vestidito miniatura color hueso. Hoy también me encuentro muy débil, pero de otra manera.
¡Fui yo quien la vistió cuando llegó a este mundo y seré yo quien la vista para su última morada!
Elías me explica cuidadoso cómo moverla para no dañarla. Percibo en ella un olor a geranios… Quizá es solo mi imaginación.
La trato como si fuera mi recién nacida: con esmero, amor y respeto.
Mi Abigaíl, mi Estela, despide tanta paz, parece que duerme, y me es más sencillo soportar la desolación que deja su partida.
Tardo un buen rato poniéndole la ropa, quiero que el momento dure en mi memoria el resto que me quede en este mundo. Mi bella hija, la muerte me regaló esta maravillosa oportunidad.
Comienzo con el maquillaje; algo tenue porque ella prefería ir al natural. Peino su cabello, ¡su largo cabello! ¡Cuántas veces no la peiné! ¡Cuántas veces no adoré hacerle sus trenzas que me pedía cada noche! Y ahora, estoy peinándola una última vez. Acomodo con cuidado los mechones a los lados. La admiro, se ve tan hermosa. ¡Mi niña! Mi preciosa niña infinita. Su fría quietud duele, ¡vaya que duele!, pero ahora una parte de mí se encuentra en paz al saber dónde estará descansando.
Elías entra y me trae una rosa. Se la pongo a Abi entre las manos.
Con ayuda de Edmundo la acomodamos dentro del ataúd.
—Parece una pintura —dice mi hermano, conmovido.
Él nunca me abandonó, y por eso estaré agradecida siempre.
José Luis, Roberto, Eduardo y Pablo esperan afuera; también Susana, Elena y mis primas.
Los de la funeraria suben el féretro a la carroza.
En todo momento camino detrás de ella.
Siento una mano que me toca el brazo y encuentro a Pablo a mi lado. Tiene el rostro enrojecido.
—¡Ya está, hijo! ¡Ya está! —le digo, sobándole la espalda.
La gente se va reuniendo detrás de la carroza.
Comienza el recorrido. Es corta la caminata porque la iglesia se encuentra a solo cuatro cuadras.
Un poco antes de llegar giro la cabeza hacia atrás y lo que veo me causa una especie de alegría que no alcanzo a comprender. ¡Todas las personas a las que amo y amaron a Abi están aquí! Todas caminan conmigo, para despedirla, y con eso contenernos.
Llegamos a la iglesia.
Mis cuatro hijos se colocan alrededor de su hermana. José Luis y Eduardo van de lado derecho; Roberto y Pablo de lado izquierdo. ¡¿Quién diría que todas esas fotos que les tomaba juntos a los cinco no se iban a volver a repetir jamás?! Mis cuatro hombres, como guardianes, llevan a su hermanita a su última misa.
Yo me quedo atrás de ellos y avanzamos.
La gente que espera adentro se pone de pie de inmediato. ¡Está todo lleno y en silencio! Hay tantos fieles que algunos se ven en la necesidad de quedarse afuera.
¡Cuánto amor esparció mi hija para merecer semejantes muestras de respeto!
Eleonor se acerca y me entrega las cenizas de mi esposo. Se encuentran en mis manos.
Una vez frente al padre, le indico a José Luis que abra el ataúd.
Mis hijos observan con profunda pena a su hermana.
Eduardo llora quedito.
Abro por completo la tapa y, con todo el amor que tengo, dejo las cenizas de Luis, justo a sus pies.
Una sensación de alivio me recorre, como si una parte del peso que cargo me dejara libre.
—Te traje a ella, mi amor, como pediste —digo susurrante, y también dejo salir las lágrimas, sin censura, sin miedo.
He llorado mucho durante el tiempo en que la busqué, pero sé que este llanto va a ayudarme.
Roberto, José Luis y Pablo también lloran; lo hacen por Abi, por su padre y sé que también por mí.
La misa da inicio.
A un lado del cuerpo está puesta sobre un caballete el dibujo que Eduardo hizo de su hermana.
Todos y cada uno de los que recorrieron conmigo el peregrinar que duró tantos años han venido. Hasta tres de mis hermanos que tan ausentes estuvieron se tomaron la molestia de venir.
El ave maría inicia melodioso en voz de una talentosa amiga de Alex.
A mi costado diviso algo que me conmueve: las compañeras del colectivo desfilan vestidas de blanco hacia mí. Llevan velas prendidas entre las manos y cantan el coro al unísono.