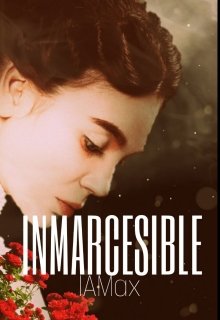Inmarcesible
Prólogo: MANGATA
Mangata: el reflejo que hace la luna en el agua.
En un mundo remoto, donde sé que usted desconoce sus reglas y leyes, había un Rey, un Rey que gobernaba por sobre todas las tierras, tenía el control absoluto de todo lo que se moviera, y lo que no, en todo ese mundo.
Este Rey tenía siete hijas, cada una con habilidades distintas, salvo la mayor, que tenía más habilidades que el resto. El Rey decidió, cuando todas sus hijas cumplieron la mayoría de edad, hacerlas Reinas. Para esto repartió sus tierras entre ellas y las puso al mando como gobernantes, a la mayor le entregó más cantidad que a las demás.
Sin embargo, años después una gran guerra azotó esas tierras. Entonces el Rey envió sus ejércitos desde las infinidades del cielo para proteger los territorios y a sus hijas. Pero quien debía vivir ahora se encontraba huyendo por su vida.
— ¡Más rápido, Su Alteza! —con cada paso dado su preocupación aumentaba. El viento era frío, pues lejos el hielo azotaba la tierra. Cráteres se saltaban cada tanto en el camino, y los ríos ahora parecían lagos— ¡Debemos llegar antes de que se den cuenta de que usted no está! —fue lo último que dijo el General antes de ver al lugar tan anhelado, y por el que habían recorrido tanto terreno— Es aquí. La Mangata.
Una mano suave se posó sobre el hombro del joven guerrero que miraba esperanzado el mar.
— Has hecho un gran trabajo, Zarael —tan delicada y dulce cual copo de azúcar, como siempre la Reina lo felicitó, pero su sonrisa no mandaba el mismo mensaje—, pero la serpiente ya está aquí.
Inmediatamente, como si sólo bastara tomar aire para cuestionar esas palabras, los colmillos que brotaron de la tierra se incrustaron en el talón de la Reina, al mismo tiempo que el torso de esa bestia, enorme y escamosa, creaba un agujero a sus pies para luego tragársela por completo.
— ¡No! —las cuerdas vocales de ese muchacho amenazaban con desgarrarse y la desesperación comenzaba a hacerse visible.
Casi por instinto y sin pensar mucho se quitó el guante que llevaba en su mano derecha y, como si su mano fuera un arma afilada, la llevó de un golpe a la boca del pozo y lo congeló en cuestión de segundos con un hielo tan real como artificial. Así impidió el paso de la víbora y la obligó a salir muriéndose de frío. En cuanto lo hizo, tomó su espada y cortó la cabeza del monstruo, cuyo cuerpo se arrastró entre los árboles.
— Sólo era un lacayo —afirmó la Reina en cuanto tuvo la oportunidad de volver a respirar con normalidad —. Más vendrán si corremos a buscarlo.
— El Rey ya está aquí, Él se encargará. Pero ahora usted debe irse —la calmó Zarael, y ella aceptó.
Con sumo cuidado la ayudó a levantarse y la acompañó a las orillas del agua donde la vio desaparecer después de sumergirse. Poco a poco las burbujas de oxigeno también se fueron con ella. Pero aún no satisfecho con verla partir, miró las estrellas en el cielo, señaló una con su dedo índice y dijo:
— Tú que tienes el don de la belleza, tú que has visto esta guerra de principio a presente, no verás el final. Pues te ordeno, como guardián tuyo y de tus hermanas, que cuides la vida de la persona que se acaba de ir, y si fuera necesario entrega tu luz para que ella viva, porque esta es la voluntad del Rey.
Al concluir bajó su mano con fuerza señalando el mar, y con ese movimiento la estrella bajó hasta que su brillo se perdió en el reflejo latente de la luna haciendo aún más brillante esa mangata.
Aquella estrella siguió obediente el camino dejado por la Reina, pero no pudo hacer nada por lo que ocurrió después.
Cuatro años después lograron alejar a los mitones matando a su Príncipe, y la guerra concluyó.
— Afortunadamente podemos dar por concluida esta desastrosa guerra —dijo el chico de cabellos rubios y trajes extravagantes mientras se sentaba en el gran trono de tres metros de alto.
— Príncipe, no creo que deba sentarse allí —advirtió Zarael, el de lacios perlados, que, a diferencia del gobernador temporal, seguía cuidando muy bien de todo lo que era de su Reina.
— Se ha sentado allí desde que la Reina… tú sabes —Mino era un empleado de corta edad, cercano a la corona, de cabello más negro que las tinieblas, ojos que acompañaban esa oscuridad y una piel tan pálida que se podría decir que era un fantasma. Cada que se le necesitaba estaba cerca y cumplía fiel a las órdenes de su monarca y su amigo a quien le hablaba, en voz baja.