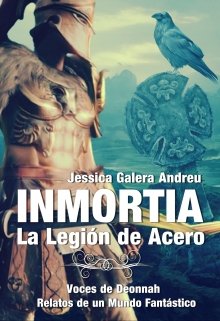Inmortia: La Legión de Acero (serie Voces de Deonnah)
3. La tormenta
Fyorn avanzaba escoltado por dos soldados más en dirección al coliseo. Nunca aquel trayecto se le había hecho tan corto, pero sus labios murmuraban en silencio aquella vieja oración que había de recibir a todo soldado honorable en los reinos sacros de los dioses, buscando calmar su mente y también su alma. Hasta en eso había de ser una deshonra. No había dioses en Lungeon, pues el acero era lo que sostenía todo sobre las columnas del orden, pero su padre siempre le había dicho que la piedra no escuchaba ruegos y que todo guerrero necesitaba algo a lo que aferrarse cuando su vida corría peligro. Un dios, un rostro, una mano. Algunos, incluso, una espada.
Los guerreros de la Inmortia se encomendaban a esto último: el acero, su particular dios. Pero Fyorn pensaba que la lista de aliados, cuanto más larga, mejor: Forge, dios de la fragua; Kymbhill diosa del fuego y Eladth, dios de la guerra. Integrantes todos ellos de los antiguos libros ya olvidados para la gran mayoría.
Era joven y había errado, pero confiaba en que las divinidades sabrían valorar sus cualidades y también sus buenas intenciones. Se ajustó la capa, tratando de protegerse del frío que arreciaba y por un momento se sintió ridículo. Iba a morir, ¿qué importaba el frío?
Aquella tarde la había pasado encerrado en su cuarto, pues a pesar de poder considerarse un condenado, el honor que se le presuponía a un miembro de la Inmortia era garantía más que suficiente para no haber de apresarlo. Por contra, sus últimas horas de vida podía dedicarlas a repartir sus pertenencias, a despedirse de aquellos que osasen aún mirarlo a la cara o en los viejos muelles donde se encontraban las tabernas y locales de dudosa reputación. Era como solían sobrellevarlo aquellos que afrontaban un Proditor o Ritual de los Traidores, por la más mínima afrenta que pudieran alzar sobre la Legión de Acero.
El viento soplaba aquella noche con fuerza, apretando en el cielo el oscuro manto de nubarrones que se habían congregado allí, como si también la salvaje naturaleza quisiera atestiguar en primera persona aquel precipitado final. El fuego de las antorchas se bamboleaba con virulencia y las heladas ráfagas traían consigo algún copo de nieve. Y es que así se sentía Fyorn. Formaba parte del ejército más valeroso de Deonnah y siempre sospechó que moriría joven, pero en alguna gran batalla o conquista; nunca por la estupidez de internarse en tierras oscuras en la persecución de una bruja. Aquello era tan simple... Rememorarlo le revolvía el estómago y él necesitaba estar sereno, de modo que resopló y desterró de su mente aquellos pensamientos. No importaba el por qué, pues Eghorn siempre había tenido razón: el viejo comandante buscaría cualquier motivo para arrastrarlo hasta aquella situación y si él no lo impedía, ese día acabaría llegando, como así fue, gracias a su propia idiotez.
Fyorn alzó la mirada al cielo, atraído por los zigzagueantes relámpagos que trazaban irregulares líneas en el firmamento. Las teas estaban dispuestas alrededor de todo el coliseo, ancladas a las columnas que salpicaban su perímetro, y a su contraluz, apenas podían distinguirse los rostros de aquellos que ocupaban las primeras filas.
A pesar del frío y la oscuridad, no eran pocos los que se congregaban allí para asistir a la ejecución.
Una fina llovizna anunció el inicio del Ritual.
Cuando Fyorn llegó al centro de la arena, apreció ya una figura acercándose hasta él con la vestimenta de gala de la Inmortia: una regia capa roja que contrastaba con la armadura plateada. El simple uniforme asustaba; los guerreros que había bajo él, más.
Eghorn lo observó con rostro inescrutable y Fyorn reprimió un escalofrío. No dudaba del cariño de su hermano hacia él mismo. Pero ante todo y sobre todo, Eghorn era un capitán de la Inmortia y por encima del lazo sagrado de la sangre o de cualquier otra circunstancia, cumpliría con su deber.
Los soldados que lo habían llevado hasta allí lo despojaron de la capa, la armadura, el jubón y la camisa. Sintió el viento helado lamiéndole la piel desnuda y apretó los puños para no temblar. También él había ido ataviado con su mejor indumentaria, pero el Ritual exigía despojarlo de aquel uniforme que no había llegado a lucir, que no había llegado a honrar.
Los soldados volvieron a sujetarle los brazos y la figura de una mujer se acercó hasta Eghorn para entregarle aquella pieza de hierro incandescente. Recordaba la primera vez que aquel metal se había posado sobre su piel hacía menos de un año para grabar a fuego el emblema de la Inmortia: dos columnas flanqueando una espada. Evocó el dolor lacerante, el grito desgarrador que abandonó su garganta y la vergüenza posterior aún con la herida latiendo.
Ahora, deshonrada la legión por su comportamiento impulsivo y temerario, llegaba el momento de marcarlo como lo que era: un traidor. Algo había, al menos, que lo consolaría: la humillación siempre sería mayor que el dolor.
Ya podía oír los abucheos desde la grada, voces que se habían transformado después de jalear y vitorear cada uno de sus triunfos, cada pelea ganada en la arena, cada prueba superada, cada gesta y proeza a las que habían bautizado con su nombre. Pensar en eso le insufló ánimo. Moriría aquella noche sin haber tomado parte en ninguna gran batalla, pero nadie le arrancaría honores que se había ganado por derecho: había sido el miembro más joven en entrar a formar parte de la Inmortia. Había escuchado a los más experimentados comandantes, guerreros y sabios elogiar el don que poseía con una espada en la mano. Había sentido la sangre fluir en sus venas, conquistando cada parte de su cuerpo a través de una paz serena allí donde otros solo habían albergado terror.