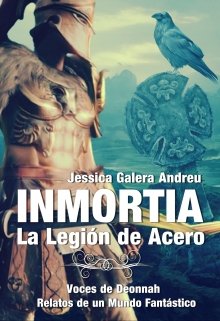Inmortia: La Legión de Acero (serie Voces de Deonnah)
9. Esclava y señor
Magary cerró los dedos y los sintió completamente helados. No importaba cuánto atusara el fuego de la chimenea ni la cantidad de mantas y pieles que se echase por encima. El crudo helor que abrazaba Lungeon y, más concretamente el Bastión, nunca daba tregua.
También las horas de soledad ayudaban a potenciar la sensación. Eghorn apenas estaba en casa, cumpliendo con las mil responsabilidades que le exigía la Inmortia y no podía negar que lo echaba de menos.
Cerró los ojos y evocó su tierra natal. El sol matutino de la ciudad de Duna la besaba en la frente al arrancar el día y el sudor era una sempiterna capa sobre su broncínea piel. El viento del este era caliente y le lamía el rostro, en una caricia de fuego. Cómo echaba de menos todo aquello. En los días más fríos temía olvidar aquellas sensaciones relegadas tras la esclavitud de la que fuera víctima hacía ya tantos años. Cada recuerdo que la llevaba hasta Duna acababa devolviéndola a los grilletes, a las largas caminatas exhibiéndose como mercancía y al miedo atroz aferrado a su garganta, privándole incluso del aire el día en que llegó a Lungeon; la mortecina tarde en que los ojos de aquellos guerreros de acero, como su propia legión, la desnudaban sin tocarla y murmuraban a su alrededor. El temblor en sus manos y en sus piernas la primera noche en la habitación de Eghorn; una noche en la que ninguno de los dos durmió. Sentado cada uno de ellos en un rincón distinto, agazapada ella, paciente él.
Magary suspiró y recogió el fardo de ropa sucia que debería lavar en el río. Solo pensar en sus manos sumergiéndose en el helor dela gua la enfermaba. Pero la mujer no llegó a cruzar el umbral de la puerta dando cobijo a esa idea. Dos brazos la aferraron con fuerza y la arrastraron ante su incapacidad para reaccionar. Llevaba una daga en la bota, pues Eghorn le había advertido de que no saliera nunca de allí sin ella, y si debía usarla lo haría, aguardando el momento propicio y la ocasión perfecta. Aún no. La búsqueda de a misma, sin embargo, se diluyó cuando aquel soldado la condujo ante el Albor. Nunca había estado frente a él salvo su primer día en el Bastión, cuando su esposo la había escogido y el viejo hubo de dar el visto bueno. Desde entonces, lo había divisado en multitud de ocasiones y en más todavía lo había imaginado muerto bajo su daga, pero en aquel momento, refrenaría sus ansias en pos de la cautela, pues un paso en falso podía acabar costándole muy caro.
El viejo se acercó, con las manos en la espalda y la más absoluta nada en sus ojos grises.
—¿Qué precio le pones a tu libertad?
Magary frunció el ceño, desconcertada ante aquella cuestión.
—¿A qué os referís?
—¿Quién ayudó al bastardo?
Si la primera pregunta la había dejado helada, la segunda la clavó en su sitio.
—No tengo ni la más remota idea de lo que me habláis.
Íveron la agarró de la cara y apretó con fuerza.
Los sollozos de una joven empezaron a oírse a sus espaldas, junto a unos pasos que se aproximaban a trompicones.
—Mañana a primera hora, tu hermana y tú podréis ser libres, si me das la información que preciso. Solo la verdad. Si me mientes, si tratas de engañarme, antes del alba estará muerta y tú cavarás su tumba en medio del coliseo. ¿Quién ayudó al bastardo?
Magary aferró con fuerza su propia falda, tratando de refrenar el temblor de sus manos. Detestaba mostrar miedo ante aquel hombre, pero era plenamente conocedora de que cualquiera de sus soldados temblaría ante él; ¿cómo no iba a hacerlo ella?
—Hubo una tormenta... —masculló entre dientes.
El Albor le dio la vuelta con fuerza y Magary quedó de frente a su hermana. Cynn vivía en Lungeon, pero llevaban sin verse tantos años que la emoción la embargó junto a la rabia, y todo se paralizó cuando la daga del soldado que apresaba a su hermana menor se hundió en el estómago de la joven, que cayó de rodillas al suelo.
—Si no me das la información que preciso, me aseguraré de que ningún sanador se ocupe de ella. Si hablas, la atenderán ahora mismo y mañana al alba, estaréis lejos de aquí. Seréis libres. Solo la verdad. Si me mientes, te aseguro que lo sabré y tú te arrepentirás.
La voz de Íveron fue un susurro amenazante en su cuello. El viejo no necesitaba alzar el tono ni efectuar el más mínimo desgaste de energía. Al viejo le bastaba con vivir.
—Eghorn... —susurró ella.
Cerró los ojos, asqueada ante su propia traición, pero ¿qué, si no, podía hacer ante aquello? No era ajena a la posibilidad de una mentira, a que el viejo acabase matándolas a ambas de todos modos, pero al menos, aquello le daría cierto margen de maniobra. Si callaba o le mentía, Cynn moriría en ese preciso instante y a ella, no le concedería mucho más tiempo; si acaso el justo y necesario para sufrir cavando la tumba de su hermana y acabar compartiéndola con ella.