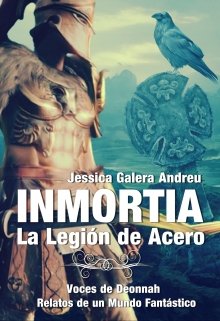Inmortia: La Legión de Acero (serie Voces de Deonnah)
12. La legión de los dioses
Cryda les había dado un dudoso recibimiento. Si todo cuanto había oído sobre la Dríada no había hecho justicia a la auténtica legión de amazonas, lo que había oído sobre Cryda sí lo había hecho. Aquella no era más que una pequeña aldea de pastores y pescadores, de campesinos y gente humilde, de mirada recelosa y pose encorvada, atemorizada y desconfiada. Pero acostumbrada, aparente y gratamente a la presencia de la Dríada.
La escabechina de la Inmortia no pasaba inadvertida, aunque probablemente la legión de amazonas había reducido el efecto.
Kimbhill los condujo a través de las viejas callejas que ni siquiera estaban empedradas hasta una humilde casita de barro que en nada se diferenciaba al resto, por más que en su interior morase una diosa.
Cuando Fyorn se dio cuenta, allí solo estaban ella, Harald y él. Einar e Isbreer habían desaparecido, probablemente con el resto de la Dríada, que les darían el acogimiento que habían vaticinado.
—Tal vez quieras antes darte un baño o comer algo —dijo Kymbhill.
—No. Habrá tiempo.
A Fyorn ya no le preocupaba camuflar su curiosidad, la misma que lo estaba devorando por dentro.
—Te ofrecieron regresar a casa y olvidarte de todo —intervino la voz ronca de Harald—. ¿Por qué no aceptaste?
Kymbhill lo miró, sonriendo, como si tuviera la misma curiosidad que el viejo por conocer la respuesta.
—Quería saber qué había en Cryda, además de la Dríada.
La diosa y el anciano se miraron y el hombre le cedió de nuevo el protagonismo a ella.
—El Quebrantamiento tuvo otra consecuencia, además de las ya conocidas —dijo—. Los guerreros de Fortaleza anhelaban ser los más fuertes de Deonnah, invencibles. Pero la Inmortia era una legión inmortal y ante eso, ellos nunca podrían. El estallido de la magia oscura hizo mucho daño, pero su principal fin fue el de arrebatar la inmortalidad a la legión del dios que andaba en la tierra. Y lo lograron. Tras eso, sumaron a sus filas a la peor calaña de Deonnah: mercenarios, asesinos, verdugos, delincuentes... y se hicieron llamar la Inmortia. Durante años persiguieron y acabaron con sus verdaderos miembros.
—Eso no puede ser cierto —trató de justificarse Fyorn—. Ese no es nuestro origen.
—Sí lo es —respondió ella, con sosiego—. De ahí provenís, de la sangre y el acero.
»Los treinta y dos miembros de la Inmortia, la verdadera, yacen enterrados en el bosque de Achas. Tú has visto el camposanto. Allí los sepultaron, a todos, salvo a cuatro.
Fyorn miró a Harald, horrorizado.
—Yo mismo, muchacho —confirmó él—. Gisli, Raynork, el padre de Isbreer. Y ella misma. Somos los únicos que no yacen enterrados allí. Logramos huir y llegar hasta la isla de Panteón, donde pudimos hablar con los magos y narrar la situación. Allí contactamos con los dioses mediante el Oráculo y nos apremiaron a esperar. Después volvimos a Lungeon, cada uno por su lado, y nos perdimos la pista durante largos años; tantos como para olvidarnos unos a otros.
—Los dioses enviaron a la Dríada —continuó la diosa—. Debíamos recuperar a la Inmortia, una de las legiones sagradas, y para ello, el primer paso consistía en derramar la sangre de los impostores. Toda. Por eso iniciamos una guerra contra ellos. Por eso ellos nos temen, Fyorn.
—¿Saben todo esto? ¿Acaso soy el único imbécil que no tenía ni la más remota idea en Lungeon?
—El Albor lo sabe. No creo que todos lo sepan; ni siquiera la mayoría.
—¿Y cómo lo supo él?
Los nervios de Kymbhill se mantenían imperturbables, pero los de Fyorn estaban a punto de explotar. No podía creer nada de aquello; por momentos sentía que la pierna debía de haberlo arrastrado a algún tipo de demencia febril y que pronto despertaría, que toda aquella fantasía se derrumbaría sobre la verdad. La única verdad, la que siempre había conocido.
Pero si algo había confirmado en los últimos tiempos era que todo siempre sería susceptible de empeorar. Y lo corroboró de nuevo cuando Kymbhill continuó hablando:
—Buscando derramar la sangre de los impostores me acerqué a Obrom. Hombre equivocado. Debía ser el primero en empezar a saldar la deuda, pero me enamoré de él, un amor prohibido y castigado. Él estaba casado y tenía ya un hijo, pero aunque tratamos de relegar el sentimiento, no pudimos. —Kymbhill empezó a sollozar y su aspecto enfermizo se acentuó—. Sin desentenderse nunca de su pequeño, dejó a la hija de aquel que se hace llamar Albor y se entregó por completo a lo nuestro, aun conociendo los riesgos existentes si nos descubrían.
Cada palabra que brotaba de los labios de la diosa, multiplicaba la incapacidad de Fyorn para moverse, para respirar, para parpadear. Nunca nadie le había explicado la causa exacta de la muerte de su padre; no había hecho falta. Obrom salía a incursiones y batallas, como cualquier otro soldado de la Inmortia y una vez no regresó, como muchos otros. Fyorn nunca había dudado de que hubiera muerto durante una escaramuza, una emboscada o mil posibilidades más para un guerrero, pues si de algo iba sobrada la Inmortia era de enemigos. Nunca había contemplado otra opción. Su padre había enfermado, sí, como también habían enfermado muchos otros, pero nunca una dolencia lo había postrado en cama ni alejado de sus obligaciones con la legión. Obrom murió lejos de Lungeon; lejos del Campo de los Honores, donde se enterraba a todos aquellos que morían durante la batalla, fuese esta donde fuera.