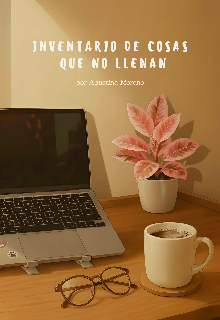Inventario de cosas que no llenan
el día que no me levanté
Una semana después del primer turno, no me pude levantar de la cama.
No fue tristeza. Tampoco angustia. Fue otra cosa. Una especie de peso invisible, como si el cuerpo me negara el movimiento. Como si dormir fuera el único lugar donde no me sentía culpable.
Desperté a las diez. Volví a cerrar los ojos. Cuando los abrí de nuevo eran casi las tres de la tarde. La persiana bajada, el celular sin batería, el estómago vacío.
No tenía fuerzas para hacer nada. Y lo peor: no tenía ganas.
Alejandro golpeó la puerta del cuarto.
-¿Todo bien?- preguntó.
No contesté.
Minutos después, entró. Llevaba una taza de té. Me la dejo en la mesa de luz, sin decir mucho. No me preguntó si quería hablar. No me pidió explicaciones.
Se sentó al borde de la cama.
En silencio.
Yo estaba tapada hasta la nariz. Con la cara hinchada. Los ojos ardiendo. Me sentía fracasada por no estar mejor. Por haber vuelto atrás. Por no poder sostener ni siquiera una semana de intento.
Alejandro no me dijo que me levantara. No me ofreció soluciones.
Solo me miró.
Y después, con una voz más baja que nunca, me dijo:
-No sé qué te pasa. Pero no me quiero ir.
Y ahí lloré. Otra vez. Pero era distinto.
No era el llanto desesperado del turno con Irene. Era otra cosa. Un llanto más tibio. Más humano.
Lloré porque entendí que no podía sola.
Y que, aunque él no fuera la respuesta a mi vacío, no era un invento. Estaba ahí. Con sus torpezas. Con sus silencios. Pero estaba.
-Pensé que no me querías más- le dije, apenas audible.
Alejandro suspiró.
-No sé si sabemos querernos bien- dijo-. Pero estoy intentando aprender.
Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que las palabras fueran parte de un guión.
Nos quedamos ahí. No pasó nada más.
No nos abrazamos.
No hicimos promesas.
Solo dos personas compartiendo el mismo cuarto, sin escapar.
Y eso, esa pequeña permanencia, fue más verdadera que cualquier deseó cumplido.
Después de un rato, Alejandro se levantó y fue a la cocina.
Escuché el ruido del agua hirviendo y el tintinear de la cuchara contra la taza. Pensé en todas las veces que quise que me ayudara, que me sacará de este agujero, y en cuántas de esas veces me había sentido más sola que nunca.
Pero hoy era distinto. Hoy él no estaba intentando arreglar nada. Solo estaba. Y eso, paradójicamente era un consuelo.
La taza apareció de nuevo en mi mano. El té estaba tibio. Me lo tomé despacio, sin prisa. Sin sentir culpa por estar ahí, parada en el medio del cuarto, con el pijama arrugado y los ojos rojos.
Alejandro volvió a sentarse.
-¿Querés que te lea algo?- preguntó de repente.
-¿Qué?- pregunté sin muchas ganas.
Sacó un libro viejo de la mochila que había dejado en la silla. No sabía que leía.
Empezó a leer en voz baja, un fragmento de un poema que nunca escuché antes, pero que hablaba de la fragilidad, del miedo y del intentar.
No me molestó que su voz se quebrara un poco al leer. No me molestó que él fuera imperfecto. Al contrario, fue como si, en ese momento, los dos estuviéramos en el mismo lugar roto, tratando de armar algo con los pedazos.
Me apoye en la pared. Cerré los ojos.
No sabía que iba a pasar mañana.
No sabía si me iba a levantar o no.
Pero en ese cuarto con la luz filtrándose por la ventana y la voz de Alejandro leyendo, por primera vez sentí que podía permitirme estar mal sin tener que fingir que todo estaba bien.
No sé si eso es suficiente para sanar.
Pero creo que, por ahora, es un comienzo.