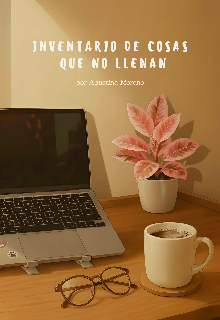Inventario de cosas que no llenan
La primera conversación difícil
Llegué a la sesión con Irene con el cuerpo cargado de cansancio. La recaída de la semana pasada había dejado marcas profundas: noches sin dormir, palabras no dichas, lágrimas contenidas.
Pero también había algo más: una certeza tenue, como una brasa que no se apaga.
-Quiero hablar de Alejandro- le dije sin rodeos.
Irene me asintió, invitándome a seguir.
-No sé si se amar- confesé. No se si alguien sabe, la verdad. Pero siento que yo no.
Quiero estar con él. Quiero que funcione. Pero a veces siento que me ahogo. Que me pierdo. Que me vuelvo esa persona que no quiero ser.
-¿Qué es lo que te asusta?- preguntó Irene con suavidad.
-Que me lastimen. Que me canse. Que me vuelva a esconder. Que él también se canse de mi.
-El miedo es parte de la historia -dijo-. Pero no tiene que ser el final.
Hablamos de todo lo que había quedado atrapado en esos años de silencio: la infancia que no fue fácil, las expectativas que nunca pude cumplir, el peso de querer ser perfecta y no sentirme nunca suficiente.
Hablamos de la tristeza que me había acompañado como una sombra y del vacío que parecía imposible de llenar.
-¿Crees que ese vacío se puede llenar?- me preguntó.
-No sé- le respondí-. Pero estoy empezando a pensar que no se trata de llenarlo, sino de aceptarlo. De convivir con eso que duele.
Irene sonrió.
-Eso es un paso enorme.
Salí de la sesión cansada pero la mente un poco más clara. Todavía quedaba mucho por hacer.
Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que el camino no era un camino solitario. Que podía, aunque fuera a trompicones, aprender a estar conmigo misma y con los otros.
Mientras hablaba, sentía como el nudo en mi garganta se apretaba cada vez más. Hablar de Alejandro no era solo hablar de él, sino de mi misma. De la parte de mi que quería desesperadamente ser amada y, al mismo tiempo, tenía miedo de abrirme.
-A veces me siento culpable- dije con voz casi quebrada-. Por no ser la mujer que él cree que soy. Por no poder sostenerlo, por no poder sostenerme. Se limitó a mirarme con paciencia, sin juicio.
-Maria, la culpa a menudo es la forma en que nos castigamos por intentar sobrevivir. Por protegernos. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste ser vulnerable sin miedo ?
Me quedé en silencio.
Recordé a mi madre, la exigencia, las expectativas. Recordé a la niña que aprendió que el dolor no podía mostrarse, que tenía que ser fuerte aunque todo estuviera roto.
-No recuerdo- admití
-Eso no es raro- dijo Irene-. Crecer en un ambiente donde la vulnerabilidad se castiga deja huellas profundas. Pero la terapia es ese espacio seguro para que puedas explorar esas partes olvidadas, esas heridas que aún necesitan atención.
Sentí como un peso se levantaba un poco de mis hombros.
-¿Y qué pasa con Alejandro?- seguí-. A veces creo que él también está perdido, pero está conmigo porque no sabe irse.
Irene sonrió con ternura.
-Las relaciones no siempre son perfectas ni fáciles. A veces son un reflejo de nuestros propios miedos y esperanzas. Lo importante es que estés dispuesta a mirar lo que pasa, sin negar ni idealizar.
Respire hondo y cerré los ojos un instante.
-Quiero aprender a quererme. A quererlo a él. Pero no sé cómo empezar.
-El primer paso es reconocer que el amor no es un estado constante de felicidad. Es un trabajo. Un aprendizaje. Un acto de valentía.
Abrí los ojos-repetí. Eso suena… muy difícil.
Irene asintió.
-Lo es. Pero nadie dijo que fuera fácil.
Salí de la sesión con el corazón un poco más liviano y una certeza nueva: no estaba sola en el camino. Que el amor no era un cuento de hadas, sino una historia real, con sus caídas y levantadas. Que la tristeza y el miedo podían convivir con la esperanza.
Y que, tal vez, el inventario de cosas que no llenan comenzaba a transformarse en uno diferente: uno donde el dolor tenía lugar, pero no era el protagonista.