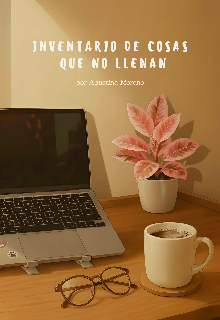Inventario de cosas que no llenan
pequeños pasos
La pantalla del blog se había convertido en un refugio. Día a día, María escribía fragmentos, a veces largos, a veces cortos, de lo que sentía. Lo que había sido un grito al vacío empezó a recibir respuestas.
Comentarios de gente que se sentía identificada, mensajes privados de personas que también luchaban con su tristeza, sus deseos no cumplidos, sus miedos.
Cada palabra que escribía era un acto de valentía.
Cada mensaje recibido, una señal de que no estaba sola.
En la terapia, Irene ya no solo escuchaba; ahora proponía ejercicios, estrategias para afrontar la tristeza sin negarla. María aprendía a estar en su cuerpo, a reconocer los pequeños logros, a no castigarse por las recaídas.
Las sesiones se volvieron espacios seguros donde podía desarmar y armarse a su ritmo.
En casa, Alejandro y ella empezaron a hablar más. No solo de lo superficial, sino de lo que les costaba. De sus miedos, de sus expectativas, de lo que cada uno necesitaba para sentirse un poco más cerca.
No todo era fácil, y a veces chocaban. Pero el choque ya no los paralizaba. Les hacía entender que el amor era también un aprendizaje compartido.
Un día, caminando, por el parque, María vio a un grupo de perros jugando. Uno de ellos, era un perro flaco y descargado, se le acercó con una mezcla de curiosidad y timidez. Sus ojos tenían algo triste, cómo ella.
Sin pensarlo mucho lo acaricio.
Esa noche Alejandro y María fueron a un refugio. Eligieron juntos a la perrita que ahora dormía a sus pies. La llamaron “Sam”.
La cachorra no era la cura, ni un remedio mágico. Pero su presencia era un recordatorio constante de que la vida, con todas sus heridas y dudas, también podía ser cálida, llena de pequeños afectos.
Las primeras noches con Sam fueron caóticas. Lloraba, hacía pis en el living, no entendía límites ni horarios. María, en otro momento, se habría sentido desbordada. Habría gritado, llorado, se habría encerrado en el baño con la puerta trabada.
Pero ahora era distinto, no porque fuera una nueva mujer, sino porque había algo dentro de ella que ya no reaccionaba igual. Algo que sabía que la ternura también era trabajo. Que los vínculos se construyen con paciencia, con errores, con cansancio.
Alejandro se turnaba con ella para sacarlo a pasear. Y entre paseos, comida, y limpiar desastres, empezaron a compartir otra versión de sí mismos: menos exigente, menos rota, más real.
Una noche, María le dijo:
-Creo que no quiero más cosas que me salven.
Alejandro la miró, en silencio.
Ella agregó:
-Quiero aprender a sostener. A estar. A quedarme.
Alejandro acarició la cabeza de Sam, que dormía enroscada en sus pies.
-Yo también- dijo
El blog seguía creciendo.
Ya no era un diario. Era una especie de puente.
María recibía mensajes todos los días. Algunos breves:
“Gracias por poner en palabras lo que yo no podía decir.”
Otros larguísimos, con historia de ansiedad, de pérdidas, de silencios largos que nadie había querido escuchar.
Una noche, escribió algo corto:
“ Hoy no me dolió tanto. Eso también hay que decirlo. Que hay días que duelen menos. Y que eso no es traición a la tristeza, sino un respiro que el alma se permite.”
Esa publicación se compartió más de lo habitual. Llegó a lugares impensados.
Y por primera vez, María sintió algo parecido al orgullo.
No por tener seguidores, sino porque, por fin, estaba usando su voz para algo que no era esconderse.
Con Ana, la conexión también crecía. Se mandaban mensajes casi todos los días. A veces se llamaban. María le contó cosas a Ana, que no le había contado ni a Irene: la sensación de haberse perdido durante años, de no tener propósito, de fingir que todo estaba bien.
Un día Ana escribió:
“A veces siento que no somos las únicas. Que hay muchas personas como nosotras, con ese hueco que no se llenan con nada, pero que se puede mirar sin tener que taparlo”
María guardó ese mensaje como si fuera un poema.
Sam crecía rápido. Empezaba a reconocer su nombre, la esperaba en la puerta, dormía con el cuerpo pegado al suyo. Y sin que nadie lo dijera en voz alta, llenaba espacios que antes estaban en silencio.
María aún tenía días grises. A veces se sentía como si volviera a caerse.
Pero ya no caía sola.
Ni caía tan profundo.
Y, sobre todo, había algo nuevo, algo que crecía sin hacer ruido: la idea de que tal vez, si, estaba empezando a vivir de verdad.