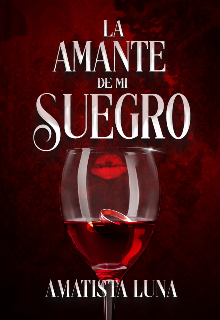La amante de mi suegro
Cena perfecta.
La casa Montenegro estaba iluminada como si esperara una visita del embajador. Candelabros encendidos, copas de cristal, manteles bordados. Todo impecable pero todo falso a la vez.
Abril entró con un vestido negro, ajustado, y sin mangas. Era ese tipo de vestido que usaba cuando quería que la miraran… y temieran hacerlo.
Su suegro, Esteban Dubois, estaba al final de la mesa. Elegante. Imponente como siempre. y con esa mirada que parecía leer pensamientos y desarmar secretos.
Lisandro la recibió con una sonrisa nerviosa. Pero la misma sonrisa que usaba cuando mentía.
—Te ves hermosa, amor —dijo, acercándose para besarla.
Abril giró el rostro. Y el beso cayó en su mejilla como una disculpa mal escrita.
—Gracias —respondió, sin emoción.
Su cuñada hablaba de su nuevo emprendimiento. Y La amante del esposo no estaba invitada, pero su perfume aún flotaba en la memoria de Abril y eso de alguna forma le revolvía el estómago.
Esteban la observaba, pero no era con deseo. Sino con curiosidad que se sentía es como si supiera que algo había cambiado en ellos.
—¿Todo bien, querida Abril? —preguntó, con voz grave.
Ella lo miró. Y por un segundo, pensó en contarle todo. Pero no. Aún no. Ya llegaría el tiempo adecuado.
—Perfectamente —dijo, con una sonrisa que sabía a veneno.
La cena avanzó entre risas falsas y brindis vacíos. Lisandro hablaba de negocios. De expansión y de “la familia como pilar del éxito”.
Abril apretó la copa y no pudo evitar recordar los gemidos tan obscenos de su esposo. La secretaria. El whisky y la rabia.
—¿Y tú, Abril? —preguntó Esteban—. ¿Cómo va tu proyecto de diseño?
Ella lo miró de nuevo y por primera vez en la noche, sonrió de verdad, al fin alguien que pregunta por sus cosas.
—Va bien, Esteban. Estoy rediseñando cosas y cambiando algunas estructuras en el último proyecto.
—¿Estructuras? —preguntó Lisandro, confundido ya que eso no era parte del proyecto.
—Sí. Algunas estaban podridas por dentro —respondió ella, obviamente no hablaba de trabajo.
Y silencio uno tenso y cortante.
Esteban sonrió y miro a su hijo pero no como padre. Sino como hombre que entiende el lenguaje oculto de las mujeres heridas.
Y entonces su cuñada cambió de tema. Pero Abril ya no escuchaba. Miró a Lisandro. Luego a Esteban. Y supo que esa cena sería la última en la que fingiría ser la esposa perfecta.
«Ya no más serás la idiota» pensó Abril.
Porque algo dentro de ella había despertado. Y ese algo… tenía hambre.
Y así la cena terminó con brindis y sonrisas.
Pero Abril sentía que el aire estaba hecho de vidrio molido, porque cada palabra, cada gesto, cada mirada… la cortaba.
Así que salió al jardín sin despedirse, porque necesitaba respirar al igual que necesitaba silencio.
La noche estaba tibia. Las luces del jardín encendidas y las rosas recién podadas. El diseño era suyo.
Cada curva, cada sendero, cada rincón.
Abril Montenegro, una talentosa diseñadora paisajista. Era la mujer que convertía espacios en emociones.
Se sentó en el banco de piedra, junto al estanque, y el reflejo de la luna temblaba en el agua, así como ella.
—¿Te molesta si te acompaño? —dijo una voz grave detrás.
Esteban Montenegro.
Su suegro.
El hombre que no sonreía por cortesía, sino por alguna estrategia.
Abril levantó la vista. Él sostenía dos copas, y le ofreció una.
—Gracias —dijo ella, tomando la copa sin tocar sus dedos.
Pero el roce estaba ahí. Invisible y penetrante. Como electricidad en la piel.
—¿De verdad todo va bien con tu trabajo? —preguntó él, con un tono neutro.
Abril bebió un sorbo. El vino era suave, pero el momento… intenso.
—Sí, aparte del proyecto, estoy rediseñando un jardín para una galería.
—¿Y con Lisandro? —preguntó, sin rodeos.
Ella se tensó y la copa tembló apenas en su mano.
—Todo bien —mintió—. Ya sabe, solo mucho trabajo.
Esteban la miró pero no era con juicio. Sino como si pudiera leerla entre líneas.
—Sabes querida Abril… cuando uno se siente atrapado, a veces el divorcio es lo mejor.
Abril no respondió, porque el silencio siempre era su escudo.
—Yo me casé a los dieciocho —continuó él—. Como tú.
—¿Y fue difícil? —preguntó ella, sin mirarlo.
—Mucho. Mi esposa era brillante. Hermosa. Pero también diría que intensa. Me pidió el divorcio tres veces. Y yo… no supe escucharla en esos momentos.
Abril lo miró y sus ojos se encontraron. Y algo se movió en el aire, pero no era deseo. Era algo más profundo.
—A veces los hombres, somos testarudos, porque no vemos lo que las mujeres sienten —dijo él—. No porque no nos importe. Sino porque estamos ciegos por nuestro ego.
Abril bajó la mirada y pensó en Lisandro. En sus discursos. En su secretaria.
—Tu hijo… —dijo ella, con voz baja—. No sabe lo que tiene.
Esteban sonrió. Una sonrisa triste y cansada.
—Mi hijo necesita una buena paliza. Pero una que le enseñe que no todo se compra y que no todo se perdona.
Abril lo miró otra vez. Y por primera vez, vio al hombre detrás del apellido. No al suegro. No al empresario. Sino al hombre que también fue joven. Que también se equivocó y que también perdió.
El silencio volvió. Pero esta vez, no era incómodo. Era íntimo.
Esteban se levantó y dejó la copa en el banco.
—Si algún día necesitas hablar… sin filtros… Estoy aquí, sabes que puedes contar conmigo.
Y se fue. Sin tocarla. Sin mirarla otra vez.
Pero Abril sintió que algo la había tocado. Algo que no era físico. Algo que se metía bajo la piel. Y se quedaba.
Abril se quedó en el jardín mucho después de que Esteban se marchara. La copa aún en su mano. El vino, tibio y La noche, espesa.
Pensaba en él. En su voz. En sus palabras.
En esa forma de mirarla como si supiera lo que ella callaba.
Esteban Dubois, un hombre de 48 años.
Viudo. Dueño de medio país y de una mirada que podía desarmar imperios.
#1306 en Novela romántica
#171 en Detective
#163 en Novela negra
amorprohibido hombremayor, suegro enamorado, infidelidades traicion venganza
Editado: 19.12.2025