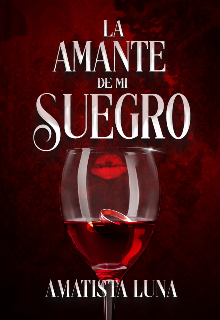La amante de mi suegro
Fuego.
La casa estaba en silencio después de los invitados se habían ido, ya las copas vacías, los manteles manchados de vino, las sonrisas olvidadas.
Lisandro cerró la puerta principal y se giró hacia Abril, como si esperara una caricia.
Pero ella lo miró como se mira a un intruso.
—Quiero que te vayas —dijo, con voz firme.
Lisandro frunció el ceño.
—¿Qué estás diciendo?
—¡Largate! Aparte de cucaracho, eres sordo. —Abril se cruzó de brazos.
—No me puedes correr por eso, Abril, esta es mi casa también. Además que va a decir la gente si te quedas aquí sola.
—Fuera, Lisandro. Porque te recuerdo que esta casa no es tuya. La pagué yo, porque en ese momento no podías. Cada ladrillo, cada cortina, cada centímetro, fue con mi dinero. Así que no tienes nada que hacer aquí.
—Abril… por favor. No hagas esto. No fue lo que crees. Solo fue un desliz.
Ella lo miró. Y en sus ojos no había lágrimas. Solo un fuego.
—¿Un desliz? —susurró con amargura—. ¿Así le llamas a tener a tu secretaria entre las piernas? ¡Vaya! ¡Que descarado eres!
Lisandro se acercó, pero Abril levantó la mano. Y la cachetada resonó como un disparo en la sala.
Él se quedó quieto. Sorprendido. y se sintió humillado. Abril giró sobre sus tacones y subió las escaleras.
Cada paso era como una declaración. Cada escalón, como una sentencia.
Entró a la habitación que había compartido con el que era su esposo.
Abrió el armario y sacó cada traje, cada camisa de diseñador, cada corbata que Lisandro había colgado como trofeos.
Los bajó. Uno por uno, con una paciencia que daba miedo y como si arrancara recuerdos.
Volvió a la sala. Lisandro la seguía, sin entender.
—¿Qué estás haciendo?
—Abril, ¿que demonios haces?
Pero, Abril no respondió. Encendió la chimenea. Y el fuego crepitó, hambriento.
Y entonces, sin dudar nada lanzó la ropa. Las llamas la devoraron con gusto.
—¡Estás loca! —gritó él—. ¿Sabes lo que acabas de hacer? ¿Sabes el dinero que hay invertido ahí?
Ella lo miró, pero con una calma que dolía más que cualquier grito.
—Si no te vas ahora… el próximo en ir a la chimenea serás tú.
Lisandro la miró. Y por primera vez, tuvo miedo. Así que sin más opción tomó sus llaves. Su teléfono, era lo único que le quedaba y se fue.
La puerta se cerró. Y Abril se quedó sola. Con el fuego. Con el silencio y con el inicio de algo nuevo.
—Esto no se quedará así Lisandro cucaracho idiota. —murmuró.
Días después… El jardín estaba en calma.
Abril regaba las rosas, como si su mundo no se hubiera incendiado, cuando Esteban apareció en el sendero.
Vestía informal. Sin corbata y sin algo más que ella no supo descifrar que era.
—¿Puedo pasar querida Abril? —preguntó.
Abril lo miró. Y algo se sintió diferente. No era el mismo hombre de la cena. Había algo más incluso en su mirada. Algo que no se podía nombrar… pero se sentía.
—Claro —dijo ella, dejando la regadera.
Esteban se acercó. No demasiado. Solo lo suficiente para que el aire entre ellos se volviera denso.
—¿Cómo estás? Supe lo que pasó con mi hijo.
—Mejor —respondió Abril—. Más tranquila.
—¿Y Lisandro? ¿te ha molestado?
—Se fue, no he tenido noticias de él. Supongo que está gozando la vida libre.
—¿Para siempre?
—Eso espero, no lo quiero más en mi vida Esteban.
Esteban asintió. Y por un momento, no dijo nada.
—¿Sabes? —dijo al fin—. A veces, el fuego no destruye. Solo limpia lo que está sucio.
Abril lo miró. Y sonrió. Porque por primera vez… Sentía que alguien la entendía.
—¿Te apetece un café? —preguntó Abril, rompiendo el silencio.
Esteban la miró y sus ojos eran oscuros, pero no fríos. Tenían esa calidez que arde sin quemar.
—Claro —respondió—. Si no es molestia.
—No lo es. Vamos a la cocina.
Ella Lo guió hacia la casa y luego entraron a un salón amplia, moderna, con mármol blanco y electrodomésticos de acero.
El lugar parecía ser diseñado para ser admirado, y no usado. Pero Abril lo usaba. Ya que ese es el fin de toda cocina.
Y ese día, más que nunca, necesitaba hacerlo.
—¿Y el servicio? —preguntó Esteban algo extrañado, mientras tomaba asiento en la isla central.
—Les di días libres —respondió ella, mientras encendía la cafetera—. Quiero estar sola, por unos días. Prefiero hacer mis cosas. Total, no me afecta en lo más mínimo.
Esteban la observó en silencio, mientras que la palabra "sola" retumbaba en su mente. Sus movimientos eran precisos, elegantes.
Ella abría cajones, medía el café, servía el agua… como si lo hubiera hecho toda la vida.
—Siempre pensé que tú… —empezó él.
—¿Que yo qué?
—Que no sabías hacer nada de esto.
Abril sonrió, sin mirarlo.
—Porque crecí entre sirvientas y vajillas de porcelana, ¿no?
—No lo dije por eso —Esteban se sintió un poco apenado.
—Pero lo pensaste —respondió ella.
Se giró hacia él. Tenía una cucharilla en la mano. Y una chispa en los ojos.
—Mi madre me enseñó que una mujer debe saber valerse por sí misma, o bueno aplica igual para un hombre. Que no importa cuántos lujos tenga, debe saber limpiar su casa, cocinar su comida y defender su dignidad.
Esteban asintió. Con respeto pero con algo más.
—Tu madre era sabia.
—Lo era.
El aroma del café llenó la cocina. Abril sirvió dos tazas y le acercó una. Sus dedos rozaron los de él.
Fue un segundo. Un roce. Pero el aire cambió entre ambos.
Esteban no retiró la mano de inmediato. Y Abril no fingió que no lo notó. Sus miradas se encontraron. Y por primera vez… no se apartaron.
—Gracias —dijo él, al fin, tomando la taza.
—De nada.
Se sentó frente a él y el silencio volvió. Pero no era incómodo. Era denso.
Cargado.
—Siempre fuiste amable conmigo —dijo ella, sin mirarlo—. Incluso cuando yo era solo “la niña que se casó con tu hijo”.
#1306 en Novela romántica
#171 en Detective
#163 en Novela negra
amorprohibido hombremayor, suegro enamorado, infidelidades traicion venganza
Editado: 19.12.2025