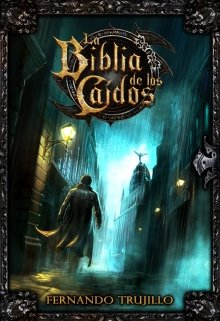La Biblia de los Caídos
Versículo 16
—Queremos ver a nuestra hija —dijo Mario Tancredo.
La voz había recobrado su vigor característico y autoritario. Era una voz que había negociado acuerdos internacionales, segura de sí misma, una voz que ganaba millones de euros, que dirigía la vida de cientos de miles de empleados, que forjaba fortunas y aplastaba enemigos. Una voz ante la cual la gente reculaba, a la que no se oponía nadie.
—Pues no la vais a ver —replicó Álex con idéntica firmeza.
Estaba plantado ante la puerta de la habitación, con los brazos cruzados sobre el pecho, y el rostro serio e inflexible. Elena se separó de su marido, repasó a Álex con una mirada dulce, entreabriendo los labios.
—No hace falta que seas tan estricto —susurró. Se inclinó un poco hacia adelante, colocando su escote en la línea visual de Álex—. No puede haber nada de malo en que unos padres quieran ver a su hija, ¿no crees? —Pestañeó de un modo sugerente—. Solo queremos hablar con ella, ver que está bien.
—Está perfectamente —fue la seca respuesta de Álex.
Mario tiró del brazo de su mujer.
—Seamos claros —propuso—. Entiendo que te hayan ordenado custodiar la puerta, pero esto no es el ejército. Solo queremos ver a nuestra pequeña unos minutos. Nadie se enterará. Y por supuesto te compensaré por las molestias.
—Guarda tu dinero —atajó Álex. El millonario devolvió su billetera al bolsillo de la americana—. Y a tu mujer. No me interesa ninguna de las dos cosas.
Elena bufó y tembló de rabia. Mario alargó el brazo para impedir que se lanzara sobre Álex.
—¿Cómo te atreves a hablarme así? —dijo el millonario con tono amenazador.
—Para que no perdamos el tiempo —repuso Álex—, podéis ahorraros vuestros sobornos, chantajes y amenazas. No me importan en absoluto, y vuestra hija tampoco. Lo que tenéis que entender es que no vais a cruzar esta puerta. Si os supone algún problema, tendréis que apartarme a mí. Podéis intentarlo cuando queráis.
Mario se encendió, apretó los dientes.
—Tú te lo has buscado, imbécil. ¡Voy a entrar por las buenas o por las malas!
Álex ni siquiera pestañeó, le miró con los brazos aún cruzados sobre el pecho. Esa muestra de desprecio fue demasiado para Mario. El millonario se abalanzó sobre él con las manos por delante.
Hubo un movimiento brusco, muy rápido. Las manos de Mario tropezaron con algo sólido y cilíndrico. El millonario miró confundido lo que se había interpuesto en su camino.
—¿Un martillo? —rugió. Miró a un lado—. ¡Miriam! ¡Apártate! —No le importaba de dónde había salido la centinela, solo quería demostrarle a ese guaperas engreído con quién se la estaba jugando.
—Detente, Mario. —El Gris apareció junto a él, silencioso, puso una mano sobre su hombro—. Verás a tu hija muy pronto. Confía en mí.
Elena le atravesó con la mirada, sin disimular el odio que le profesaba. Las palabras del Gris apaciguaron a Mario. El millonario agitó la cabeza, se frotó los ojos como si tuviera problemas de visión. Demasiada tensión en los últimos días.
Miriam le contemplaba indiferente, a un paso por delante de Álex, que permanecía en la misma posición, muy tranquilo.
—Quiero verla —dijo Mario. No llegó a sonar como una súplica, pero el tono había rebajado considerablemente su dureza.
—Lo harás —repuso el Gris—. Te dije que regresaría al caer el sol.
Mario asintió con desgana. Le importaba un bledo el sol y toda la Vía Láctea. Incluso su entramado empresarial había quedado relegado a un triste rincón de su mente, algo que jamás había experimentado, ni siquiera cuando nació Silvia. Sus negocios siempre habían sido su vida, pero ahora era incapaz de pensar en otra cosa que no fuera recuperar a su hija.
—¡Papá! ¿Papá, eres tú? —La voz llegó desde el otro lado de la puerta.
—¡Soy yo, cariño! —contestó Mario—. Estoy aquí.
—¡Ven, papá! ¡Estoy sola! ¡Tengo miedo!
Sí que parecía asustada. Era una voz frágil y temblorosa, la voz de su niña. Mario se impacientó, dio un paso.
—No hables con ella —dijo el Gris—. No es tu hija. El demonio la está utilizando.
Editado: 26.02.2018