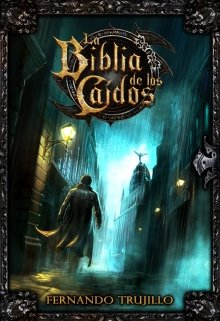La Biblia de los Caídos
Versículo 24
Estaban en una especie de salón de juegos. Había una diana colgada de la pared, una mesa con un tablero de ajedrez pintado, y una barra de bar recorriendo una de las paredes.
Habían llegado allí buscando un lugar en el que refugiarse temporalmente. El niño les guió a esa sala argumentando que estaba bien protegida por runas. Se aseguró de recalcar que se había tirado toda la noche pintando símbolos por la casa, que podían sentirse tranquilos gracias a él.
Álex había desaparecido, y lo mismo había sucedido con Mario y su mujer. Sara no había visto a ninguno de ellos desde que fracasara el exorcismo por segunda vez, y en aquel momento no le importaba dónde se pudieran haber metido. Toda su atención estaba centrada en el Gris, en el grave estado en que había quedado tras la pelea.
La centinela dejó al Gris en una mesa de billar, en el centro. Luego observó su chaqueta de cuero, que estaba cubierta de sangre.
—¡Imbécil! —le dijo examinando su cuerpo. Estaba furiosa—. Eso te pasa por dejarme al margen. Nunca me escuchas, Gris. Debería alegrarme, así aprenderías. —Volvió la cabeza hacia Diego—. ¿Qué pasó? ¿El demonio llegó a entrar en ella? —preguntó señalando a la rastreadora.
El niño, que había terminado con la puerta, se acercó a la mesa de billar.
—No. La niña se rio del exorcismo, la muy puta. Ni siquiera le hicimos cosquillas. No lo entiendo, tía, de verdad. Debería de haber abandonado el cuerpo.
—Aficionados...
El Gris gimió, se llevó la mano a la tripa.
—Niño —susurró—. ¿Te importaría?
—Voy —dijo Diego—. Aparta, rubia, luego nos das la brasa con tus sermones. Aquí estoy, pichón, no te preocupes. Vamos allá.
El niño cogió las manos del Gris y cerró los ojos. Permanecieron así unos segundos. Sara no sabía qué estaban haciendo. El cuerpo del Gris resplandeció, envuelto en una luz dorada y tenue que confirió un tono cálido a su piel descolorida. Sus cabellos plateados parecieron rubios y sus labios rosados. Las severas facciones del Gris se relajaron en una mueca de paz y calma. La rastreadora le contempló embelesada. Su rostro era hermoso, lleno de vida. Se preguntó si ese sería su aspecto cuando tenía alma.
Diego soltó una carcajada torpe, se revolvió y dio un pequeño bote.
—Es el cosquilleo —explicó con una sonrisa estúpida.
La luz dorada se extinguió en cuanto sus manos se soltaron. El Gris se incorporó hasta quedar sentado sobre la mesa de billar. Ya había recobrado su aspecto habitual.
—¿Le has...? —A Sara le costaba asimilar lo que acababa de ver.
—Curado —terminó Diego—. Sí, eso he hecho. ¿Qué tal, tío? —Le dio una palmada al Gris—. No está nada mal, ¿eh? —De repente se quedó quieto. Su expresión cambió, parecía asustado—. ¿Cómo estoy, Gris? ¿He cambiado?
—Estás igual, niño.
—No me mientas, tío, que ya soy mayorcito. ¿Me han salido canas? —Se estiró el flequillo intentando verlo, pero era demasiado corto—. Miriam. ¿Cómo estoy? Sé sincera. Podía haber un espejo en esta habitación, joder.
—No has cambiado —le tranquilizó la centinela—. No empieces con tus agonías.
Diego bufó, pateó el suelo. Abrió la boca para decir algo, pero una sacudida tremenda retumbó y le interrumpió.
—Me parece que la nena quiere salir a dar una vuelta.
Sara le ignoró, no tenía tiempo para las locuras del niño. Ya habría otra ocasión para preguntarle por ese don que tenía para la curación.
—Gris, ¿estás bien? Hace un momento sangrabas...
—Está perfectamente —la interrumpió Miriam de mala manera—. No te pongas melodramática, santurrona. Dedícate a rastrear, que es lo tuyo.
Sara no entendió a qué venía esa actitud. Antes, Miriam había intentado evitar el exorcismo para protegerla y ahora la trataba con desprecio. La centinela ni siquiera la miraba, sino que se plantó delante del Gris, con los puños apoyados sobre las caderas:
—Eres un maldito estúpido. Sé que eres temerario, Gris, pero esto es demasiado, incluso para tu falta de sentido común. Nadie ha cometido una idiotez más grande en la vida.
Editado: 26.02.2018