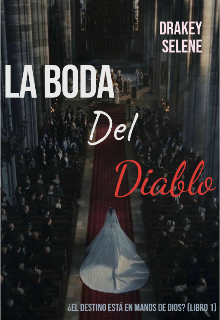La Boda Del Diablo
CAPITULO 18: TRAICIÓN Y DOLOR
—¡Dios! —tembló Lucifer en las puertas del reino celestial, clavando su mirada en la lejanía.
—Señor Lucifer —lo llamó un arcángel con voz medida.
—Sabes que no quiero hablar contigo, Gabriel. —Los ojos rojos de Lucifer se toparon con los azules tranquilos del otro.
—Señor Lucifer —repitió Gabriel, paciente—. Nuestro Señor está ocupado. Parece que usted no puede gobernar adecuadamente el Infierno y Él ha decidido ocuparse personalmente.
—¿Te estás comparando conmigo? —bramó el pelinegro—. ¿Me estás tomando el pelo, Gabriel?
Gabriel no respondió al desafío con ira; se limitó a retroceder un paso. No por miedo, sino por precaución.
—No es eso, majestad —intervino Miguel, con el tono más seco de todos—. No tome a mal lo que dijo Gabriel.
—Miguel —suspiró Lucifer, apartándose—. ¿Qué es esto? ¿Una conferencia de angelitos? —Su mirada volvió a Gabriel, afilada—. Escúchame bien: si Dios no viene a verme antes de que pierda la paciencia… —se acercó con paso lento y amenazador—. Tú, niño bonito, sabrás por qué nadie se mete en mi territorio. O mejor dicho: sabrás por qué nadie se mete con Satanás.
Se detuvo. Su voz se volvió fría, como acero templado.
—Tienen prohibido llamarme Lucifer. Soy Satán para ustedes y para todas las hadas de ese reino —rugió, señalando las puertas con desprecio—.
Y desapareció.
—Esta bestia —musitó Miguel, la voz cargada de desprecio—. Si Dios me permitiera, le daría su merecido. Soy más fuerte.
—¿Estás loco? —tembló Gabriel—. Dios ama a Lucifer más que a la propia vida. Nadie podría tocarlo: tu mano sería consumida antes de rozar siquiera su mejilla.
—Es absurdo que Dios lo complace tanto —dijo Miguel, la furia asomando—. ¿No fue Él quien lo desterró al Infierno?
—Miguel, ten cuidado con tus palabras —lo cortó Gabriel, con calma que no admitía réplica—. No puedes odiar abiertamente a Lucifer. Ese odio no es puro.
---
Lucifer volvió a su castillo y se dejó caer sobre el sillón, la mirada fija en un retrato que lo embelesaba: Astaroth inmóvil en la pintura.
—¿Qué haré con él? —su voz sonó melancólica, casi rota.
—Mi rey, basta —protestó Belcebú, acercándose con servil reverencia—. No pierda tiempo con ese criado. El joven Gilbert no es más que un peón. ¿No sería mejor matarlo y asegurarse a la señora Elizabeth?
—Ese idiota —masculló Lucifer, llevándose una mano al cabello—. ¿Cómo voy a ocupar mis pensamientos con ese bastardo?
Suspiró, y Belcebú se mantuvo firme a su lado.
—Mi señor, mi hermano —dijo Belcebú con voz envenenada—. Permítame ocuparme del Infierno y usted…
—¿Qué insolencia es esa? —interrumpió Lucifer, se levanto, la presencia amenazante—. ¿Acaso quieres que renuncie al trono? Todo lo que soy no te lo debo a ti ni a nadie. —Sus ojos centellearon—. Estoy cansado de ti, de Leviatán, de Belial, de Astaroth… Todos creyendo que pueden desafiarme. Os hice príncipes del Infierno y lo único que obtengo son traidores: escoria infernal. ¿Creés que pueden apuñalarme por la espalda?
La voz de Lucifer vibró con ira contenida.
—¿Te atreves a mirarme y llamarme hermano mientras maquinás mi caída? —escupió—. Eso es lo que hacen los hermanos.
—Entonces… ¿te lo arrebato por la fuerza? —Belcebú sonrió, un gesto frío que olía a guerra.
—Ahora —afirmó Lucifer con voz como filo—. Aquí acabas.
Lucifer abrió paso hacia la sala del trono y al llegar se poso a la mitad de la inmensa sala.
El silencio en el salón de tronos se quebró con un crujido, como si las piedras del Infierno hubieran tomado conciencia de la violencia que se gestaba.
Lucifer avanzó con paso firme; a cada pisada, la lava bajo sus botas chisporroteaba. Sus ojos rojos no eran ya fuego sino carbón vivo.
—Belcebú… —su voz cortó el aire como un cuchillo—, ¿quieres mi trono? Ven y tócalo.
Belcebú alzó los brazos. De su piel brotaron sombras que se multiplicaron y enredaron, formando una lanza de hueso negra, garras y veneno. Se sostuvo la lanza con ambas manos, dispuesto a arrancar de raíz toda oposición.
—Si no lo entregas, hermano —gruñó—, te lo arranco.
Lucifer sonrió sin amabilidad. Un chasquido: Laetum surgió en su mano, una espada forjada con sangre caída, su filo oscuro chupaba la luz.
—Atrévete.
La lanza cortó el salón como relámpago. Laetum giró y paró el golpe con un choque que hizo vibrar la piedra. Obsidiana saltó en pedazos; ceniza y brasas volaron en remolinos.
Belcebú atacó de nuevo, sus alas desplegadas arrojaban un olor a putrefacción que hacía temblar a los presentes. Lucifer abrió las suyas, enormes, negras como noche sin estrellas; al batirlas arrancó llamas que lamieron el aire.
—¡No eres digno de ese título! —rugió Belcebú, descargando su lanza en cientos de proyectiles envenenados.
Lucifer barrió con Laetum y, en un solo barrido, generó un vendaval de fuego negro que desintegró las proyecciones. El techo cedió, precipitándose en cascadas de piedra caliente.
Se enzarzaron cuerpo a cuerpo. Cada choque era un temblor. Serpientes de sombra mordían las columnas; chispas se transformaban en pequeños cometas incendiarios que explotaban contra las paredes. Belcebú atravesó el hombro de Lucifer; ácido y veneno le quemaron la carne. Lucifer gritó, no por el dolor —porque el dolor era combustible— sino por el placer de la contienda.
Con un movimiento salvaje arrancó la lanza clavada en su carne y la partió en dos contra la piedra. Luego, con un giro brutal, clavó Laetum en el torso de Belcebú y lo lanzó contra el trono. El impacto rebanó parte del respaldo real.
El salón pareció contener la respiración. El príncipe caído jadeaba; la sangre que escapaba de su boca era negra, viscosa, como tinta.
—Lucifer… —escupió entre risas rotas—. Esa mujer te gobierna.
La palabra fue una chispa en la carga de Lucifer. Se inclinó hasta rozarle la oreja.
—¡Cállate!