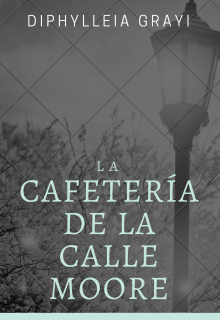La cafetería de la calle Moore
PRÓLOGO
La simpleza de la noche, en sus muchas y variadas formas, podía observarse ese lunes 26 en la calle Moore.
La Cafetería de la calle Moore, que en realidad se llamaba La caffetteria della vita, era un pequeño establecimiento dirigido por un anciano italiano que rara vez se aparecía por ahí. Estaba situada justo en frente de un parque descuidado lleno de árboles que habían crecido a sus anchas y que era hogar de unos cuantos gatos y perros callejeros. La cocina estaba a cargo de un hombre inmenso de bigote poblado, que aunque se aclamaba como el mejor chef kilómetros a la redonda, la verdad es que tenía el sazón de un caracol. Todos los que visitaban el lugar sabían que la comida era pésima, pero seguían yendo por el excelente café que preparaba la mesera, una mujer negra de mirada atrevida y hoyuelos caprichosos.
A pesar de encontrarse localizada en un lugar estratégico, solo un puñado de clientes regulares eran los que evitaban que la cafetería cayera en bancarrota. Los ventanales enmohecidos, las paredes sucias, las lámparas de techo titilantes y la comida espantaban a más de alguno. Pero, aún con todas estas nimiedades, además del mal clima, cinco clientes se encontraban dentro, cada uno con una soledad propia. Para ellos, la cafetería de la calle Moore era casi un hogar, un lugar donde podían tomar una taza de café y dejar correr unos cuantos pensamientos. La caffetteria della vita era el hogar de la soledad misma.