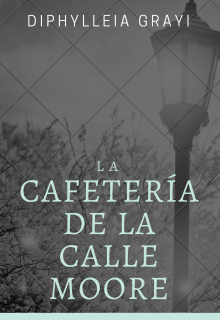La cafetería de la calle Moore
EPÍLOGO
La cafetería de la calle Moore nunca ha sido conocida por su excepcional comida o su buen servicio. Ni siquiera por la música o por la limpieza. De hecho, todos los que la dejaban la olvidarían tarde o temprano. No era más que un sitio de paso para las almas rotas. Un sitio donde dejar descansar el alma ahogada en pesados recuerdos.
Dentro, las noches se volvían cortas y más llevaderas. La soledad se volvía una amiga amable una vez que escuchabas el tintinear de las campanas al entrar por el roído portón. Uno podía simplemente descansar de la pesada carga que era vivir.
Ahí dentro, la simpleza de la noche se hacía más densa. Se mezclaba con el estupor de los vapores provenientes de la cocina, de las caras largas y mundanas sonrisas.
La lluvia caía sobre el asfalto, creando pequeños riachuelos que llevaban su fetidez hasta las mazmorras de las alcantarillas, donde otro mundo oculto esperaba a salir en forma de enormes volutas de vapor condensado y maloliente. Al caminar por las sinuosas calles repletas de basura, hoja de papel danzarinas y miradas perdidas uno podía notar un tipo de soledad, aquella que se encuentra en los lugares repletos de personas.
El ir y venir de los carros a altas horas de la noche junto con el suave murmullo de las conversaciones ajenas, las pisadas en la acera mojada y el arrullo de la lluvia conferían a la noche cierto misticismo. Pero eso que la hacía tener un brillo especial se apagaba cuando llegábamos a la Cafetería de la calle Moore.
Aquella cafetería, con sus muchas peculiaridades, era el lugar de reposo de las almas rotas que gustaban de soñar despiertas.