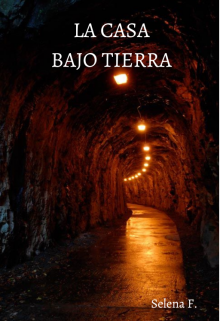La casa bajo tierra (un cuento oscuro, #0.8)
7
Rhiannon nunca se lo había dicho, pero tenía el propósito de hacer que Gawain se convirtiera en escritor. Algún día, si toda aquella situación se acababa y ambos vivían para verlo. Estaba dispuesta a ser ella misma quien escribiera mientras él hablaba, si era necesario. Lo único que la intimidaba de esa tarea era que el papel no fuera capaz de transmitir lo mismo que la voz de Gawain. La manera en la que su voz suave y pausada la llevaba de la mano por la historia que contaba, cómo la hacía sentirse la protagonista aunque simplemente fuera una espectadora.
Porque cuando Gawain le contaba una historia en voz alta, Rhiannon no se sentía una oyente. No, ella veía y sentía lo que él le narraba.
Y cada vez que Gawain le contaba lo que había hecho con Darren, Rhiannon creía estar viéndolo a través de sus ojos.
Podía ver las ruinas de Mag Tuired, aquel palacio de piedra oscura medio derruido, el lugar donde los dioses se habían presentado por primera vez a los fae cuando estos los habían llamado durante la Primera Gran Guerra Inmortal. La magia de Tierra de Nadie envolvía aquella construcción de aspecto decadente, pero todavía majestuosa, hasta llegar a los límites en los que comenzaban sus muros y sus jardines. Ahí, la magia cambiaba. Se volvía más densa, pesada. Parecía cantar a su alrededor, un melodía baja, apenas un eco de lo que una vez hubo allí. Una canción frenética y delirante que hablaba de un tiempo antiguo en el que las guerras eran incluso más cruentas y salvajes, donde quienes las llevaban a cabo eran incluso menos racionales que los feéricos que vinieron después.
Un lugar que había venido de otro mundo. Un lugar construido por los mismos dioses. Un lugar que todavía bebía directamente de su magia, como si aquel fuera el nacimiento de un río que luego se extendía por todo el mundo inmortal.
El palacio estaba formado por tres pisos. Los gobernantes fae se reunían en el segundo, en una gran sala abierta cuyo techo se había caído a pedazos tiempo atrás, dejando a la vista el piso superior y el cielo sobre este en algunas partes. No había cristales en las ventanas, ni alfombras en los suelos, ni tapices decorando las paredes de las que asomaban hiedras y musgo. Aquel no era un lugar confortable para pasar el rato, sino un recuerdo de lo que eran y de dónde venían. De los comienzos salvajes que habían tenido, cuando no habían sido mejores que los demás feéricos. Una carcasa vacía, sin adornos. Un cuerpo con lo necesario para vivir y funcionar, pero no por ello menos poderoso.
Rhiannon había visto el lugar por sí misma, en varias de sus excursiones clandestinas, y también en la primera reunión que su hermano tuvo con los demás Hijos Predilectos después de ocupar el puesto de su padre. Se había sentido tan pequeña allí. Tan pequeña y al mismo tiempo tan observada.
Gawain le había dicho lo mismo cuando le habló de su primera y única visita, un mes antes de su boda con Rhiannon. Yule se acercaba y los Hijos Predilectos se habían reunido allí, igual que en la víspera de cada festividad. Solían ir acompañados de quienes sospechaban que serían sus herederos un día, a veces también de una comitiva muy reducida, pero solo ellos entraban en el salón en el que se reunían formalmente. El resto esperaba fuera, en los jardines, o deambulando por el resto del palacio, aunque casi nadie escogía esa opción.
De alguna manera, aquella mansión parecía un ente vivo, una criatura durmiente, con un corazón que latía, pulmones que respiraban y venas por las que se movía una magia poderosa y electrizante. Una criatura que sabía cuando alguien había entrado en su interior.
Gawain solo se atrevió a recorrer el recibidor, con Keiran a su lado, quien parecía deseoso de salir lo antes posible. El único adorno se encontraba allí, con los escudos de las seis Casas tallados en la piedra negra del pasillo, con los apellidos de las familias originales y todavía reinantes debajo de ellos.
El de los Maira, de la Casa de la Sombra y la Niebla, y el de los Farralagh, de la Casa del Agua y el Cristal, se encontraban en la pared orientada hacia el norte. El de los Baine, de la Luz y el Aliento, los Donnadan, del Viento y la Tormenta, el de los Roiden, del Fuego y la Arena, y el de los Allanach, de la Tierra y las Espinas, en la pared sur. Los muros del recibidor no eran rectos, sino que se combaban para darle el aspecto de una especie de pequeño salón. Así, los escudos no parecían estar enfrentados, sino unidos a pesar del pasillo que se interponía entre las dos paredes. Una representación de la separación que había entre la parte norte del continente y la del sur, con Tierra de Nadie en medio.
Separados, pero al mismo tiempo formando parte de un todo.
─Es… ─comenzó a decir Gawain, pero se detuvo. No conseguía encontrar las palabras adecuadas para lo que tenía delante de él. Para expresar lo que aquel lugar le hacía sentir.
─Imponente ─finalizó Keiran detrás de él.
Gawain asintió con la cabeza. Ni siquiera aquella palabra era suficiente para describir lo que sus ojos veían y lo que su cuerpo sentía, pero serviría. Su mirada se desplazó desde los escudos hasta la escalera de piedra que se extendía varios metros más allá y ascendía hasta el siguiente piso. Los muros tenían fisuras a través de los que la luz diurna conseguía colarse dentro del palacio, pero allí donde la claridad no llegaba, una oscuridad densa y palpitante lo cubría todo. Una oscuridad viva y expectante que parecía aguardar pacientemente al valiente que se atreviera a internarse en ella.