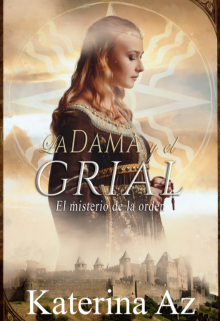La dama y el Grial I: El misterio de la orden
Capítulo 28: Ellas y nosotras
Siempre tejeremos telas de seda
Pero no iremos por eso mejor vestidas,
Siempre seremos pobres, iremos desnudas,
Siempre tendremos hambre y sed,
Jamás podremos ganar tanto
Que podamos comer mejor (1)
Sabía que tenía que ser firme con ella, pero en verdad no sabía cómo serlo. Siempre le habían enseñado que existía un orden natural en el mundo, una forma de ser y cómo comportarse con los demás. Existían los nobles y los señores, los artesanos y comerciantes, los curas y las monjas. Y el pueblo. Los simples, les decían algunos. Los comunes también. Los otros. Los que no eran como ella. Los que eran algo salvajes, viciosos, sucios, y que vivían casi en la barbarie. La gentuza, así también les decían.
Bruna sí sabía cómo tratar a los sirvientes. No podía darles confianza, no podía permitir que le faltaran al respeto. No podía ser amable, porque lo tomarían por debilidad. Y si no la respetaban, empezarían a holgazanear, a faltar a sus deberes. Si hacían eso, la perjudicada sería ella, pues se convertiría de pronto en la señora que no sabía mandar en su casa. No era suya en realidad, pero era todo lo que tenía. Lo único tal vez. El único momento en el que podía ser poderosa era cuando trataba con la servidumbre.
Eso no significada que le gustara del todo. Ellos tenían claro que era la señora, que tenían que obedecerle, que todo tenía que hacerse tal cual ella lo podía, y que a la primera falla serían castigados. En Béziers también tuvo que hacerse cargo de un castillo, aprendió todo de su madre. Solo que allá era distinto. Allá todos la conocían desde muy pequeña, y si la obedecían parecía que lo hicieran hasta con ternura, porque estaban encantados con ayudar a la niña que vieron crecer.
En Cabaret de seguro murmuraban sobre lo estricta que era la señora, y tal vez la odiaban en secreto. Se había acostumbrado a eso, pues justo las sirvientas que parecían detestarla eran las que más la miraban con atrevimiento. Las amantes temporales de Peyre Roger y Jourdain, por supuesto.
Orbia le enseñó esa parte, de hecho, era lo único bueno que aprendió de ella. No podía dejar que ninguna amante le faltara al respeto, y la primera atrevida que creyera que tenía privilegios por calentarle la cama al señor, tenía que ser expulsada. No se podía permitir la fornicación dentro del castillo. A veces ni siquiera se molestaba en eso, la misma Orbia se encargaba. Tal vez por ayudarla, o tal vez solo para fastidiar a su marido y cuñado. Eso tenía más sentido.
Sí, con el tiempo había aprendido a tratar a la gente que no era como ella. Pero Miriam no era una simple. No era una sirvienta a la que podía reprender y echar de su castillo. No era una analfabeta a la que podía humillar, no era gentuza que agacharía la cabeza ante ella. Era una mujer elocuente, lista, y además buena sanadora. Amable, predicadora, siempre entusiasta.
Miriam la desconcertaba porque no era una mujer como todas las demás, y no sabía cómo tratarla. No era una reina, pero su gente la protegía como tal. Iba donde quería, y con quien quería. No se preocupaba de nada, porque decía que Dios proveería, y no se equivocaba. Miriam parecía de gozar de la misma libertad que tenían algunos hombres, y eso no podía entenderlo.
—Tenemos una conversación pendiente vos y yo —le dijo cuando al fin se animó a hablar.
Miriam permanecía tranquila frente a ella, como si ni siquiera intuyera cuál era la razón por la que la señora de Cabaret había bajado desde la montaña negra y había acordado un encuentro con ella. Todo muy discreto, pues no podía recibirla en el castillo para no generar rumores, y tampoco podían enterarse de eso para no quedar mal con el padre Abel.
—¿Es acerca de vuestras dolencias, señora? —le dijo esta con calma—. Valentine no me ha comentado nada, pensé que os estaba yendo muy bien. ¿Necesitáis que os revise?
—¿Por eso creéis que estoy aquí? —sonó hasta indignada. No, al parecer en la cabeza de Miriam no hizo nada malo.
—Es lo que se me ocurre, pues me imagino que no queréis problemas al recibirme en vuestro salón. Las cosas están algo tensas en Languedoc, lo he escuchado y lo sé. Los de Roma no están tan contentos con mi gente.
—Pues yo tampoco lo estoy —contestó Bruna, cruzándose de brazos—. ¿Acaso pensáis que es una broma lo que hicisteis al llevar damas a orar en mi jardín y sin mi permiso? Fui amable con vos por la ayuda que me distéis, en ningún momento fue un pase para que pisotearas mi autoridad, y la de la iglesia en la que creo —sonó más molesta de lo que esperó, no pudo detenerse. Notó incluso la sorpresa de Miriam.
—Vuestro esposo nunca ha sido intolerante. Vivimos entre vosotros, existimos sin ser perseguidos. Él siempre ha permitido que predique en Lastours —rebatió Miriam. Bruna frunció el ceño. Meter a Peyre en eso fue un gran error.
—Me importan muy poco los desvaríos religiosos de mi marido, que él no tenga interés en salvar su alma y permanecer fiel a la verdadera fe es asunto suyo. Pero mi asunto, Miriam, es cuidar de mi espacio. No estabais predicando en cualquier lugar de Lastours, estabais en mi jardín. No os di permiso para usarlo en faltarme al respeto.
—Nunca fue esa mi intención, señora —respondió con cautela. Al fin, se dijo Bruna, parecía tomarla en serio—. Tampoco fue planeado. Solo sucedió. En Cabaret hay más personas que han abrazado mi fe de las que vos pensáis. Fui al jardín, ellas me siguieron. Quisieron rezar, y no tuve el valor para decirles que no.
#18879 en Otros
#1589 en Novela histórica
#8091 en Thriller
#4177 en Misterio
damas caballeros romance, misterio romance secretos intriga, novela histórica y fantasía histórica
Editado: 08.09.2022