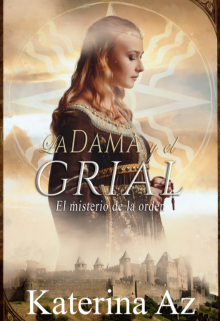La dama y el Grial I: El misterio de la orden
Epílogo
París, noviembre de 1208
—¡Si no vas a callarte, me largo de aquí! —gritó Amaury antes de cerrar la puerta tras de sí. No soportaba más a esa mujer. Su mujer.
Llevaba cerca de cinco meses de casado, y apenas si habían compartido el lecho. Aunque siempre estuvo en contra de ese matrimonio por una promesa personal que hizo a la verdadera dueña de su corazón, pronto tuvo que aceptar con tristeza que un matrimonio era sagrado, pues juró ante Dios que así sería.
Alina de Montmorency nunca fue la mujer que quiso a su lado, ni siquiera en broma. Una cosa distinta era que hubiera aprendido a disimular sus sentimientos, otra que nos los tuviera. Y aunque al principio logró tolerar la convivencia con Alina, pronto ella se volvió una mujer celosa y controladora. Quería participar en todo lo que Amaury hacía, y por supuesto que él no se iba a dejar mandar por más Montmorency que fuera su mujer.
Su esposa llevaba días armándole escenas por lo mismo: Al amanecer partía a Languedoc, siendo preciso, a Saissac. La prometida invitación de Guillaume llegó hacía unas semanas, y él no iba a perder el tiempo. Llevaba meses ansiando reencontrarse con su buen amigo, el que siempre fue como su hermano. Solo era cuestión de acomodar todo y partir con unos hombres de su padre que lo escoltarían.
Simón de Montfort estuvo de acuerdo con esa visita, le dijo que serviría para tener una alianza entre ambas casas, e incluso pensó que tal vez comprometer a una de sus sobrinas con Guillaume sería provechoso. Pero bueno, eso a Amaury le interesaba muy poco. Que su padre se encargara de las alianzas, él todavía no era señor de Montfort y no estaba para eso. Lo importante era que se iba solo, y eso era lo que tenía desesperada a Alina, quien insistía una y otra vez en acompañarlo.
De ninguna manera iba a dejar que algo como eso sucediera. Si iba a ver a Guillaume era para volver a las antiguas andadas, para recordar sus tiempos de soltería y juerga, ¿y por qué no? Disfrutar de la compañía de algunas mujeres no muy decentes que digamos. Quería pasarla bien con él, y no iba a llevar a su esposa ni en calidad de bulto.
¡Qué insoportable era la vida de París sin su hermano! Sentía que nada era lo mismo. Hasta bromeaba diciendo que ya ni el vino era igual desde que él se fue, pero una parte de sí sabía que era cierto. Y pronto lo vería, una vez más Guillaume y Amaury juntos para alborotar el mundo, casi no podía esperar que sea la hora de partida.
—Mi señor —un siervo de Simón apareció haciéndole una venia, interrumpiendo su rápido andar—, vuestro padre os manda a llamar en su estancia privada. Dice que es urgente.
—Ya voy —contestó sin ganas. No quería escuchar algún sermón de su padre diciéndole que se cuidara, o que no vaya a manchar el apellido de los Montfort allá en la Provenza.
El maldito apellido de los Montfort, eso parecía ser lo único que le importaba a ese hombre. Tampoco eran los más poderosos del reino franco, estaba el conde de Anjou también, los Montmorency y los demás. Todos más importantes que su padre, aunque este se negara a aceptarlo. Siempre supo que Simón ansiaba poseer más tierras, hacerse paso entre los nobles hasta tener el control de cuanto quisiera. Cosa difícil, pues poco consiguió en las últimas campañas de guerra. En fin, que hiciera lo que deseara, él solo esperaba heredar algo muy grande sin esforzarse mucho.
Fue hacia la estancia privada de su padre, el lugar "secreto", por así decirlo. Casi no entraba ahí, Simón solo lo usaba para asuntos muy urgentes y de cuidado. Un siervo le abrió la puerta y la cerró tras de sí para luego desaparecer. Al entrar encontró a su padre y a otro hombre. Un clérigo. Más que un clérigo sin dudas, esas ropas no las vestía cualquier sacerdote.
El joven caballero lo quedó mirando extrañado, ¿qué hacía un cura ahí? Hasta le dio un escalofrío verlo, miró a los ojos de ese hombre y fue como ver un vacío, nada. Frialdad total. Una sonrisa casi imperceptible apareció en el rostro del visitante, y Amaury creyó sentir algo de miedo.
—Querido hijo —empezó Simón—, os presento a Arnaldo Almaric, abad general del Císter, y legado con plenos poderes del Papa.
—Un legado papal... —repitió Amaury sin salir de su sorpresa.
Claro que había escuchado hablar del legado Arnaldo, ¿quién en la cristiandad no sabía de él? Legado favorito del papa, un hombre de su absoluta confianza. Estar frente a él era casi como estar frente al pontífice. Le debía respeto, y se lo demostró. Se acercó y se arrodilló ante él, Arnaldo levantó la mano con el grueso anillo y Amaury lo besó.
—Así que este es el joven caballero de quien me habéis hablado —dijo Arnaldo con una sonrisa de satisfacción—. Vuestro padre os tiene mucho cariño y confianza.
—Supongo que debe ser así, excelentísimo —expresó con cierta duda mientras se ponía de pie. Su padre hasta parecía detestarlo, siempre le andaba reprochando todo. ¿A qué rayos estaba jugando Simón de Montfort? ¿Por qué fingía?
—Desde luego —contestó Arnaldo—. Ahora tomemos asiento, tenemos mucho de qué hablar. — Así lo hicieron. Amaury no tenía idea de lo que ese hombre deseaba con su familia, y algo en su interior le dijo que no quería averiguarlo.
—Le estaba hablando de ti al legado —continuó Simón—, sobre tu viaje a Languedoc mañana a ver a Guillaume de Saissac.
#18877 en Otros
#1589 en Novela histórica
#8090 en Thriller
#4176 en Misterio
damas caballeros romance, misterio romance secretos intriga, novela histórica y fantasía histórica
Editado: 08.09.2022