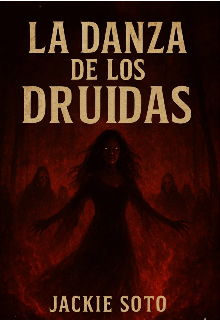La Danza de los Druidas
Capítulo 6: Los Ojos Bajo la Tierra
El día amaneció enfermo.
El cielo tenía un color entre ceniza y carne podrida, y el aire olía a tierra removida.
Renata despertó con la marca del tridente aún visible. El códice seguía sobre la mesa, pero sus páginas estaban en blanco, como si hubieran absorbido las palabras que ella leyó.
Cada tanto, un leve temblor hacía vibrar el suelo, como si algo respirara debajo de la casa.
Intentó no mirar el espejo, cubierto con una sábana. Aun así, escuchaba un leve crujido detrás de la tela, como uñas rascando desde dentro.
Tomó su cámara y salió a la calle.
El pueblo estaba silencioso, demasiado.
Las puertas y ventanas estaban cerradas con tablones, y en algunas casas había símbolos pintados con brea.
Renata caminó hasta la plaza y vio a los aldeanos reunidos alrededor de un pozo, todos vestidos de negro, sosteniendo pequeñas cruces talladas en madera oscura.
Cuando ella se acercó, las conversaciones murieron.
Una mujer de rostro enjuto la observó con un temor reverencial.
—Ya no deberías estar aquí, forastera.
—¿Qué está pasando?
—El suelo se abrió. Los que duermen se han movido.
Renata frunció el ceño, pero antes de que pudiera preguntar más, el suelo bajo el pozo emitió un sonido sordo. Un golpe, como si algo desde abajo intentara salir.
El temblor recorrió las piedras hasta los pies de todos.
Los aldeanos comenzaron a rezar en voz baja, un cántico ronco que mezclaba palabras en gaélico antiguo con nombres que Renata reconoció del códice: Taranis, Baelroch, Druidas.
La mujer clavó una mirada vacía en ella.
—Esta noche, cuando la tercera luna se levante, las cruces deben estar puestas. O ellos saldrán a buscar los cuerpos que les faltan.
El viento sopló, trayendo el olor agrio del bosque.
Renata regresó a la posada. La tierra temblaba con intervalos, como si respirara lentamente.
En el camino, vio grietas en el suelo. De algunas salía vapor. De otras, un susurro.
Y entre el polvo, juró ver un ojo abrirse y cerrarse por un instante.
Ya en su habitación, el espejo estaba descubierto.
Renata no recordaba haber tocado la tela.
Su reflejo estaba quieto, pero detrás de él, la pared del espejo parecía agrietada, como si el cristal estuviera a punto de romperse.
Tomó el códice. Ahora tenía una sola página escrita, con letras formadas por tierra húmeda:
“Cuando la tierra respira, los que yacen escuchan. No camines descalza.”
Renata lo cerró con fuerza.
Afuera, el sol se hundía, y con la oscuridad comenzaron los golpes.
Uno.
Dos.
Tres.
Desde bajo el suelo.
El temblor era tan leve que parecía el pulso de un gigante dormido.
El posadero subió corriendo las escaleras y la miró con ojos aterrados.
—¡Ponga esto en su puerta! —dijo, entregándole una cruz negra. Estaba hecha de madera carbonizada y cubierta con una capa de sangre seca.
—¿Qué es esto?
—Protección. Las ponemos cada año… pero esta vez… esta vez, ellos no duermen.
Renata bajó la mirada y vio su propio nombre grabado en la cruz, escrito con letras rojas aún húmedas.
—¿Por qué tiene mi nombre?
El hombre retrocedió, temblando.
—Porque ya la marcaron. Si no pone eso esta noche, la tierra la va a reclamar.
Renata cerró la puerta, sintiendo un frío que se arrastraba por el suelo.
A medianoche, el temblor se intensificó.
El espejo comenzó a vibrar.
Y bajo el piso de madera, escuchó respiraciones. No una. Muchas.
Rápidas. Ansiosas.
Como si un centenar de pulmones invisibles exhalaran al unísono.
Renata retrocedió hasta la pared, con el crucifijo apretado en la mano.
El suelo crujió.
Una grieta se abrió lentamente frente a la cama, dejando escapar un vapor oscuro, húmedo, con olor a carne vieja.
Del agujero emergió una voz.
No humana.
Profunda, como un susurro dentro del cráneo.
—Nos recuerdas, R’Nath. Nos dejaste aquí.
—¡No! —Renata gritó, cubriéndose los oídos—. ¡Yo no soy ella!
El suelo respondió con un gemido grave.
Algo se movía debajo.
Podía ver la tierra alzarse, formando la silueta de cuerpos que empujaban desde abajo, intentando salir.
Ojos…
Decenas de ojos abriéndose en la tierra, mirándola.
Uno de ellos se abrió justo frente a la grieta. Era humano, azul, con una pupila dilatada.
Renata cayó de espaldas.
El ojo la siguió, parpadeando, llorando sangre espesa que se filtraba por el suelo.
El espejo del cuarto se quebró de golpe.
La imagen reflejó las raíces del bosque, retorciéndose, y manos pálidas arrastrándose bajo el suelo.
El temblor creció hasta hacer caer los cuadros.
El códice cayó al suelo y se abrió por sí solo. Las páginas se llenaron de letras negras que aparecían al ritmo de cada vibración, como si alguien escribiera desde el subsuelo.
“Los Druidas vuelven a danzar. Los cuerpos los llaman.”
Renata sintió un ardor, la marca del tridente comenzó a sangrar.
De la grieta salía ahora un murmullo más alto, un rezo invertido.
Los ojos bajo la tierra se multiplicaron, algunos girando, otros abriéndose por primera vez en siglos.
La puerta de la posada se cerró de golpe.
Fuera, se escuchaban los aldeanos martillando cruces en las puertas, rezando.
Los golpes del martillo sonaban como campanas fúnebres.
De pronto, todo se detuvo.
Silencio.
Renata se acercó a la ventana.
Las calles estaban vacías. Solo las cruces negras colgaban de las puertas, balanceándose con el viento.
Una de ellas, justo frente a su ventana, goteaba sangre fresca.
Volvió a mirar al suelo.
Las grietas seguían abiertas.
Y, en el centro de su habitación, sobre la madera agrietada, algo se movía: un bulto de tierra que latía.
Dio un paso.
El bulto se partió, y una mano salió de dentro.