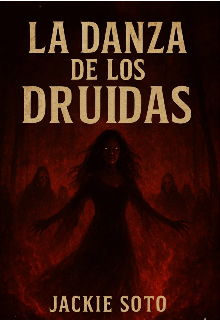La Danza de los Druidas
Capítulo 7: El Nacimiento
El amanecer llegó, pero la luz no.
Solo un resplandor gris, como si el sol hubiera muerto durante la noche.
Renata despertó con un sabor metálico en la boca. Había sangre en la almohada, y en el suelo, las huellas de hollín seguían allí, frescas, como si alguien hubiera caminado otra vez durante la madrugada.
Recordó las respiraciones bajo la tierra, el temblor del bosque, las cruces con nombres escritos en sangre.
Pero había una sola cruz distinta: la suya.
Y estaba rota.
El silencio de la casa la oprimía.
El espejo seguía cubierto, aunque debajo del lienzo se movía algo.
No temblaba, no crujía: respiraba, acompasado con su propio pecho.
Cada vez que Renata exhalaba, el vidrio respondía con un suspiro.
Salió de la habitación con la ropa del día anterior y el rostro pálido.
Al abrir la puerta, vio a los aldeanos arrodillados frente a sus casas, rezando sin voz.
Clavaban más cruces negras, pero esta vez no eran de madera: eran de hueso.
El suelo olía a grasa quemada y cera.
Cuando Renata pasó, las oraciones se detuvieron.
Una anciana, la del pozo, la señaló con un dedo tembloroso.
—Ella… ya respira igual que el bosque.
Los demás bajaron la cabeza.
Un hombre susurró:
—El linaje se ha abierto.
Renata retrocedió, con la sensación de que el aire la observaba.
Pero entonces los vio: los niños.
Tres pequeños, al borde del sendero, con las manos manchadas de hollín y los ojos vacíos.
No la miraban con miedo, sino con devoción.
Y al verla, comenzaron a reír.
Una risa hueca, sin alma.
Renata corrió hacia ellos, furiosa.
—¿Qué quieren?
Los niños repitieron, al unísono:
—El nombre.
Ella se quedó quieta.
—¿Qué nombre?
Uno de ellos levantó la mano y señaló el suelo.
Con la punta del dedo, trazó varias letras en el barro oscuro: R’Nath.
Renata sintió un dolor agudo detrás de los ojos.
El mundo giró.
Y por un instante, vio otra cosa: no el pueblo, sino un altar bajo tierra, un círculo de velas negras y un cuerpo —el suyo— arrodillado frente a un espejo que ardía.
Luego, todo se desvaneció.
—¿Quién te dijo ese nombre? —preguntó, jadeando.
Los niños sonrieron con dientes de tierra.
—Tu madre.
Renata retrocedió hasta tropezar con la fuente del pueblo.
El agua estaba negra.
Y reflejado en la superficie, su rostro no la imitaba.
Sonreía.
El reflejo comenzó a mover los labios, aunque ella no lo hacía.
No emitía sonido, pero entendió las palabras.
“La sangre recuerda.”
La anciana del pozo volvió a aparecer, apoyándose en su bastón.
—Tu madre era una oferente. La última que intentó cerrar el portal.
—¿Portal?
—El espejo —dijo la vieja, mirando hacia la posada—. Ese vidrio no muestra lo que eres, sino lo que el bosque reclama.
Renata sintió un escalofrío.
Corrió de vuelta a la posada.
El cielo se había vuelto rojo, como si la noche intentara regresar.
Entró a su habitación.
El espejo vibraba bajo el lienzo.
A través de la tela se escuchaban susurros.
Uno, más claro que los demás, susurró su nombre verdadero:
R’Nath.
Renata arrancó la tela.
El espejo mostró el bosque, pero no como lo conocía: los árboles estaban en llamas, y entre ellos danzaban cuerpos humanos sin rostro.
Y allí, en medio del fuego, vio a una mujer idéntica a ella.
Su madre.
—No —murmuró Renata—. No eres real.
La mujer del espejo sonrió.
De su pecho salía una sombra que se movía como un corazón negro.
—Te advertí que no volvieras —susurró una voz detrás de ella.
Renata se volvió: la anciana estaba en la puerta, con el rostro cubierto de hollín.
—Tu madre selló el fuego con su cuerpo. Pero tú lo abriste al tocar la tierra marcada.
—¿Qué soy? —preguntó Renata, temblando.
—La descendencia. El cuerpo elegido para devolverle forma a lo que duerme.
El espejo comenzó a agrietarse.
Cada grieta brillaba como un filamento de lava.
Del otro lado, la figura de su madre empezó a desvanecerse, sustituida por otra: ella misma, pero con ojos vacíos y piel cenicienta.
La sombra extendió una mano.
El cristal se volvió líquido.
Renata sintió cómo algo tiraba de su pecho, como si la succión viniera de dentro.
El reflejo sonrió, repitiendo en sincronía con ella:
—La carne recuerda, R’Nath.
El espejo se partió en mil pedazos.
Pero no cayeron: flotaron, girando a su alrededor como fragmentos de un corazón roto.
En cada trozo, Renata veía una versión distinta de sí misma: llorando, gritando, muerta, riendo.
Hasta que todos los reflejos pronunciaron a coro:
“Naciste del fuego que no pudo morir.”
El suelo tembló.
Desde el sótano, un rugido subió como si la tierra misma respirara.
Renata corrió hacia la puerta, pero estaba sellada.
Las paredes exhalaban humo.
Y en el centro de la habitación, los pedazos del espejo comenzaron a rearmarse, formando una figura humana hecha de vidrio y fuego.
—No —susurró Renata—. No soy tú.
La figura avanzó.
Con cada paso, su propio cuerpo ardía desde dentro, como si la sangre se encendiera.
Renata gritó.
Sus venas se iluminaron, y una marca antigua apareció en su pecho: el tridente.
El fuego la envolvió.
El bosque afuera comenzó a rugir, como si respondiera a su nacimiento.
Los aldeanos cayeron de rodillas, y las campanas del pueblo repicaron sin ser tocadas.
Renata abrió los ojos.
Ya no eran humanos.
Eran pozos de oscuridad líquida.
Desde el espejo —ya completo— su otro yo la observaba.
Sonreía.
Y en un solo movimiento, salió del cristal, fusionándose con ella.
El aire estalló en un grito que no era humano.
Las velas se apagaron.