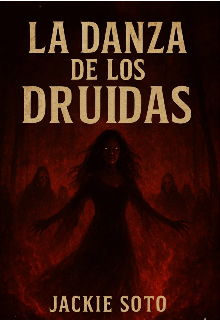La Danza de los Druidas
Capítulo 8: El Aquelarre de los Cuerpos Vacíos
La luna se levantó esa noche teñida de sangre.
Un círculo perfecto y ardiente flotando sobre Carn Dûrach, derramando un resplandor enfermo que hacía parecer al mundo cubierto de carne viva.
Renata abrió los ojos en el suelo del bosque.
No recordaba cómo había llegado allí.
El aire olía a hierro y ceniza, y sobre su pecho, el símbolo del tridente brillaba débilmente, como si respirara.
Los árboles se mecían sin viento.
Y bajo ellos, la tierra latía.
Una campana invisible resonó tres veces.
Las sombras del bosque comenzaron a moverse.
Desde la niebla surgieron figuras encapuchadas, vestidas con túnicas negras manchadas de barro y sangre seca. Sus rostros estaban cubiertos por máscaras de hueso, talladas con formas inhumanas: algunos con bocas abiertas en un grito perpetuo, otros con ojos múltiples, otros sin rostro alguno.
Eran los Druidas.
El aquelarre antiguo del bosque prohibido.
Renata intentó retroceder, pero sus pies estaban hundidos en la tierra hasta los tobillos, como si el suelo la sujetara.
Una de las figuras se adelantó.
Su máscara era distinta: tenía cuernos torcidos y una mandíbula tallada con símbolos arcaicos.
Llevaba un bastón de raíz retorcida, y de su extremo colgaba un corazón aún latiendo.
—El fuego respira —dijo la figura con una voz que parecía salir desde dentro de la tierra—. La oferente ha despertado.
El resto de los Druidas repitió en coro:
—La oferente ha despertado.
Renata sintió que el símbolo de su pecho ardía.
Su respiración se volvió espesa, difícil, como si inhalara humo.
Intentó hablar, pero de su garganta no salió voz, solo un gemido ronco.
El Druida de los cuernos levantó el corazón hacia la luna.
—La sangre del linaje vuelve a su raíz. Que el espejo se abra. Que el cuerpo sea vacío.
Los tambores comenzaron.
No eran instrumentos.
Eran corazones, colgados de ramas, golpeados con huesos.
Cada latido hacía temblar la tierra.
El ritmo se volvía más rápido, más feroz, hasta que coincidió con el pulso del corazón de Renata.
Ella cayó de rodillas.
El suelo la tragaba poco a poco, como si quisiera devorarla.
A su alrededor, los Druidas comenzaron a danzar.
Sus cuerpos se movían con movimientos imposibles, torcidos, desarticulados. Algunos flotaban apenas sobre el suelo, otros se arrastraban con las manos invertidas.
El sonido de la danza era un murmullo de huesos.
Renata cerró los ojos, pero las visiones siguieron dentro de su cabeza: el bosque ardiendo, los rostros vacíos mirándola desde debajo de la tierra, su madre gritando su nombre desde el fuego.
Cuando los volvió a abrir, las máscaras la rodeaban.
Un círculo perfecto.
Y en el centro, frente a ella, había un altar hecho con cuerpos: torsos huecos, sin cabeza, unidos entre sí por raíces negras que se movían como serpientes.
El Druida de los cuernos levantó su bastón.
—R’Nath de la sangre sellada —entonó—. Tu carne será el puente, tu alma la puerta.
Los demás repitieron:
—El cuerpo será vacío.
Una mano salió del suelo y tomó la pierna de Renata.
Luego otra.
Y otra.
Decenas de manos, frías, delgadas, cubiertas de ceniza, tirando de ella hacia el centro del círculo.
Renata gritó.
Las raíces la arrastraron hasta el altar.
El tridente de su pecho ardía ahora como un hierro incandescente.
El aire olía a carne quemada.
Los Druidas comenzaron a girar más rápido, y sus máscaras de hueso parecían fundirse con sus rostros. Algunos se arrancaban los ojos, otros se abrían el pecho para extraer sus propios corazones y arrojarlos al fuego del altar.
La luna roja vibraba en el cielo, derramando un resplandor líquido.
Renata intentó levantarse, pero sus brazos ya no respondían.
El suelo bajo ella palpitaba.
Sintió un movimiento profundo, algo que despertaba bajo sus pies, algo que respiraba desde el vientre de la tierra.
Una voz resonó en su mente.
No era humana.
—Naciste para recordarme.
El bosque entero pareció responder con un rugido.
Los árboles se doblaron hacia el círculo, como si quisieran presenciar el renacimiento de su amo.
La anciana del pozo apareció entre las sombras, sin máscara, con el rostro cubierto de ceniza y lágrimas.
—¡Detened el rito! —gritó—. ¡Ella no está completa! ¡Su alma aún resiste!
El Druida de los cuernos la miró, levantando el bastón.
—El bosque no perdona a quien traiciona su raíz.
Una raíz negra salió del suelo y atravesó el pecho de la anciana, levantándola en el aire.
Su cuerpo tembló, se marchitó y se volvió ceniza.
Renata gritó, pero el sonido se perdió entre los tambores.
El cielo se partió con un relámpago carmesí.
Del altar surgió una grieta luminosa.
De ella, una sombra con forma humana comenzó a emerger, compuesta de humo y fuego líquido.
No tenía rostro, solo una corona de huesos flotando sobre su cabeza.
Los Druidas se arrodillaron.
—El padre de las sombras ha despertado.
Renata sintió su cuerpo estremecerse.
El símbolo del tridente giró, abriéndose como un ojo.
Un resplandor rojo la envolvió.
Su piel se quebró, y de las grietas comenzó a salir humo.
—¡No! —gimió— ¡No quiero ser esto!
Pero su voz se transformó.
No era suya.
Era profunda, gutural, imposible.
El fuego respondió a sus palabras.
El Druida de los cuernos levantó los brazos.
—El vacío tiene carne. La oferente ha cumplido.
Renata se alzó del suelo, suspendida, el cabello flotando como si estuviera bajo el agua.
Sus ojos eran pozos de oscuridad.
La luna roja brilló más fuerte, proyectando su sombra sobre el altar.
Y esa sombra no era humana.
Tenía alas.
Y una sonrisa.
Los Druidas comenzaron la última parte de la danza.