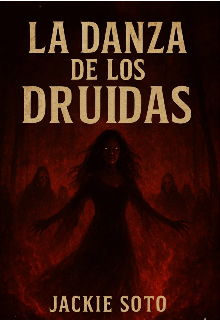La Danza de los Druidas
Capítulo 9: El Sacrificio de la Llama Negra
El fuego no se apagó con el amanecer.
El bosque seguía ardiendo sin quemarse, como si las llamas fueran de sombras.
Renata yacía en el centro del altar, rodeada de cuerpos vacíos.
Los Druidas se habían desplomado durante el ritual, pero sus máscaras seguían erguidas, como si miraran sin ojos.
El aire era espeso, irrespirable.
La luna roja aún colgaba en el cielo, pálida y agonizante, como si se negara a morir.
Renata despertó con el cuerpo rígido.
Las raíces negras que la sujetaban se habían marchitado, pero al intentar moverse, descubrió que algo dentro de ella respiraba.
No su corazón.
Algo más profundo.
Algo que la observaba desde dentro de su piel.
El símbolo del tridente brillaba con una luz enfermiza.
Cada vez que latía, una voz se filtraba en su mente:
—El fuego reclama su vaso.
—No… —murmuró Renata, con la garganta seca—. No voy a dejarte entrar.
Pero el bosque respondió con un murmullo.
Miles de susurros que decían su nombre antiguo.
R’Nath.
Las sombras entre los árboles comenzaron a moverse.
Eran los Druidas caídos.
Sus cuerpos se levantaban lentamente, vacíos por dentro, las máscaras fusionadas con los huesos.
Ya no caminaban: flotaban, arrastrando los pies sobre la tierra, guiados por el sonido de un corazón que latía bajo el suelo.
—El sacrificio no ha terminado —dijeron todos a una sola voz.
Renata se puso de pie.
Su respiración salía como humo.
El bosque giraba a su alrededor, los árboles se torcían, las raíces emergían como serpientes.
Y en el centro del círculo, el fuego negro se alzaba más alto, alimentado por las almas que los Druidas habían ofrecido.
Del fuego surgió una figura.
Era alta, envuelta en llamas oscuras que no emitían calor, solo un frío absoluto.
Su rostro era una mezcla de carne y ceniza, y en su frente, el mismo símbolo que ardía en el pecho de Renata.
—R’Nath… —dijo la voz, profunda como un abismo—. Has regresado al origen.
Renata retrocedió.
La figura extendió una mano.
A su alrededor, los árboles se inclinaron, obedientes.
—Tu carne me pertenece. Me diste forma en el principio y ahora volverás a ser mi templo.
Renata sintió que su mente se partía.
Las voces del bosque se filtraban en su cabeza: recuerdos que no eran suyos, visiones antiguas.
Una sacerdotisa con su rostro, vestida de blanco, frente al mismo altar, ofreciendo su cuerpo al fuego hace siglos.
Y un juramento pronunciado con su voz:
“Si la puerta se cierra, mi sangre la abrirá de nuevo.”
—No —gimió—. No soy ella.
El demonio sonrió.
—No eres ella… porque siempre fuiste yo.
El suelo tembló.
De las raíces comenzaron a brotar rostros: los aldeanos, los niños, la anciana del pozo. Todos repetían su nombre.
R’Nath. R’Nath. R’Nath.
El fuego negro se expandió en círculos.
Renata sintió que la tierra la llamaba, que su cuerpo se deshacía en humo.
Intentó correr, pero el aire era sólido, como si cada respiración la hundiera más en la oscuridad.
Una voz resonó en su pecho, la de su madre.
—Resiste, Renata… no dejes que te robe la llama.
Renata gritó, luchando por conservar su nombre, su voz, su identidad.
Pero el fuego se alzó, abrazándola como un amante.
La envolvió por completo.
Dentro del fuego no había calor, solo vacío.
Un espacio sin tiempo donde las sombras tenían forma humana y las risas sonaban como ecos de niños.
Renata vio su reflejo flotando frente a ella: la sacerdotisa antigua.
Sus ojos eran pozos de fuego.
—Yo sellé al demonio en la llama —dijo el reflejo—. Pero tú naciste de mi culpa.
Renata tembló.
—Entonces sálvame.
—No puedo. El fuego solo libera lo que la sangre promete.
El demonio apareció detrás del reflejo.
Su silueta llenó el horizonte.
Tenía alas hechas de humo, y en su pecho, un corazón negro que latía al ritmo del bosque.
—Acepta lo que eres, R’Nath —dijo, extendiendo su mano—. El sacrificio eres tú.
El fuego se condensó en una esfera luminosa sobre el altar.
El aire vibró.
Los Druidas cayeron de rodillas, golpeando el suelo con los puños.
—La llama negra arde de nuevo —entonaron.
Renata sintió que su cuerpo se doblaba hacia atrás.
La piel le ardía, las venas se volvían oscuras, y cada respiración era un grito.
Vio cómo el símbolo del tridente se abría en su pecho, dejando salir un hilo de luz roja que flotó hacia el demonio.
Este inhaló profundamente.
Y el bosque entero exhaló con él.
—Tu alma es mi fuego. Tu cuerpo, mi recipiente.
Renata cayó de rodillas.
El fuego negro la rodeó, pero esta vez no la devoró.
Entró en ella.
Las llamas se fundieron con su carne, con sus huesos, con sus ojos.
La sacerdotisa reflejada sonrió.
—El ciclo ha terminado.
Renata gritó.
El sonido quebró el aire.
El fuego se apagó.
Y todo quedó en silencio.
Durante un instante, nada se movió.
Ni el viento, ni los árboles, ni los Druidas.
Luego, Renata levantó la cabeza.
Su piel era blanca como la nieve.
Sus ojos, completamente negros.
Y cuando habló, su voz no era humana.
—R’Nath ha renacido.
El demonio había encontrado su cuerpo.
Y el bosque, su reina.
Los Druidas se postraron, hundiendo las máscaras en la tierra.
El fuego volvió a encenderse, pero esta vez en silencio, como si respirara.
Y en el centro del altar, Renata abrió los brazos, recibiendo la luna roja como a un dios.
Desde la profundidad del bosque, un coro de voces susurró:
—La ofrenda está completa.
—El espejo está abierto.
—La llama negra arde.
La sacerdotisa del pasado y la mujer del presente se habían fundido en una sola.
El sacrificio había sido consumado.