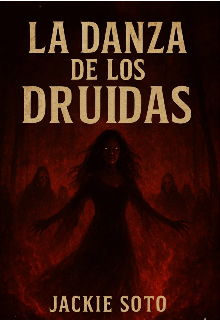La Danza de los Druidas
Epílogo: El despertar del Primero
La noche había vuelto a nacer sobre la tierra quemada.
Carn Dûrach era un esqueleto humeante, un recuerdo que se deshacía entre las sombras del bosque.
Y, sin embargo, entre las cenizas, una figura caminaba.
El cuerpo era el de Renata, pero el alma que lo habitaba no lo era.
Los ojos, antes humanos, ahora reflejaban fuego líquido.
Cada paso que daba dejaba una huella ardiente sobre la tierra húmeda.
R’Nath avanzaba con calma, como si cada árbol la recordara.
El bosque la recibía con un susurro antiguo, un idioma que solo los muertos entendían.
Cruzó un claro cubierto de niebla hasta llegar a una grieta en la montaña.
El aire allí era denso, casi vivo, y olía a piedra, ceniza y sangre vieja.
Ante ella se alzaba el Templo de Eithne, el primero de los santuarios druidas.
Sus columnas estaban cubiertas de musgo y runas borradas, pero bajo la superficie aún vibraba la energía de los antiguos ritos.
R’Nath colocó una mano sobre la piedra y susurró un canto en una lengua olvidada.
Las runas comenzaron a brillar.
El suelo tembló.
—Despierta, hijo mío… el ciclo ha vuelto a girar —susurró, con una voz que ya no era humana.
Una grieta se abrió frente a ella.
De la tierra emergió una figura, primero esquelética, luego cubierta de carne oscura y ojos sin pupilas.
Era Corwyn, su primer discípulo, el guardián de la llama del norte.
Se arrodilló ante ella, jadeando como si hubiera dormido durante siglos.
—Mi sacerdotisa… pensé que jamás regresarías.
R’Nath lo miró con la devoción retorcida de una madre orgullosa.
—He regresado… y pronto todos despertarán. El fuego volverá a danzar sobre esta tierra profanada.
El eco de sus palabras recorrió el bosque, despertando algo más bajo la tierra: respiraciones, movimientos, murmullos.
La oscuridad se agitó como un corazón que vuelve a latir.
Dentro del espejo, atrapado en un rincón del abismo, Renata lo vio todo.
Podía sentir cada paso de R’Nath, cada vibración del canto antiguo.
Era como si compartieran un mismo hilo de existencia, pero ella fuera la sombra de su sombra.
“Está reuniéndolos…” pensó. “Los va a despertar a todos.”
Sus pensamientos eran gritos que el vidrio no podía contener.
A su alrededor, otras almas se movían en la oscuridad líquida del espejo, sus rostros deformes observándola con pena o burla.
El tiempo no existía allí, solo el reflejo del mal creciendo afuera.
Renata intentó tocar la superficie, y por un segundo, la vio: su propio cuerpo, caminando bajo la luna roja, tomada por R’Nath, su cabello ardiendo como oro enfermo.
—No… —susurró— No puedes usarme para esto…
Pero del otro lado, R’Nath giró la cabeza, como si la hubiera escuchado.
Sonrió.
Esa sonrisa que ya no era suya.
—Calla, hija mía —dijo con voz amortiguada, tan cerca que Renata sintió el aliento a través del cristal—. Tu sufrimiento es mi ofrenda.
El espejo se cerró con un estallido de luz.
Renata gritó, pero su voz se perdió entre miles de susurros.
El reflejo se volvió oscuro… y en él solo quedó su rostro, llorando sin lágrimas.
Afuera, R’Nath extendió las manos hacia la luna.
Corwyn, su discípulo resucitado, la observaba con devoción ciega.
—Los templos despertarán, uno a uno —dijo ella—. Y cuando todos los corazones ardan, el mundo recordará a los Druidas de la Llama Negra.
El viento sopló como un alarido de advertencia, y las estrellas parecieron apagarse.
En algún lugar, el espejo escondido entre las ruinas vibró…
y del interior se escuchó una voz débil, apenas un susurro:
—No ha terminado.
No todavía.
La danza continúa.
Y pronto… comenzará la segunda.