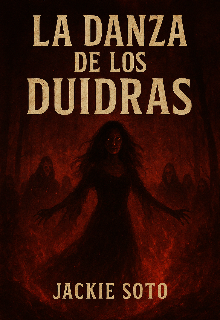La Danza de los Duidras
Capítulo 2: La Capilla Invertida
El amanecer llegó sin color.
Una neblina densa cubría Carn Dûrach, tragándose los contornos de las casas y deformando las sombras hasta volverlas humanas.
Renata Vance se miró al espejo —el mismo que había cubierto la noche anterior— y descubrió una marca en su cuello: tres líneas finas, como arañazos, dispuestas en forma de tridente. No recordaba habérselas hecho.
El anciano de la posada no estaba.
Solo el sonido constante de algo goteando en el techo acompañaba el silencio.
Renata salió al pueblo. Nadie hablaba. Los pocos habitantes que encontró bajaban la cabeza o cerraban las puertas cuando la veían pasar.
El aire olía a humo y a tierra mojada, pero debajo de todo flotaba otro aroma: dulzón, podrido, como carne dejada al sol.
En la plaza central se alzaba una iglesia abandonada, cubierta de hiedra negra. Su campanario estaba torcido, y sobre la entrada se distinguía un símbolo tallado al revés: una cruz invertida rodeada por un círculo de runas.
Renata encendió su grabadora.
—“Día dos. He encontrado lo que parece ser una capilla profanada. El símbolo… es antiguo, pero tiene influencias druídicas mezcladas con imaginería demoníaca. No parece simple superstición.”
Empujó la puerta.
El chirrido resonó como un grito.
El interior estaba cubierto de polvo y hollín. Los bancos estaban volcados, el altar destruido. En el lugar donde debía haber un Cristo crucificado, colgaba un cuerpo.
Era una figura tallada en madera, pero grotesca: en lugar de rostro, tenía una calavera de ciervo, y en su pecho una inscripción en gaélico antiguo.
Renata tomó una foto.
El flash iluminó las paredes solo por un segundo… y en ese breve destello vio algo que la hizo retroceder.
Las sombras de los bancos se movieron.
Al principio creyó que era su imaginación, pero los vio claramente: siluetas negras, humanoides, danzando muy despacio, como si el reflejo del fuego invisible las impulsara. Se frotó los ojos. Cuando los abrió, el lugar estaba vacío.
—Alucinaciones por falta de sueño —se dijo. Pero su voz temblaba.
En el altar, había un libro abierto, cubierto de polvo y cera derretida. Las páginas estaban pegadas entre sí, manchadas de algo oscuro.
Renata lo tocó con un pañuelo, y una voz le susurró en el oído:
—No toques lo sagrado, hija de R’Nath.
Soltó el libro de inmediato.
No había nadie.
Solo el eco de esa voz grave, femenina, resonando dentro de su cabeza.
En el suelo encontró una campana rota, sin badajo. La levantó, y el aire a su alrededor cambió.
Una corriente fría atravesó la iglesia.
Las velas apagadas prendieron de golpe con una llama azul.
Y desde el púlpito, algo comenzó a moverse.
Renata apuntó con la linterna.
Un hombre, o lo que quedaba de uno, emergía arrastrando los pies. Su sotana estaba raída, los ojos hundidos, las venas negras como raíces.
—¿Padre…? —preguntó, casi sin aliento.
El hombre sonrió, mostrando dientes ennegrecidos.
—No hay padre en esta casa. Solo hijos perdidos.
El sacerdote caído avanzó hacia ella, cojeando. En sus manos llevaba una cuerda empapada en sangre seca.
Renata retrocedió, tropezó con un banco.
—Vine a investigar las desapariciones —dijo con voz firme, aunque el terror le crispaba los músculos—. Necesito saber qué ocurrió aquí.
El hombre se detuvo. Su cabeza se ladeó con un crujido.
—La danza purifica… La sangre alimenta… La tierra respira… —murmuró en un tono hipnótico.
Luego alzó una mano temblorosa y señaló hacia una trampilla al pie del altar.
Renata miró la puerta de madera. Estaba cubierta de símbolos tallados, los mismos que había visto en su cuello. Algo dentro parecía latir, como si el suelo respirara.
—Ahí comenzó todo —dijo el sacerdote—. Y ahí volverá a abrirse.
De pronto, el sonido de las campanas sin cuerda retumbó desde el exterior.
Renata corrió hacia la salida, pero antes de abrir la puerta, el sacerdote gritó:
—¡Él ya te conoce, R’Nath! ¡Él ya te olió en el aire!
La periodista salió a la calle y el grito del hombre se perdió en el eco del viento.
El pueblo estaba vacío. Las campanas seguían repicando, aunque el campanario de la iglesia no tenía campanas.
El sonido provenía del bosque.
Renata corrió hasta su auto. El motor no arrancó. Las luces parpadearon y se apagaron.
Al mirar por el retrovisor, vio el reflejo de alguien sentado en el asiento trasero.
Giró de golpe.
Nada.
Solo el aire… denso, caliente, con olor a azufre.
La noche cayó sin aviso.
Desde el bosque, una melodía comenzó a sonar: lenta, antigua, como un canto fúnebre acompañado por tambores.
Las figuras de ramas que colgaban frente a la posada comenzaron a balancearse. Una por una, se prendieron fuego, ardiendo con una llama negra.
Renata retrocedió, temblando.
El suelo bajo sus pies vibró.
Y desde la colina detrás de la iglesia, un coro de voces susurró su nombre… no el que usaba en la Tierra, sino el que llevaba siglos dormido en el lenguaje de los Duidras.
R’Nath.
El viento se volvió rojo.
El bosque suspiró.
Y en el horizonte, una figura alta, con cuernos, abrió lentamente los brazos, como si la esperara desde el principio de los tiempos.