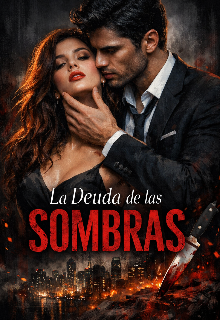La Deuda De Las Sombras
El documento que no debía firmar
No era tarde. Pero el día ya se sentía como una condena.Volví a mi escritorio con el sobre aún en la mano, como si soltarlo fuera admitir que lo que acababa de suceder era real. Afuera, la ciudad seguía con su ruido de siempre. Adentro, en ese piso alto, el silencio tenía otra textura: parecía vigilar.
Me obligué a encender la computadora, a abrir la agenda, a revisar correos como si fuese una mañana normal. Como si mi nombre no estuviera en aquellos documentos. Como si él no hubiera pronunciado la palabra riesgo como si fuera un elogio. El celular vibró.
Venga a mi despacho. Ahora.
No decía “por favor”. No decía “cuando pueda”. Y aun así no sentí rabia.nSentí esa punzada oscura, esa atracción que no debía existir. Me levanté antes de que mi mente pudiera discutirlo.
La puerta estaba entreabierta. Empujé con suavidad. Él estaba de pie junto al ventanal, con el saco colgado en el respaldo de la silla y las mangas de la camisa arremangadas. Ese detalle, tan humano, era una trampa. Lo volvía más real. Más cercano. Más peligroso.
—Cierre —dijo sin girarse.
Lo hice.
—¿Ya tomó una decisión?
No respondí de inmediato. Me acerqué dos pasos y me detuve frente al escritorio.
—No sé qué está ofreciéndome exactamente —contesté— Solo sé que usted tiene algo de mí.
Ahora sí se giró. Y su mirada fue un golpe seco.
—Yo no “tengo” algo de usted —corrigió—. Yo tengo todo lo que alguien podría usar para destruirla. La diferencia es que no lo voy a hacer.
La forma en que lo dijo no fue cruel. Fue objetiva. Como si hablara del clima.
—¿Por qué? —pregunté.
Él se acercó sin prisa. Se detuvo al otro lado del escritorio y apoyó una carpeta negra sobre la superficie.
—Porque lo que a usted la persigue… es algo que yo también conozco.
Mi cuerpo se tensó.
—No me diga que entiende —murmuré—. Usted no…
—No sabe nada de mí —me interrumpió, sin levantar la voz—. Y está bien así.
Abrió la carpeta y giró los documentos hacia mí. Había hojas con membrete, un contrato simple, pocas páginas, pero el tono legal era claro. No hablaba de salario. No hablaba de horario. No hablaba de tareas comunes.
Era un acuerdo de confidencialidad reforzado. Como si mi silencio tuviera que estar sellado con algo más que mi palabra. Lo leí dos veces, respirando apenas.
—Esto es excesivo —susurré.
—Es necesario.
—¿Necesario para qué?
Sus ojos no se movieron. Y eso me hizo sentir expuesta.
—Para que entienda que no está aquí como cualquier otra persona —dijo— Y para que yo tenga la certeza de que no va a huir cuando vea cosas que no debería ver.
Sentí un escalofrío.
—¿Qué cosas?
—Si pregunta eso… es que ya lo está considerando.
Apreté la carpeta con fuerza.
—Esto es ilegal.
Él ladeó la cabeza apenas, como si evaluara mi valentía.
—¿Le preocupa lo ilegal o le preocupa lo que implica?
La pregunta me arrancó el aire.
—No quiero deberle nada —dije al fin.
Entonces él sonrió. Por primera vez de verdad. Pero esa sonrisa no tenía calidez.
Tenía certeza.
—No me va a deber nada —respondió— Se lo repito: si se queda, será porque quiere. Su libertad está intacta.
—No lo está —dije, señalando el contrato— Esto no es libertad. Es una cadena.
Se inclinó hacia adelante, lo justo para que su voz llegara más baja.
—Hay cadenas que uno se pone solo.
Su frase cayó dentro de mí como una piedra en un pozo. Pensé en mi pasado. En mi culpa. En la forma en que había vivido los últimos meses: evitando llamadas desconocidas, cambiando de ruta, cerrando puertas con doble llave. Vivía encadenada sin papel alguno. Y él lo sabía.
—Si firma —continuó— se convierte en parte de esto. De mi mundo. De mi círculo. De mi silencio.
—¿Y qué gano yo?
Sus ojos bajaron un segundo a mi mano. A mis dedos tensos en el borde del papel.
—Paz —dijo—. Y protección.
El corazón me latió con rabia.
—¿Protección de quién?
Un silencio. Y en ese silencio, entendí. No era una pregunta de “quién” sino de “qué”.
De lo que yo había hecho.
De lo que alguien sabía.
De lo que alguien estaba buscando.
Él caminó despacio hacia el lado del escritorio donde yo estaba y dejó una lapicera junto al contrato. No me la puso en la mano. No me forzó. Solo la dejó ahí, como quien deja una llave o un arma.
—Tiene hasta el final del día —repitió, sin emoción—. Pero no se engañe: ya está en la puerta. Firmar solo es decidir si entra por voluntad o si alguien la empuja desde atrás.
Mi garganta ardía.
—Usted habla como si supiera que… alguien me sigue.
Él me observó largo rato.
—Ayer, cuando salió del edificio, un auto gris la esperó dos cuadras más abajo —dijo, con la misma calma de siempre—. Hoy lo vi estacionado frente a su casa desde mi celular.
Me quedé helada.
—¿Cómo…?
—No pregunte cosas que la obliguen a entender más de lo que puede soportar —susurró.
La lapicera brillaba sobre el papel como un desafío. Mi mano temblaba. Y aun así la tomé.bEra eso lo que más me aterraba. Que una parte de mí no solo estaba asustada. Estaba viva.
—¿Qué clase de hombre es usted? —pregunté, sin levantar la mirada del contrato.
No respondió enseguida. Cuando lo hizo, su voz sonó más cerca de lo que debería.
—La clase de hombre que no permite que le quiten lo que considera suyo.
El pulso se me disparó.
—Yo no soy suya.
Su risa fue apenas un soplo.
—Todavía no.
El mundo se encendió y se oscureció al mismo tiempo. Firmé. La tinta sobre la página se sintió como un latido. Un sello. Un punto sin retorno. Cuando levanté la vista, él ya no estaba del otro lado del escritorio. Estaba más cerca, demasiado cerca. No me tocó. No era necesario.
—Bien —dijo.
Solo eso. Bien. Como si acabara de aceptar mi entrada a un lugar del que nadie salía igual.