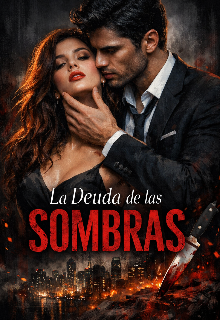La Deuda De Las Sombras
El error
Debí borrar el archivo. Eso fue lo primero que pensé.Lo segundo fue que ya era demasiado tarde. La fotografía seguía abierta en la pantalla, inmóvil, cruel. Yo entrando a mi departamento, la cabeza apenas girada, la llave en la mano. La hora, exacta. El ángulo, imposible de lograr desde la calle sin esperar. Sin observar. Sin decidir. Alguien había estado allí. Y no había sido él.
Miré alrededor con un reflejo absurdo, como si el peligro pudiera materializarse dentro de la oficina. Todo estaba igual: el murmullo lejano de teclados, el sonido amortiguado de pasos, la calma cuidadosamente construida de ese piso. Nadie parecía notar que mi mundo acababa de inclinarse.
Cerré el archivo. Lo volví a abrir. No desapareció. Respirá. Pensá. El correo no tenía remitente visible, pero el encabezado ahí estaba. Bastaba con desplegarlo. Dudé. Una parte de mí gritaba que no lo hiciera. Que eso era exactamente lo que alguien esperaba. La otra parte, la que había firmado, avanzó.
Abrí los detalles técnicos. Direcciones IP, servidores intermedios, un rastro deliberadamente confuso. Pero algo llamó mi atención: un dominio interno, apenas visible, que no pertenecía a ningún proveedor común. Uno que había visto antes. Mi corazón empezó a latir más rápido.
Era un dominio vinculado a un expediente antiguo. A mi expediente. Al mismo sistema que años atrás había guardado aquello que nunca debió existir. No podía ser casualidad.
Copié el dato en un archivo nuevo. Lo guardé con un nombre inocente. Luego abrí el navegador, ingresé a una red segura que había jurado no volver a usar y tecleé una sola palabra clave. El sistema tardó en responder. Ese segundo fue suficiente para que cometiera el verdadero error.
Usé mi correo corporativo. No fue consciente. Fue costumbre. Automatismo. Un gesto mínimo y fatal. Cuando me di cuenta, ya era tarde. Cerré todo. Eliminé el historial. Apagué la pantalla con manos frías. Me quedé inmóvil, escuchando mi propia respiración, intentando convencerme de que nadie lo notaría. Entonces, la luz de mi escritorio parpadeó. El teléfono interno sonó.
—Venga a verme —dijo su voz— Ahora.
No pregunté cómo lo sabía. Me levanté despacio. Cada paso hasta su despacho fue una confesión silenciosa. La puerta estaba cerrada. Toqué una vez.
—Pase.
Entré. Él estaba sentado, con la espalda recta, los dedos entrelazados sobre el escritorio. No había documentos a la vista. No había tensión aparente. Eso fue lo más inquietante.
—Siéntese —dijo.
Lo hice.
—¿Sabe cuál es la diferencia entre curiosidad y traición? —preguntó.
No respondí.
—La curiosidad es un impulso —continuó— La traición es una decisión.
Alzó la mirada. Sus ojos estaban tranquilos. Demasiado.
—Usó el correo corporativo —añadió—. Red segura. Dominio restringido.
Mi estómago se cerró.
—Yo solo —empecé.
—No se explique —me interrumpió—Explíquese para adentro. Es más útil.
Se levantó y caminó alrededor del escritorio. Se detuvo a mi espalda. Sentí su presencia sin necesidad de contacto, como una sombra exacta.
—¿Qué estaba buscando? —preguntó.
—La verdad —dije, apenas.
—La verdad es un privilegio —respondió— Y todavía no se lo gané.
—Alguien me está siguiendo —dije, girando apenas la cabeza—. Me enviaron esa foto. Usted lo sabe.
—Lo sé.
—Entonces no era curiosidad. Era miedo.
Guardó silencio unos segundos.
—El miedo no justifica romper acuerdos —dijo al fin— Pero lo explica.
Rodeó la silla y se detuvo frente a mí. Se inclinó hasta quedar a la altura de mis ojos.
—Escúcheme bien —susurró— La persona que le envió esa foto no quiere asustarla. Quiere medirla. Ver hasta dónde llega. Y usted acaba de mostrarle algo.
—¿Qué?
—Que todavía cree que puede manejar esto sola.
El pulso me golpeaba las sienes.
—No voy a castigarla —continuó— No es necesario.
—¿Entonces?
—Entonces voy a corregir su error.
Abrió un cajón y sacó su teléfono. Tocó la pantalla una vez. Dos.
—Desde este momento —dijo— no va a usar ningún dispositivo sin que yo lo sepa. Ni una red, ni un archivo, ni una llamada fuera de protocolo.
—Eso es —tragué saliva— Eso es control.
—No —corrigió— Eso es supervivencia.
Me sostuvo la mirada.
—Y algo más.
—¿Qué?
—La próxima vez que sienta miedo —dijo—, viene a mí. No investiga. No huye. No actúa sola.
—¿Y si no lo hago?
Por primera vez desde que lo conocía, algo se tensó en su expresión. No furia. No amenaza. Miedo.
—Entonces no voy a llegar a tiempo.
El silencio cayó entre nosotros como una sentencia.
—Puede retirarse —dijo finalmente— Hoy no quiero verla cometer otro error.
Me levanté. Caminé hacia la puerta con el corazón desbocado.
—Ah —añadió, cuando ya estaba por salir— Una cosa más.
Me detuve.
—El hombre del auto gris ya no la sigue.
—¿Qué hizo? —pregunté, sin girarme.
Su voz fue baja. Precisa.
—Lo suficiente para que entienda el mensaje.
Salí del despacho con las piernas temblando. Recién entonces comprendí la magnitud de lo que había hecho. No solo había despertado algo en él. Había cruzado una línea invisible. Y ahora sabía, con una claridad aterradora, que ya no estaba siendo protegida solo por conveniencia. Estaba siendo cuidada.
Y eso era mucho más peligroso.